FESTIVAL DE CANNES.
Del 14 al 25 de Mayo de 2019.
Primeras impresiones de las películas más importantes del festival, en breves comentarios críticos de Carlos F. Heredero, director de Caimán CdC, Àngel Quintana, Jaime Pena, Violeta Kovacsics y Juanma Ruiz, asistentes al evento cinematográfico más importante del mundo.

Vuelve el cine de atracciones, la barraca de feria. La realidad virtual puede constituir hoy en día lo más cercano a la experiencia de los espectadores del primer cine… pero cuesta
imaginarse cuáles pueden ser sus aplicaciones o ventajas, si las hubiere, a la narrativa
cinematográfica o, simplemente, a su estética. En relación a los videojuegos son fascinantes, por supuesto. Cuando uno entra en alguna de las tres instalaciones que
conforman Go Where You Look! Falling Off Snow Mountain la sensación es la de adentrarse en el universo diseñado por James Cameron en Avatar, sintiéndonos uno de sus personajes, superando las limitaciones del 3D, habitante de un mundo desconocido en el que, efectivamente, puedes ir a donde miras. Por ejemplo, viajar por la superficie de la luna, eligiendo el punto de destino, subiendo o bajando en el aire mientras ‘tu’ sombra se refleja sobre el suelo. Es difícil abstraerse de la idea de que estamos ante poco más que una atracción de feria: ¿dónde está el arte, el cine? Una de las tres instalaciones que componen la muestra, Chalkroom (exhibida en España en la Fundación Telefónica, con ocasión del Festival Rizoma), permite albergar al menos esperanzas en el futuro de la VR como práctica artística. Una construcción laberíntica sostenida en el espacio por la que se puede navegar descubriendo sus distintos itinerarios, sus habitaciones escondidas, es acompañada por las palabras y la música de Anderson. La interactividad proporciona una suerte de habitabilidad para las artes tradicionales (la música, la poesía) que las refuerza, aunque nosotros optemos por salir del laberinto y sobrevolar el exterior como si se tratase de un viaje en torno a Pandora. Jaime Pena
IT MUST BE HEAVEN (Elia Suleiman). Sección oficial

En It Must Be Heaven, el cineasta Elia Suleiman vuelve a posar la mirada sobre su Palestina natal con su estilo de humor hierático y silente, deudor de Jacques Tati. En esta ocasión, propone un viaje lejos de las fronteras del país, para constatar lo bueno y lo malo, lo que separa a Palestina del resto del mundo y lo que la conecta con este. Suleiman se interpreta a sí mismo en un trayecto que va desde su hogar a Europa y Estados Unidos. Quizá lo más interesante de la construcción humorística de It Must Be Heaven sea el equilibrio entre la ironía, la sátira sin concesiones y la ternura: valgan como ejemplo los ciudadanos estadounidenses que, vistos por el cineasta, son todos y cada uno portadores de armas de fuego. ¿Está hablando el autor sobre el mundo exterior o sobre su propio prejuicio? Probablemente sea una suma de ambas cosas. La película saca el máximo partido a las composiciones simétricas y las coreografías con las que hace danzar a los elementos en pantalla, y nada escapa a su filtro bienhumorado; ni la policía, ni el ciudadano de a pie, ni siquiera la industria cinematográfica y todo lo que la rodea (desde la producción a los estudios académicos). Suleiman apuesta por una manera diferente de colocar en el mapa la difícil situación de Palestina, huyendo de la gravedad de tono pero sin eludir la responsabilidad que parece sentir como narrador de cara a sus raíces. Juanma Ruiz
Viaje de ida y vuelta a Jerusalem, pasando por París y Nueva York, el itinerario recorrido por el protagonista de la nueva película de Elia Suleiman (un cineasta palestino interpretado por el propio director) le permite a este creador de mirada impasible –y siempre atónita ante la extrañeza del mundo que le rodea— proponer una nueva reflexión sobre la identidad palestina y sobre su lugar en el mundo. Ciudadano de un país que oficialmente no existe, el cineasta Suleiman viaja a occidente (a Europa y a Estados Unidos) para preguntarse cómo el extrañamiento y la extraterritorialidad de la identidad palestina pueden mirarse en el espejo de la extrañeza social y cultural de los países que visita, en los que su penetrante mirada sabe encontrar el absurdo y el surrealismo que nosotros, habitantes de un universo que se cree el centro de mundo, casi nunca acertamos a ver. Como en sus anteriores películas, Suleiman no construye un relato propiamente dicho, sino que concatena sucesivas set pieces (muy diferentes entre sí) bajo las cuales apenas resulta discernible un tenue hilo conductor o narrativo. Su personaje permanece impertérrito y silencioso: apenas el arqueo de una ceja, un fugaz gesto mecánico, una sutil mímica, una mirada fija o la única y breve frase que dice en toda la película (“Soy palestino…”) delatan con sorprendente eficacia su propio pasmo ante un universo que su puesta en escena acaba por desvelar tan extraño como se siente él mismo en su país y fuera de su país. Suleiman recupera con este film personalísimo los mejores acordes de su cine. Carlos F. Heredero
Elia Suleiman observa el mundo con la misma perplejidad con la que Buster Keaton observó su época. Es un ser silencioso que, si no fuera porque es más bajito, incluso podría hacernos recordar a Monsieur Hulot. Su relación fronteriza con el espacio podría hacernos recordar incluso el absurdo de Becket y toda su herencia teatral. La diferencia es que Elia Suleiman es Palestino, ha rodado muy pocas películas y las tres obras que componen su filmografía anterior pasaban en Palestina. En It Must be Heaven, Suleiman viaja. Abandona su país para ir a Paris y después desplazarse hasta Nueva York. Durante su trayecto casi no habla, la única vez que pronuncia algo es para decirle a un taxista neoyorquino que él es de Nazareth y su nacionalidad es la Palestina. El taxista lo mira perplejo porque los palestinos forman parte de una mitología y quizás no están en el mundo real. It Must be Heaven es una reflexión sobre la desterritorialización y la crisis identitaria. Suleyman es de un lugar, pero para muchos es de un no lugar y con su película quiere demostrarnos que los no lugares están en todas partes. En Paris se encontrará con una sociedad bajo el control policial por miedo a los atentados y algo le acercará a su experiencia vital en su ciudad natal. En Nueva York se encontrará con la gente que pasea por la calle con armas, fusiles y bazokas. La sociedad de la opulencia es también la sociedad de las armas. Y en un estudio de cine un actor mejicano le dirá escandalizado que querían contratarle para hacer una película sobre Hernán Cortes hablada en inglés. ¿La falta de identidad y de espacio territorial es un problema únicamente del pueblo Palestino que perdió su identidad bajo la mirada de Israel o estamos en un mundo en el que no tenemos lugar? Cómo podemos recuperar algo de nuestras raíces en un mundo que las ha perdido todas? Suleiman pasea, observa, no ríe, no llora, no grita, no se emociona. Únicamente mira. Àngel Quintana
MEKTOUB MUY LOVE: Intermezzo (Abdellatif Kechiche). Sección oficial

Segunda parte de una trilogía iniciada con Mektoub, my Love. Canto Uno (2017), la nueva realización del autor de La vida de Adela (2013) se compone exclusivamente de dos fragmentos: cuarenta minutos iniciales de conversaciones en una playa entre los jóvenes protagonistas y casi dos horas de baile y de música dentro de una discoteca en la que los personajes danzan con plena conciencia de su sensualidad, sudan, exploran su libido, se miran con deseo y cruzan miradas sin cesar, mientras Abdellatif Kechiche filma una y otra vez, hasta la extenuación y con planos detalle expresamente dedicados a ellos, los culos en movimiento frenético de las hermosas jóvenes que bailan en la pista o con las barras de las gogós. Entre medias se inserta, porque sí (sin motivación argumental o dramática ninguna, sin antecedentes ni consecuencias), un paréntesis durante el que, dentro del lavabo, una chica y un chico se entregan a un cunnilingus salvaje y desaforado, filmado de manera explícita y con todo detalle, durante exactamente doce minutos. No hay relato, ni progresión dramática ninguna. Con toda evidencia, no es esa la búsqueda de un film donde la notoria capacidad de su autor para la captura de la fisicidad de los cuerpos (en la dimensión más cercana a Maurice Pialat que puede tener este concepto) se despliega en todo su esplendor.
Por lo demás, si se trata de ‘abolir la temporalidad del relato’, de ‘romper con la narratividad tradicional’ o de objetivos parecidos (como sugieren algunas de las lecturas que se han hecho del film), el problema es que –como pasaba también en la película de Albert Serra— solo queda aquí la repetición mecánica de un ensimismamiento: las mismas canciones repetidas una y otra vez, los mismos culos de las chicas (nunca de los chicos) en planos y más planos que solo hablan de la mirada deseante del cineasta. Las escenas y los planos duran lo que duran sin generar ninguna otra cosa que su propio narcisismo. Como muy bien ha explicado Sergi Sánchez, “nunca se tiene la sensación de que la película necesite desarrollarse en tiempo real, ni siquiera que ese tiempo sea orgánico”, porque lo único que se transmite es la impresión de que estamos ante un material en bruto, repetitivo, informe, sin pulir y sin construir, sin capacidad para generar la durée (la experiencia sensorial del tiempo) que debería estar asociada a un ejercicio supuestamente radical de captura de la verdad del momento y de la fisicidad de los cuerpos. En consecuencia, la interminable secuencia de la discoteca (igual que antes la de la playa) no alcanza ningún tipo de organicidad expresiva más allá de una patológica reiteración en la mostración de los culos femeninos, mientras que –con flagrante criterio machista y patriarcal— el cineasta no solo no se ocupa nunca de la anatomía masculina (como si los chicos no bailaran en esa discoteca), sino que mide al milímetro sus encuadres para dejar fuera de plano el pene y el culo del chico que se levanta desnudo de la cama, en la última secuencia, mientras que la chica queda tendida allí con el culo en primer término y con la cámara frente a él, claro está.
La película dura tres horas y media (después de haberse anunciado con más de cuatro), pero podría durar la mitad, el doble o el triple, porque sería exactamente la misma y porque daría lugar a las mismas lecturas sobre la supuesta ‘transgresión de la narratividad’. Pero también porque carece de construcción interna y porque, con toda evidencia, ha llegado a Cannes sin créditos y recién salida de un montaje apresurado que solo desde un extraño fetichismo acrítico (claramente masculino) puede hacer abstracción de la cosificación fetichista de la anatomía femenina para delectación de voyeurs. Más allá de estas consideraciones, resulta ciertamente difícil saber qué es exactamente de lo que nos quiere hablar Kechiche (un cineasta al que este cronista admira y respeta por los notables logros de sus películas anteriores), más allá de lo bien que se lo debe haber pasado en esta celebración autosatisfecha de su propia mirada. Carlos F. Heredero
En los momentos finales de la primera parte de Mektoub My Love de Kechiche –presentada hace dos años en el festival de Venecia– los personajes van a una discoteca. Están en pleno verano y desde el interior de la pista de baile surgen múltiples pulsiones. Amin, el joven protagonista edificado como un alter ego del cineasta, observa un mundo que no le resulta extraño. Las chicas bailan en top, los hombres intentan ligar y otros miran. La libido atraviesa toda la escena. El sudor de los cuerpos lo empapa todo pero cuando acaba la noche surge el día y con el surgen posibles aventuras pero también la frustración. Abdel Kechiche lograba al final de la película un milagro al establecer una especie de compleja catarsis en la que la imagen revelaba todas las fluctuaciones del deseo. La segunda parte de Mektoub se titula Intermezzo y tiene algo de ritual, de pieza musical situada al margen del relato. Como si con ella el tiempo se parada para construir una serie de imágenes sensuales. Nos encontramos con los mismos personajes de la primera parte, se apunta a una cierta continuación de las historias de amor, pero todo esto resulta insignificante. Quizás, a nivel narrativo lo único que importa es la idea del ‘Mektoub’, el destino al que están condenados algunos personajes, en particular Ophelia que tendrá que casarse cuando llegue el otoño y de la que descubrimos que está embarazada de otro hombre.
En Intermezzo Kechiche radicaliza su método. En los primeros minutos volvemos a la playa donde encontramos a los mismos personajes y a Marie, una chica holandesa. La playa determinada al encuentro. El resto de la película transcurre en el interior de una discoteca. A lo largo de más de tres horas de metraje vivimos una especie de fiesta dionisiaca. Las fiestas en honor a Dionisos tenían como finalidad crear un Edén en el que la pasión por la bebida, la lujuria y el sexo hacían resurgir los instintos primarios de los seres humanos. En Mektoub la discoteca substituye el bosque. La música tecno no cesa de sonar marcando un ritmo mecánico. En la pista de baile hombre y mujeres mueven su cuerpo. Hay en la película una especie de pacto por poner en suspenso el tiempo para capturar el cuerpo, el lenguaje de los culos en movimiento mientras se crea una especie de camino hacia el trance. A diferencia de la primera parte, no existe el juego constante en torno a la frustración o el deseo no correspondido, sino una voluntad de mostrar el espacio de la noche como un camino hace el trance que lleva a una especie de clima orgiástico. Rodada toda la película a lo largo de un día con diferentes cámaras, Kechiche ha acabado montando una obra que lleva al limite su juego con la dilatación temporal, la captura de la sensualidad, el trabajo con el ritmo y el movimiento. Es como si ese apego a la filmación de auténticos fragmentos de vida en estado bruto establecido por Pialat llegara a una especie de manierismo desplazándose hacia el límite. El resultado acaba llevando el cine hacia un cierto límite a partir de la danza. Kechiche establece una conexión con Spring Breakers de Harmory Korine y con Climax de Gaspar Noé o con Liberté de Albert Serra. A partir de una coreografia repititiva e intensa, Kechiche acaba creando un clima embriagado. Una obra fundamental. La gran película de Cannes 2019. Àngel Quintana
ONCE IN TRUBCHEVSK (Larisa Sadilova). Un certain regard

Estamos en un pequeño pueblo situado en Trubchevsk, en el interior de la Rusia profunda. Es una sociedad cerrada que vive de sus rituales, sus vicios y sus pequeños escándalos. En el corazón de esta sociedad Anna conocerá a un camionero del que se enamora y abandona a Yura su marido, con el que ha tenido un hijo. El conflicto dramático es simple y podría resolverse con una escapada sin retorno. De todos modos, estamos en una sociedad cerrada, conservadora que no permite demasiadas escapadas, ni demasiados cambios. Lo único que cuenta es que la vida debe continuar. Larisa Salidova rueda una película pequeña, con cierto sentido del humor y con mucho laconismo. Hay algo que recuerda, de lejos, al universo de Aki Kaurismaki. La diferencia es que el mundo antiguo que el cineasta filandés utiliza para crear una poética del anacronismo, en este caso es un mundo existente en el que el tiempo nunca pasa. Àngel Quintana
SIBYL (Justine Triet). Sección oficial

Radiografía y análisis de una joven sicoanalista reconvertida en creadora de ficción literaria a partir de las experiencias que ella vampiriza de una de sus pacientes (una joven actriz, embarazada del actor junto al que protagoniza una película dirigida, a su vez, por la pareja femenina de dicho intérprete), la nueva realización de Justine Triet (La Bataille de Solferino, Victoria) parte de un guion con múltiples capas y personajes que la cineasta trata de articular para proponer una cierta reflexión sobre las relaciones entre la vida y la ficción o, si se quiere, sobre como el psicoanálisis, la ficción y la vida tienen, todos, un peligroso componente de manipulación de cuantos nos rodean, lo que a su vez abre la puerta a la reflexión metaficcional de la realizadora sobre sí misma en tanto que manipuladora de unos criaturas. El problema del film es que esa compleja estructura se concreta en las imágenes de manera puramente mecánica, que los personajes se comportan como simples marionetas del guion (además de resultar, todos ellos, tan excéntricos como antipáticos, amén de pijos y bastante descerebrados) y que la cámara parece puesta en cada lugar al azar o sin criterio ninguno, por lo que el decoupage no resulta expresivo ni es capaz de ‘hablarnos’ sobre lo que realmente está sucediendo en cada momento. Demasiadas limitaciones, en definitiva, para un film cuya presencia en la sección oficial del festival solo puede entenderse en función de ese insufrible chauvinismo autocomplaciente con el que se programan tantas y tantas cosas en Cannes. Carlos F. Heredero
La leyenda cuenta que en 1954 cuando el escritor Alberto Moravia escribió el despreció se inspiró en Viaggio in Italia de Rossellini y de la experiencia del rodaje en Italia de Ulyses de Mario Camerini. Godard le dio forma cinematográfica y la transformó en la crónica de un rodaje que escondía la historia de una ruptura irreversible. Justine Triet nos habla de una psicoanalista que escribe una novela sobre un rodaje que tiene lugar en la isla de Stromboli. El paralelismo con Moravia/Godard no es gratuito pero el punto de vista feminino de Justin Triet impregna las múltiples capas de la película. La novelista/psicoanalista deberá enfrentarse a una directora engreída, a una pareja de actores en crisis sentimental y a establecer una verdad que, de la película, acabe transmitiéndose en la escritura. Los conflictos que vive a su alrededor acabaran desplazándose hacia sus propios conflictos personales ya que el fantasma que persigue está situado en su mente y tiene que ver con sus propios traumas. Justine Triet rueda su tercer largometraje con una notoria elegancia, abandona el tono de comedia de La batalla de Solferino y de Victoria para centrarse en un trabajo de construcción muy bien diseñado. Su problema reside en que su película quiere transitar por demasiados espacios, desplegarse en demasiadas capas y los diferentes niveles de la autoficción fluyen con la misma intensidad. De todos modos, en el horizonte aparece humeante la figura del volcán que determinó todo el nacimiento del cine moderno. Àngel Quintana.
DWELLING IN THE FUCHUN MOUNTAINS (Yu Xiaogang) Semana de la Crítica

Crónica de la vida de una familia a lo largo de un año, con el marcado paso de las estaciones, la primera película de Gu Xiaogang se desarrolla en la ciudad de Fuyang, repartida entre las dos riberas de un río. Gu toma el título y la inspiración de una pintura paisajista del siglo XIV en rollo de papel y su película tiene algo de saga en la que las peripecias familiares están muy ligadas al propio paisaje. En cualquier caso, un paisaje mutante, sometido a una transformación radical con continuos derribos de edificios. Entre la amalgama de historias sobresale la de Guxi, una de las nietas, que ha decidido casarse con un novio al que la familia no ve con muy buenos ojos (un profesor sin mucho futuro, dicen). A su relación se deben algunas de las mejores escenas de la película, en concreto aquella en la que la cámara los sigue desde el río, mientras ellos pasean por la orilla. El novio reta a Guxi a que él podrá llegar a un determinado punto nadando antes que ella caminando. Se lanza al agua y la cámara lo sigue en paralelo. De vez en cuando vemos a Guxi por el camino, tras los árboles. Transcurridos varios minutos, durante los cuales se va componiendo un fresco del ocio en la ribera fluvial, el novio llega hasta una especie de embarcadero al mismo tiempo que Guxi. Se medio viste y, sin corte alguno, la pareja reanuda su paseo seguidos por la cámara durante otros tantos minutos. El ritmo y el ambiente, sumado a ese esfuerzo físico que implica la natación, proporciona un aire de verosimilitud cercano al documental. El tono es el que impera en toda la película, de una modestia y transparencia poco habituales, despojada de cualquier tipo de retórica visual. Los créditos finales nos avisan de que hemos asistido al “Volumen 1” de una presunta trilogía. Jaime Pena
EL TRAIDOR (Marco Bellocchio). Sección oficial

La figura histórica del mafioso Tommaso Buscetta, cuyas confesiones al juez Giovanni Falcone provocaron la caída y detención de Toto Riina (Jefe del clan de los Corleone, un grupúsculo arribista que se había hecho con el control de la Cosa Nostra siciliana) y condujeron a la captura y juicio de 475 implicados en el famoso maxi proceso de Palermo, protagoniza este nuevo film de Marco Bellocchio, que emerge con fuerza como la mejor película del autor de Las manos en los bolsillos (1965) y En el nombre del padre (1971), al menos desde Vincere (2009). Bellocchio filma el drama, la delación y la colaboración de Buscetta con las autoridades italianas y norteamericanas con enorme fuerza visual y con notable ímpetu narrativo, por más que algunos flashbacks perfectamente prescindibles y ciertos desequilibrios (la desmesurada duración de las secuencias del juicio) impidan que el resultado final sea todo lo redondo que podría haber llegado a ser. La película encuentra enseguida su tono y sus mejores registros, pues ya en la fiesta de apertura la puesta en escena, su fotografía en claroscuro y la fisicidad rugosa de cuerpos y rostros hacen que las imágenes, amén de convincentes, trasciendan el registro meramente realista para empezar a navegar por un expresionista sendero fronterizo con el aguafuerte y con el esperpento sin caer nunca en la vulgaridad exhibicionista y prepotente de la caricatura ‘sorrentiniana’. Pero quizá lo más sugerente de todo es precisamente el punto de vista elegido, que es en todo momento el del ‘traidor’ que da título al film, lo que permite trazar una sugerente radiografía analítica de un personaje complejo, con el que se nos propone a los espectadores que nos identifiquemos sin idealizarlo, sin eludir su responsabilidad criminal y sin disimular todas las ominosas sombras de su biografía, pero también desvelando sus debilidades, sus lealtades y sus emociones sinceras, incluyendo su sentimentalismo cursi de gangster provinciano. El resultado es una notable película que viene a ocupar un lugar de relieve en la filmografía sobre la mafia y que reserva incluso algunas pinceladas para conectar con la mejor tradición del cine de denuncia política en su país, pues tampoco el mafioso Giulio Andreotti (conectado siempre con las cloacas del estado y muchos años primer ministro) se libra de comparecer ante la incisiva cámara de Bellocchio. Carlos F. Heredero
En la crónica negra de la historia italiana surge en la mente de muchas personas el recuerdo del atentado que la Mafia llevó a cabo contra el juez Giovani Falcone en 1992. El juez fue asesinado mientras viajaba con su mujer, su chófer y su escolta por la autopista. El capítulo marcó un antes y un después en la lucha del Estado contra la mafia. Falcone se convirtió en el juez que se enfrentó a las oscuras redes de la Cosa Nostra. Junto a la historia del juez Falcone existe otra historia menos conocida que tuvo como protagonista a Tommaso Buscetta, un hombre que denunció a la mafia, delató a los principales líderes como Pippo Calò o Salvatore Riina que habían abierto una brecha dentro de la organización criminal al negociar con el tráfico de la heroína a principios de los años ochenta. Tommaso Buscetta podría ser considerado como una especie de héroe a la sombra, que proporcionó el nombre de numerosos capos de la mafia, si no fuera porque básicamente fue un traidor y antes había sido un asesino. Marco Bellocchio decide en El traidor contar la historia de Tommaso Buscetta, pero no lo hace como una hagiografía, sino como un intento clave de relatar después de L’ora de la religione o Buongirono notte otro capítulo fundamental de la historia italiana reciente. Bellocchio aprovecha la figura de Buscetta para acabar configurando un retrato preciso y apabullante de cómo funcionaron las cloacas del Estado dentro de la República italiana.
Buscetta murió en Miami el año 2000, consiguiendo su sueño de poder tener una muerte plácida, sin ningún trauma. El hecho podría resultar incomprensible sobre todo si partimos de la idea de que su figura estaba bajo el punto de vista de toda la mafia, la cual había matado previamente a dos de sus hijos. ¿Por qué Buscetta no fue asesinado a pesar de haber delatado y haberse enfrentado en violentos careos con los principales líderes mafiosos? Para Bellocchio la auténtica respuesta a esta pregunta reside en los resortes del Estado y en su funcionamiento. Al inicio de la película, Buscetta ha salido de la cárcel, está vinculado tanto con la vieja mafia tradicional como con la nueva mafia que quiere negociar con la heroína. Sobrevive refugiado en Brasil con su familia y protegido por la organización. Desde su refugio se entera de cómo han sido asesinados algunos de sus colaboradores. En un momento determinado es extraditado de Brasil y llevado a Italia. Frente al juez Falcone empieza a elaborar listas de inculpación. La clave de la historia no reside en el odio que Buscetta siente frente a la mafia, ya que en cierto modo se considera fiel a alguno de sus principios, sino en como es el propio Estado quien le financia su vida y la de su familia con grandes sumas de dinero para poder convertirse en un traidor eficiente. La situación se complica en el momento en el que el juicio a la mafia acaba derivando en un hipotético juicio contra el Presidente de la República, el democristiano Giulio Andreotti acusado de vínculos con la Cosa Nostra. A medio camino entre la crónica de sucesos y el gran relato operístico, Bellocchio va diseccionando la justicia italiana, sus métodos, los espacios más oscuros situándonos a Buscetta en el centro de la tormenta. El resultado es una crónica apasionante, llena de matices, donde además del poder de la mafia se acaba denunciando cómo el Estado no escatima medios para poder llevar a cabo su propia guerra sucia. Una película potentísima. Àngel Quintana
MATTHIAS & MAXIME (Xavier Dolan). Sección oficial

La selección ya casi recurrente del cine de Xavier Dolan en Cannes resulta esta vez más que discutible y nos obliga a preguntarnos, de forma expresa, qué criterio de programación es el que ha conducido a incluir este nuevo film suyo en la sección oficial y competitiva del certamen; es decir, en el escaparate principal del festival. Nada, o muy poco, hay en esta historia de la amistad entre dos chicos jóvenes que consiga trascender su propio enunciado o conferir alguna complejidad o densidad a sus imágenes. Dos amigos que sienten, de forma inesperada, el brote del deseo homosexual sin saber cómo asumirlo y que deben enfrentarse, además, a las siempre complicadas relaciones con sus familias respectivas, lo que permite al cineasta volver a situar de nuevo la relación entre una madre y su hijo como tema bien reconocible de su filmografía. Sin embargo, la puesta en escena no logra casi nunca ir mucho más allá de la ilustración un tanto caprichosa del guion y la reiteración intermitente de secuencias con música, montadas como si fueran videoclips (por lo demás, nada innovadores), acaba por convertirse en un recurso cansino que no hace sino desvelar la falta de consistencia dramática de la historia. La afectación estilística del conjunto se desvela banal y la interpretación casi desvaída de los actores, muy limitados en sus registros, tampoco ayuda nada a elevar el nivel. Carlos F. Heredero
En el festival de Cannes de 2018, Xavier Dolan tenía previsto entrar en la sección oficial con su primera película americana, The Death and Life of John F. Donovan. La película no fue seleccionada ni en Cannes, ni en Venecia y después de pasar por Toronto acabó estrenándose mal en las salas, convirtiéndose en el primer fracaso del ‘niño terrible’ del cine de autor. The Death and Life of John F. Donovan se presentaba como una fábula simple, en la que se dilapidaban algunos de los rasgos del cine de Dolan para contar la historia de la relación entre un actor en crisis y su joven admirador. Matthias & Maxime debe ser vista como la película de una crisis. Dolan decide volver al cine quebequés, hablado en francés, con unos personajes que le son cercanos y jugando con todos los estilemas que le han permitido triunfar en los festivales. Incluso, tal como hacía en Tom a la ferme, decide interpretar la película convirtiéndose en el motor de una historia que avanza en medio de discusiones, fiestas, gritos y ataques de histeria.Matthias & Maxime es una película que no sorprende porque está hecha para gustar a los incondicionales del cine del director. El punto de partida son los últimos días de Maxime –Xavier Dolan– que debe pasarse dos años en Australia. Una parte del metraje son las despedidas autocomplacientes del personaje, mientras se teje una especie de reencuentro con un amigo de la infancia, Matthias con el que surgirá un primer intento de historia de amor. No hay nada nuevo que nos pueda sorprender y quizás este es el principal problema de la película. Si algo tenía interesante el cine anterior de Dolan –desde Les Amours imaginaires hasta Mommy, pasando por Juste la fin du monde– es que cada película era fruto de una búsqueda, más o menos conseguida, pero existente. En cambioMatthias & Maxime es el resultado de una certeza, de un cierto acomodo después de la crisis. Àngel Quintana
SUMMER OF CHANGSHA (Zu Feng). Un certain regard

En una entrevista con Zu Feng, director de Summer of Changsha, el cineasta afirma que una buena película debe tener como mínimo tres capas. En la primera capa debe existir una buena historia. En la segunda debe hacerse visible la humanidad que se esconde tras la historia, mientras que en la tercera capa es preciso hablar de los vínculos entre los seres humanos y la religión. Todo intento de construcción de una buena película a partir de una serie de leyes rígidas suele acabar determinado al fracaso. En Summer of Changsha podría haber una buena historia, bastante convencional, sobre dos policías que investigan la aparición de diferentes partes de un cadáver desmembrado. La víctima es el hermano de una joven enfermera hacia la que uno de los dos policías sentirá una cierta atracción. La cara humana del relato estaría presente en las relaciones entre los personajes que intentan sobrepasar la barrera del cine de género para mostrar a dos seres que han caído en un abismo personal, pero para los que su reencuentro será una ayuda a la superación. El problema se establece cuando la película quiere derivar de lo concreto hacia la mística. Cuando el caso ha sido resulto, en la última parte del metraje, se establece una especie de comunión entre los personajes que intentan superar la muerte, intentan buscar un nuevo sentido a la existencia y buscan una especie de comunión entre su entorno y ellos mismos. Zu Feng cae de forma progresiva en la retórica hasta que la película se descompone. Àngel Quintana
SEM SEU SANGUE (Alice Furtado). Quincena de los realizadores

El primer largometraje de Alice Furtado es una sugerente obra que, como Les Particules, apuesta por una sutil forma de género fantástico como vía para retratar la desorientación de su personaje principal; y que, como Zombi Child, rescata los ritos y tradiciones del vudú haitiano como símbolo de la no resignación ante la pérdida del amor. Estableciendo un paralelismo entre la enfermedad y el deseo (con la sangre como elemento central), Furtado parte de esa pérdida para componer, más que un relato, un estado de ánimo: la joven Silvia deambula en una especie de limbo, de tiempo suspendido, en busca del modo de reconectar con la realidad; se entrecruzan en su camino pequeñas historias que ejercen como fugas y contrapuntos a la situación vital del personaje, como posibles respuestas o solo como preguntas que se sumen a su desorientación. El espacio exótico y de tintes míticos convocado por la cineasta apuntala esa sensación de no-lugar, mientras que su manejo del tiempo, de la puesta en escena y de un guion que se dibuja a pinceladas a veces aparentemente inconexas imprime a la película un tono poético, de nuevo no tan lejano al que proponía Les Particules, aunque sin algunas de las carencias dramáticas de aquella. Es cierto que, como consecuencia, la narración a veces se desdibuja un tanto, pero el debut de Furtado muestra a una cineasta con personalidad a la que habrá que prestar atención en sus obras futuras. Juanma Ruiz
GHOST TROPIC (Bas Devos). Quincena de los realizadores

Una mujer de mediana edad se queda dormida en el metro mientras regresa a casa desde el trabajo. Cuando despierta, está al final de la línea y debe realizar un largo trayecto a pie. Como si fuera una versión en miniatura de Lillian, el film de Bas Devos presenta otra odisea de vuelta al hogar, en este caso de escala mucho más asequible tanto en su argumento como en sus implicaciones. Devos no parece buscar grandes reflexiones sobre la sociedad, sino todo lo contrario: ahondar en lo mínimo y lo cotidiano, en las cosas que suceden habitualmente de forma rutinaria sin que nos demos cuenta y que de repente, a altas horas, resuenan con más fuerza en el vacío de la ciudad. El cineasta, con su planificación pausada, contempla cada rincón nocturno y extrae de los lugares aparentemente comunes un misterio y una fuerza sorprendentes. En la quietud, domina la escena una excelente fotografía que, sin dejar de ser naturalista en todo momento, incide en las luces y los colores que solo se encuentran de madrugada: no se trata de estilizar, sino de saber dónde mirar. Parca en diálogos, la película remite a otras odiseas de lo cotidiano como La mujer sin piano, de Javier Rebollo, aunque Devos esté dispuesto a hacer más concesiones al mainstream que aquella: el empleo de la música, por ejemplo, para enfatizar algunos momentos de forma innecesariamente emocional, resta algo de pegada al conjunto. Pero se trata, sin duda, de una de las propuestas más interesantes de la Quincena, llegada justo cuando estaba a punto de sonar la campana final del festival y parecía que poco quedaba ya por descubrir. Bienvenida sea. Juanma Ruiz
YVES (Benoît Forgeard). Quincena de los realizadores – clausura

La película de clausura de la Quincena comparte naturaleza con la de inauguración: si Le Daim mostraba la relación de un individuo patético y fracasado con su chaqueta de piel, Yves relata el lazo que se establece entre un desastroso joven y su frigorífico inteligente. Dos películas sobre la necesidad de establecer vínculos emocionales, narradas ambas en similar tono de comedia absurda y de escaso calado. La cinta de Forgeard se mueve a golpe de capricho, sin dejar espacio en su desarrollo para la construcción verosímil, veraz o siquiera mínimamente lógica de sus personajes, tomando y desechando amistades y amoríos a placer. Ante tal falta de elaboración resulta imposible, en última instancia, edificar una obra sobre las relaciones, puesto que no hay en pantalla ninguna relación que parezca propia de seres humanos, sino solo de sus caricaturas vacías. Pero además, a medida que avanza el metraje el film abandona toda pretensión de causalidad en su desarrollo, y eleva el nivel de arbitrariedad hasta que se sumerge de lleno en lo grotesco para alcanzar lo que parece ser algún tipo de moraleja difícilmente inteligible. Triste final para una Quincena de los realizadores que, al margen de sus cintas de apertura y cierre, ha estado salpicada de obras sólidas y estimulantes. Juanma Ruiz
ROUBAIX, UNE LUMIÈRE (Arnaud Desplechin). Sección Oficial

Con música de fondo, una voz en off habla de Roubaix, de sus calles, de su gente y de su pasado industrial; hasta que la cámara se posa en otra calle, la de un pueblo argelino, dibujado en un cuadrito que cuelga de la casa del capitán de policía encarnado por Roschdy Zem. La dualidad de la familia de inmigrantes se presenta aquí en el retrato de dos lugares. En Roubaix, une lumière, Desplechin filma su ciudad como no lo había hecho antes; de entrada, porque en su última película la localidad deviene protagonista, al menos, de la primera parte. Desde lo alto de un edificio junto al ayuntamiento, el capitán señala las fronteras que rodean la ciudad y las pesquisas de una brigada de policía local define las circunstancias políticas y sociales. Aquí todos los crímenes son verdad, se lee al principio de la película, cuando las luces navideñas, la noche y un vidrio empañado sugieren un estadio más propio de lo onírico que del realismo a lo The Wire. La cuestión de la verdad irá emergiendo a medida que la película se adentra en un relato sórdido propio de Capote o de Anne Perry (quien, con otro nombre, cometió el crimen que daría pie a Criaturas celestiales). Bajo el manto del género policíaco, Desplechin despliega la más apasionante de sus obsesiones: la representación de la reconstrucción, ya sea del recuerdo, del pasado o de la ficción; de un incendio o de un asesinato. En Roubaix, une lumière, el interrogatorio sirve para ir tanteando el relato, que se irá definiendo y acomodando, hasta llegar a una suerte de puesta en escena del mismo, a la manera de Death by Hanging, de Nagisa Oshima. Violeta Kovacsics
Alejándose deliberadamente de la dimensión novelesca de muchas de sus películas, Arnaud Desplechin se sumerge aquí en el torbellino estrictamente físico y casi documental del trabajo cotidiano de un grupo de policías en su propia ciudad natal: la Roubaix del título. En busca de lo real y de los hechos, del material en bruto que proporciona la realidad física, el cineasta retrata con solidez el ‘estado de las cosas’ en las tareas diarias de la policía y en el pulso callejero y delincuente de muchos barrios de la ciudad hasta que, poco a poco, toda la atención del relato converge en la investigación del asesinato de una pobre anciana por parte de dos mujeres jóvenes (Léa Seydoyx y Sara Forestier) que eran también sus vecinas. La mirada del comisario Daoud (Roschdy Zem), de origen argelino, pero criado y formado en la ciudad, confronta con la de las dos mujeres en lo que constituye el vértice más interesante de la propuesta: el choque entre un arquetipo fílmico bien definido (un policía lacónico y seco, introvertido y silencioso, con nítidas raíces en los héroes de Jean-Pierre Melville) y dos asesinas que, poco a poco, van desvelando la compleja humanidad subyacente bajo su enigmática personalidad. Desplechin no las juzga. Lo que le interesa es exactamente lo contrario: interrogarse por la verdad interior que esconde la maldad, bucear en el enigma de esa perturbadora dualidad. Por eso la película tampoco muestra el crimen, sino su reconstrucción a cargo de las propias asesinas bajo la mirada de los policías. A la sazón, Roubaix: une lumière trata exactamente de eso: de la representación de una reconstrucción (Violeta Kovacsics dixit), de los abismos y del vértigo que pueden abrirse bajo el suelo de un asesino cuando este se reconoce como tal y se enfrenta al horror de sus actos. Dostoievsky no está tan lejos; tampoco Hitchcock. De forma llamativa, la película parece haber concitado no pocas incomprensiones cuando, para este cronista, ofrece una de las propuestas cinematográficas más sólidas, inquietantes y serias del festival, si bien carente por completo de toda simplificación en su sentido dramático y de todo tipo de alharacas en su estilo. Renuncias que no parecen cotizar demasiado alto en medio de esta feria de las vanidades (también de nosotros, los críticos). Carlos F. Heredero
Después de haber creado diferentes alter ego y de haber transitado por diversos bosques narrativos relacionados con sus propias ficciones, Arnaud Desplechin decide retratar su ciudad natal, Roubaix. Situada cerca de Lille y de la frontera Belga, está considerada como una de las zonas más problemáticas de Francia, con un alto indice de delincuencia. Para retratar la degradación –o el lado oscuro– de esa ciudad que hasta ahora había sido la Arcadia perdida del cine de Desplechin, parte de cuatro casos criminales. Una pareja de policía decide llevar a cabo diversas investigaciones. No obstante, en un momento determinado, Desplechin decide concentrar la atención de la película en un caso criminal que tuvo lugar en 2002, cuando dos mujeres que vivían juntas asesinaron a su vecina. Los interrogatorios de este acto criminal fueron filmados por Mosco Boucault y montados en un documental para televisión, a partir del cual se inspira toda la parte central de la película. Desplechin parte de la realidad pero también juega con los ecos de cierta literatura en torno a las mujeres asesinas, mitificada por la obra teatral Las criadas de Jean Genet.
A pesar de partir de un retrato social colectivo, el reto de Desplechin se sitúa en otro orden y tiene que ver con el problema del lenguaje y sus límites. Estamos frente a un acto criminal que ha sucedido en un espacio en off y que dos agentes de policía han de reconstruir. Para llevar a cabo este proceso, Desplechin sigue atentamente los interrogatorios, con sus excesos, sus dilaciones, los intercambios de puntos de vista entre las dos acusadas e incluso la reconstrucción pericial. Frente a la realidad nos encontramos con los relatos policiales que sirven de base legal para reconstruir una cierta realidad. Nunca llegaremos a saber que es lo que realmente pasó, aunque los policías parten de una cierta certeza y hayan hecho su apuesta. Lo que importa es de que forma el relato puede llegar a configurar y dar forma a los límites de una reconstrucción. En cierto modo, Desplechin nos está hablando de la diferencia entre el relato oral –la diegesis– y el relato representado –la mimesis– y como el cineasta es prisionero de un lenguaje con el que debe reconstruir algo que siempre acabará difiriendo de la realidad y de la verdad del mundo. Estamos ante un dispositivo teórico que siempre ha preocupado a Desplechin y que ya estaba en la base de dos de sus obras anteriores Esther Khan y Jimmy P. Àngel Quintana
ICE ON FIRE (Leila Conners). Sesiones especiales

Solo la presencia en Cannes de Leonardo di Caprio, que lee aquí el comentario en off del narrador, y la actualidad del tema (la denuncia de la catástrofe ambiental que provocan el calentamiento del planeta y el cambio climático) pueden explicar la presencia en un festival como este de un film que, en realidad, no es más que un reportaje televisivo sin otras aspiraciones artísticas o formales. La única novedad del enfoque consiste en colocar sobre el tablero, con cierta fundamentación científica, las alternativas tecnológicas y ambientalistas que hoy en día empiezan ya a ponerse en marcha para retener en la tierra el exceso de carbono y para combatir el efecto de los gases invernadero. Como documental de divulgación puede ser interesante. Como cine, es inexistente. Carlos F. Heredero
NINA WU (Midi Z). Un certain regard

Cineasta de origen birmano, pero afincado en Taiwán, Midi Z (de verdadero nombre, Chao Te-yin) tiene a sus espaldas ya una notable filmografía y algunos premios importantes, incluido el de la Crítica Internacional en Venecia por Adieu Mandalay (2016). Esta vez escribe el guion junto con la actriz protagonista (Wu Ke-xi) para contar la historia de una joven que, tras dejar su pueblo natal a los ocho años y una vez instalada en Taipei, trata de ganarse la vida como actriz participando en algunos cortos, en anuncios publicitarios y en un programa de telerealidad en streaming. Finalmente, le llega la oportunidad de actuar en un primer largometraje, pero a partir de entonces su imaginación, sus miedos y sus fantasmas del pasado asaltan su mente de forma intermitente, lo que permite a los autores del film jugar con la triple dialéctica entre su mundo real, su mundo imaginario y la ficción que debe interpretar en el rodaje. El regreso ocasional a su pueblo y el reencuentro con otra joven, de la que siempre estuvo enamorada, resucita el desgarro de un amor lésbico truncado por la separación. La construcción final de ese puzle resulta, empero, más bien confusa cuando no abiertamente caprichosa, sin que la puesta en escena ofrezca mucho más que un cierto look contemporáneo, más estético que conceptual. Carlos F. Heredero
HOMEWARD (Nariman Aliev). Un certain regard

Ópera prima del cineasta ucraniano Nariman Aliev, escrita en colaboración con la realizadora Marysia Nikitiuk, Homeward cuenta un largo viaje de retorno desde Kiev a las tierras de la península de Crimea. Viaje de un padre y de su hijo pequeño, que transportan el cadáver del hijo mayor, muerto en los conflictos bélicos del Donbass. Los personajes pertenecen a la etnia de los tártaros musulmanes de Crimea y el itinerario que siguen es también, inevitablemente, un trayecto de duelo y de ajuste de cuentas con los vínculos familiares y con las ataduras socioculturales que estos conservan con su tierra natal. El tradicionalismo del padre, en explosiva alianza con su resentimiento por la pérdida del hijo, contrasta con la juventud del hijo y con sus apegos a un mundo moderno y a una existencia no subordinada a las viejas raíces. Una dialéctica que, conforme a los patrones previsibles de toda road movie, desemboca en un cierto intercambio de perspectivas, que evolucionan en sentido inverso y que hacen posible el reconocimiento mutuo entre ambos. Un doble itinerario, por tanto, contado y filmado por Aliev con tanta corrección como asepsia, de manera tan correcta como previsible, sin ningún otro tipo de aliciente formal o estilístico. Carlos F. Heredero
LES PARTICULES (Blaise Harrison). Quincena de los realizadores

En la frontera franco suiza se encuentra el acelerador de partículas más potente del mundo que provoca coaliciones entre los protones para recrear las condiciones de energía del big bang. Este aparato científico sirve de excusa al cineasta suizo Blaise Harrison para llevar a cabo una curiosa película de autor que se desplaza hacia el cine fantástico. Los protagonistas son un grupo de jóvenes que están en el último año del instituto. Se drogan, organizan fiestas, van a acampar al bosque y empiezan a tener sus primeras relaciones sexuales. Todo esto se desarrolla cerca del acelerador de partículas y éste empezará a interferir en sus vidas. Las nociones de realidad, de espacio/tiempo empiezan a perturbare así como la percepción que los personajes tienen del mundo. Algo extraño empieza a surgir en la superficie. En algunos momentos parece como si Les Particules quisiera desembocar hacia un producto original en el que ciertas reminiscencias del cine de Gus Van Sant dan paso a un curioso delirio fantástico. La película es honesta, funciona coma curiosa ópera prima pero no acaba de apuntalar todo lo que empieza prometiendo. Àngel Quintana
Bajo el paisaje de un pequeño pueblecito suizo funciona de manera incansable el Gran Colisionador de Hadrones del CERN: una máquina revolucionaria con la que los científicos pretenden reproducir condiciones similares a las del Big Bang para entender mejor el origen y funcionamiento del universo. Sin embargo, en la superficie, nada delata la presencia de ese gran complejo subterráneo. La vida transcurre de forma apacible, monótona, mientras el joven P. A. se enfrenta a la etapa clave del paso a la edad adulta. En su primer largometraje de ficción, Blaise Harrison pone en juego su oficio como director de documentales para trazar un retrato naturalista y directo de P.A. y su entorno, para lo cual se sirve del uso de la luz natural y actores no profesionales. Y es en este último aspecto donde surgen algunos de los mayores problemas del film, puesto que ni el personaje protagonista ni su intérprete ofrecen asideros suficientes para suscitar la empatía del espectador. Pero el dispositivo que propone Les Particules estriba en la forma de conjugar ese naturalismo con un aspecto mucho más lírico, que juega a plasmar en imágenes, valiéndose de ciertos postulados de la física cuántica, todo el torbellino de sensaciones que bulle dentro de P.A., traducidos en cambios insólitos en el mundo tal y como él lo percibe. Podría entenderse el film de Harrison como una huida de lo real hacia lo fantástico, pero la propuesta es otra, más sencilla pero no exenta de belleza: convertir en imagen la materia emocional, aunque ello suponga abrirse a realidades alternativas y bailes de partículas en el aire. Juanma Ruiz
THE HALT (Lav Diaz). Quincena de los realizadores

En la actualidad, Filipinas está gobernada por Rodrigo Duterte, un presidente tristemente célebre por su mano dura, que ha devuelto la pena de muerte por ahorcamiento al país y que ha sido duramente criticado por distintas asociaciones internacionales por (entre otras cosas) sus ejecuciones extrajudiciales. Podría decirse que en Filipinas el tiempo se ha detenido en una noche perpetua. Y así la imagina Lav Diaz, que ofrece una mirada a un hipotético futuro cercano (2034) donde las erupciones volcánicas han oscurecido el sol, y el país está gobernado por un tirano cruel, mentalmente inestable y bastante ridículo. En The Halt se dan cita elementos que podrían provenir de algunos clásicos de la ciencia ficción, pasados por un prisma ‘do it yourself’: podríamos estar ante la noche omnipresente y opresiva de Blade Runner, por ejemplo, cambiando los spinners por drones que vuelan por todas partes escaneando a los ciudadanos, y filtrada por el blanco y negro y quizá algo del humor descreído de Alphaville. La obra, a caballo entre el naturalismo y una cierta estilización y deformación, encadena a lo largo de más de cuatro horas distintas escenas y personajes, a modo de viñetas individuales, que poco a poco empiezan a entretejerse hasta que la trama nace de manera natural, orgánica, como alumbrada por la propia necesidad de la vida de construir relato. Bajo el régimen del tirano residen la leal mano del ejército, los rebeldes y revolucionarios, psicólogas, prostitutas y profesoras de historia, las víctimas y los ciudadanos de a pie. Díaz examina rincón a rincón, como un antropólogo inexorable, esta sociedad que parece encallada. O, tal como señala uno de los personajes (en referencia a la enfermedad de otro), quedándose ciega poco a poco, pero en proceso de negación. Juanma Ruiz
En el cine de Lav Diaz hay siempre mil ideas por plano. Aparentemente no lo parece. La cámara está fija en plano general encuadrando a una serie de personajes que discuten, cuentan algo o se exceden. Mientras en el interior del plano, rodado generalmente en diagonal –como el cine de Louis Feuillade– surgen muchos temas, personajes excéntricos y tensiones que acaban trasladando sus películas hacia una estructura folletinesca de lujo. The Halt, su última película después de haber ganado el Leon de Oro en Venecia, dura cuatro horas y media. La figura central del relato es un dictador filipino de vieja estirpe que como todos los dictadores se cree la reencarnación de Dios en su país. El dictador es una figura imaginaria que vive en el año 2013 y prepara una especie de arma mortífera que, coincidiendo con el aniversario de Nagasaki, acabará liquidando a la humanidad. A diferencia de otros títulos que hacen referencia al pasado filipino o presentan conflictos dramáticos –Norte era una versión de Crimen y Castigo– en esta ocasión la película es una especie de distopía sobre el sudeste asiático atravesada por una serie de personajes excéntricos y puntuada por unas cuantas notas de peculiar humor. Lav Diaz nos muestra a las guardianas del régimen, a una mujer que siente una atracción por la sangre debido al entorno viciado donde ha crecido, a un ministro de defensa dimisionario, una especie de bruja especialista en recuperar la memoria, un joven revolucionario que acaba siendo amigo de un cantante de rock, una prostituta y un grupo de religiosos que se oponen inútilmente al régimen. En este contexto la sexualidad aparece cruzada, las mujeres se acuestan con mujeres, mientras los hombres lo hacen con hombres. Mientras, el dictador crece en su prepotencia, por el cielo filipino vuelan drones vigilando y controlando la sociedad. Todo parece un disparate, pero Lav Diaz tiene sus mecanismos para convertir sus películas en obras de culto, en receptáculos de un cine radical que sobrevive reinventándose constantemente. Àngel Quintana
Dentro del cine de Lav Diaz, la gran novedad en The Halt radica en su ambientación, 2034, un futuro en el que la erupción de un volcán en las islas Célebes ha dejado a todo el sudeste asiático en la oscuridad. Y llevan así ya tres años, una noche perpetua que ha aumentado la polución, las enfermedades como la gripe y ha llevado al poder a tiranos que no dudan en exterminar a la población que no vive en las grandes metrópolis urbanas. Este futuro diseñado por Diaz es un poco como el Alphaville de Godard, siendo la única licencia “futurista” la proliferación de drones en labores de vigilancia. En realidad, todo responde a un estrategia de Diaz para hablar de Filipinas y de su historia, proponiendo en esta ocasión una alegoría política narrada desde distintos puntos de vista, desde el mismo poder hasta la insurgencia. El dictador responde al nombre de Navarra, es admirador de Marcos y vive recluido en un pequeño apartamento (eso sí, con un jardín en cuyo estanque vive un cocodrilo). A su lado, al mando de las Fuerzas Especiales, están dos mujeres, Martha y Marissa, que mantienen una relación sentimental y entre las que se interpondrá una mujer que se hace pasar por una prostituta, Haminilda Ríos. Como en Melancholia, ciertos personajes actúan de incógnito y tardamos en darnos cuenta de su verdadera naturaleza. Sobre todo en una primera parte dominada por unos densos diálogos y por una representación fuertemente metaforizada y teatralizada que, milagrosamente, en el tercio final, después de la actuación de un grupo rock, se van aligerando, gracias a una puesta en escena más naturalista y a un mayor peso de los silencios. El cine de Lav Diaz parece que pierde parte de su esencia cuando se aleja del mundo rural, de la selva, los monzones y las playas salvajes. Sus interiores urbanos siempre tienen algo de impostura, como si Diaz no se encontrase cómodo entre cuatro paredes. Por eso mismo, los mejores momentos de The Halt llegan al final, cuando se adentra en las calles y se pone del lado de esos niños que constituyen las primeras víctimas propiciatorias de los tiranos de turno y los desastres medioambientales. Jaime Pena
WOUNDS (Babak Anvari). Quincena de los realizadores

Hay una idea sugerente en Wounds, aunque probablemente sea la única: el póster de Blow-up, de Michelangelo Antonioni, que preside el salón de la casa del protagonista, en conjunción con las imágenes digitales que, en las pantallas del móvil y el ordenador, plantean un misterio a resolver, podrían apuntar a una interesante reflexión sobre la pérdida de la huella de lo real en la era de la imagen virtual. Pronto queda patente que Blow-up ya no es posible hoy en día, porque las imágenes no se limitan a recoger la realidad sino que en ocasiones inventan lo irreal, sin que se pueda distinguir lo uno de lo otro. Lamentablemente, Babak Anvari no parece interesado en explorar las posibilidades de ese planteamiento, y se limita a construir una cinta de terror convencional, donde la tensión se crea a base de efectismos y nunca de atmósfera: un crescendo musical, un golpe sonoro y un corte de montaje son las herramientas que, una y otra vez, se emplean durante el metraje para provocar el sobresalto, sin convocar nunca el verdadero horror. Tampoco se aprovechan las posibilidades de una trama sobre rituales gnósticos, y la idea de las heridas como vehículo para la trascendencia no funciona más que como dispositivo de guion. Tras su abrupto final, Wounds queda como una pieza de la ‘segunda división’ de Netflix: un producto rutinario, sin vocación de trascender, ni siquiera a través de sus propias y sangrantes imperfecciones. Juanma Ruiz
O QUE ARDE (Oliver Laxe). Un certain regard

Las primeras imágenes de la película nos muestran un bosque en el que se están talando unos árboles. Los buldozzers están destruyendo una parte del paisaje. Oímos el ruido de las ramas, asistimos impotentes a la caída de los troncos, todo se derrumba ante nuestros ojos. El prólogo de O que arde nos indica que estamos ante una reflexión serena y profunda sobre un mundo rural perdido y abandonado, pero que se está destruyendo de forma progresiva. En las últimas y prodigiosas imágenes, rodadas con gran majestuosidad por el operador de cámara Mauro Herce, asistimos a la destrucción definitiva del paisaje mediante el fuego. Las llamas lo consumen todo, los bomberos luchan para salvar la vida, mientras que algunos vecinos de las masías aisladas intentan aferrarse a aquello que tienen entre manos. A partir de su prólogo y de su escena final –con la excepción del epílogo– O que arde podría ser un magnífico documental sobre la destrucción del paisaje. Entre el prólogo y el epílogo, Oliver Laxe decide construir una ficción. El protagonista es un pirómano que después de unos años en la cárcel regresa redimido a su casa. Allá vive aislado junto a su vieja madre, cuida sus vacas e intenta sobrevivir a la indiferencia de los otros y de su mundo. Laxe nos habla de la dificultad de redimirse en una sociedad concreta, pero también de la existencia de algo atávico basado en el deseo de venganza, de rechazo y en la imposibilidad del perdón. Las llamas del fuego resultan infernales pero no redimen, los condenados lo están para la vida eterna. O que arde de Oliver Laxe es una bellísima película que mezcla lo más íntimo con lo más épico, unos apuntes de ficción con la cruda realidad del interior de la Galicia rural. Àngel Quintana
Tras haber estado presente en la Quincena de los Realizadores (2010) y en la Semana de la Crítica (2016) con Todos vos sodés capitáns y Mimosas, respectivamente, Oliver Laxe regresa a Cannes (ahora ya dentro del ‘festival mayor’, en la sección Un certain regard) con la tercera y más madura de sus películas. Sus imágenes, que se abren de manera impresionante con las grandes máquinas –casi fantasmales– que arrancan los eucaliptus en medio de la noche para proteger el bosque, retratan después la rutina cotidiana en la vida de Amador, un pirómano que regresa a su pueblo tras pasar varios años en la cárcel, y la anciana Benedicta, su madre, que le acoge con la estoica naturalidad de quien le saluda todos los días. Ahí comienza la mejor parte del film: un retrato hondo, conmovedor y empático de la vida diaria en la Galicia profunda, en el universo rural de los Ancares. El trabajo con las vacas, la relación con los árboles, la dureza del invierno, la lluvia y el frío…, son escrutados por la cámara de Oliver Laxe (que filma en super 16 mm) con cercanía y sin vacuos trascendentalismos, si bien el sustrato profundo de las imágenes nos quiere hablar de la fusión armónica entre el hombre y la naturaleza, conforme a la idealizada mirada de una concepción del mundo anclada en ingenuas raíces rousseaunianas. Con todo, las imágenes de Laxe conquistan su propia verdad por la autenticidad con la que filma a sus intérpretes y por su capacidad para mantener un difícil equilibrio hecho de respeto y distancia a partes iguales. Son las imágenes de un cineasta que, a diferencia de lo que ocurría en sus dos trabajos anteriores, por fin consigue penetrar en la esencia de lo que filma, por fin consigue crear imágenes resonantes y, sobre todo, construir un tiempo fílmico autónomo que sabe dar cuenta del tiempo cotidiano y vital de los paisajes y de la experiencia que transmiten. En la segunda parte, el fuego se enseñorea de las imágenes y, de nuevo, la cámara del cineasta consigue acercarse a su dramático despliegue y, transmitir, al mismo tiempo la intensidad de la lucha humana contra el avance de las llamas. La película se hace entonces más física y más intensa, pero conserva toda su capacidad de fascinación. Es una lástima que la arquitectura narrativa del conjunto no consiga imbricar de forma más satisfactoria y operativa una y otra parte (no basta con la supuesta condición de pirómano del protagonista), pero ello no impide que nos encontremos, desde luego, ante la mejor película de su autor y, de paso, ante una de las obras más estimulantes vistas este año, hasta el momento, en la programación de Un certain regard. Carlos F. Heredero
LA FAMOSA INVASIÓN DE LOS OSOS EN SICILIA (Lorenzo Mattoti). Un certain regard

Adaptación de un libro juvenil de Dino Buzzati, publicado en 1945, y adaptado para la pantalla por Jean-Luc Fromental y Thomas Bidegain (guionista habitual de Jacques Audiard), esta pequeña joya del cine de animación está firmada por el ilustrador, pintor y autor de comics italiano Lorenzo Mattoti, que entre otros trabajos se había encargado ya de los interludios dibujados, entre episodio y episodio, en la película colectiva Eros (M. Antonioni, S. Soderbergh y W. Kar-wai, 2004) y que aquí dirige su primer largometraje en solitario. Su historia cuenta una deliciosa fábula sobre las relaciones entre los hombres y los osos, bajo cuyo desarrollo emerge una metáfora sobre la utilización despótica del poder y sobre la necesidad de preservar la autenticidad. El relato protagonizado colectivamente por los osos se halla encapsulado, a su vez, en dos narraciones contadas, la primera (al modo de la commedia dell’ arte), por un cómico ambulante y su hija, y, la segunda, por el oso ya veterano al que ambos encuentran en una cueva. Pero la gran conquista de la película es desde luego su animación, de trazo limpio y cromatismo muy bien definido, así como las coreografías musicales y el tratamiento de los espacios, particularmente imaginativo en la plasticidad de las proporciones y de las perspectivas. Una pequeña delicia, en definitiva. Carlos F. Heredero
A pesar de ser uno de los grandes nombres de las letras italianas, la fama de Dino Buzzati se suele concentrar en torno a El desierto de los tártaros. No obstante, los niños italianos conocen muy bien La famosa invasión de los osos en Sicilia, publicado en 1945 en el Corriere dei Piccoli, y editado en una versión ilustrada que no ha cesado de recorrer todas las escuelas italianas. Lorenzo Mattotti, uno de los creadores de novelas gráficas más reputados de Italia, ha decidido hacer su irrupción en el mundo de la animación con una adaptación del cuento de Buzzati. Realizado con una ilustración simple, pero con gran rigor plástico, el resultado es una maravilla animada. Mattotti recrea la fábula de un oso que un día ve como su hijo es secuestrado por los humanos. Con la ayuda de un mago, los osos acabaran invadiendo Sicilia para recuperar al hijo perdido. Una vez en el territorio de los humanos, los osos ejercerán su poder pero de forma progresiva se darán cuenta de que su lugar en el mundo es otro. Buzzatti construyó en el contexto de la inmediata postguerra una parábola sobre la invasión de los pueblos, los efectos del poder para reivindicar la necesidad de que todos encontremos nuestro auténtico lugar en el mundo. Àngel Quintana
DOGS DON’T WEAR PANTS (Jukka Pekka Valkeapää). Quincena de los realizadores

Un hombre incapaz de procesar su viudedad encuentra en una dominatrix el medio para reconectar con sus emociones, y en la asfixia erótica sadomasoquista la vía para entrar en un estado de semiinconsciencia que le permita ver a su mujer fallecida. Lo que podría haber sido, con estos mimbres, una interesante exploración sobre el duelo y la gestión del dolor emocional plasmada a través del dolor físico, deviene lamentablemente, a partir de cierto punto, en un humor negro no exento de sadismo por parte de un cineasta que sostiene el plano para mostrar como al protagonista se le arranca una uña o un diente. Todo el potencial reflexivo, e incluso la vocación poética (si bien elemental) de algunas imágenes iniciales que rompen la fría asepsia con la que se retrata la vida del protagonista, se pierde en ese tránsito del drama a la comedia: un innecesario golpe de timón con el que el director, quizá por algún tipo de espíritu gamberro, reduce a la indignidad y al patetismo a un personaje que probablemente merecía un tratamiento mejor. Juanma Ruiz
TLAMESS (Ala Eddine Slim). Quincena de los realizadores

Sin duda la película más heterodoxa y radical de la Quincena hasta el momento, Tlamess comienza siguiendo a un soldado tunecino que vuelve al hogar tras enterarse de la muerte de su madre y posteriormente no regresa a su puesto. De nuevo, como ocurría en Lillian, asistimos al periplo de un personaje silente, que no pronuncia una palabra prácticamente a lo largo de todo el film, y que por tanto se perfila estrictamente a través de sus acciones. Dividida claramente en dos mitades, la cinta muestra la huida de este hombre, perseguido por las autoridades, en un ejercicio de intensidad dramática, hasta culminar en una escena a mitad de metraje que funciona como primer final, y también como punto y aparte. Lo que se desarrolla a partir de ahí es un relato distinto, de tintes fantásticos, que bien podría ser la mezcla imposible entre La tortuga roja de Dudok de Wit y el universo de Apichatpong Weerasethakul. Ala Eddine Slim lanza elementos dispares y discordantes al espectador, desde el diálogo de miradas entre los protagonistas (en un sentido literal: primerísimos planos de los ojos de ambos acompañados por subtítulos) hasta una suerte de monolito reminiscente de 2001, una odisea espacial. Cabe lamentar que en esta segunda mitad, la cinta abandone de forma un tanto abrupta la lógica narrativa en lo tocante al comportamiento y reacciones de sus personajes, pero la capacidad fabuladora de Tlamess y la particular poética que construye acaban por ofrecer algunas de las imágenes más sugerentes y audaces que se han visto en esta edición del festival. Juanma Ruiz
POR EL DINERO (Alejo Moguillansky). Quincena de los realizadores

Producida por El Pampero Cine, la nueva cinta de Alejo Moguillansky se inscribe en buena medida en los parámetros (industriales, pero también estilísticos y de fondo) de obras como la Historias Extraordinarias de Mariano Llinás. Como sucedía en aquella, Por el dinero es una cinta que se deleita en el propio acto de narrar, emparentando su fábula low-cost con la tradición de algunos grandes contadores de historias, desde Robert Louis Stevenson hasta Hugo Pratt. Como base de este storytelling, una voz en off y una colección de momentos articulados mediante todo tipo de recursos: el uso lleno de ironía de la música clásica, cuya grandilocuencia choca con la precariedad de sus imágenes; la máquina de escribir de un policía que toma declaración a un sospechoso; la división en actos de lo que se presenta, en palabras de uno de los personajes, como “una pequeña tragedia”, e incluso algún que otro número musical. Todo ello al servicio de dos empresas quijotescas paralelas: la de los protagonistas, con su grupo de teatro en una búsqueda desesperada de solvencia económica, y la de la propia película, creada en unas condiciones industriales presumiblemente muy similares a las que viven sus personajes. No es casual que Moguillansky se interprete a sí mismo para la causa: Por el dinero habla de la dificultad de sacar adelante la empresa artística en un mundo dominado por otras disciplinas más rentables como la publicidad o el marketing. Por eso el film muestra, con socarronería, a un grupo de individuos que tratan de sobrevivir al propio hecho de crear arte en los márgenes. Teatro ‘off’ para un cine ‘off’, en una obra mucho más grande de lo que su estilo guerrillero da a entender. Juanma Ruiz
Alejo Moguillansky forma parte, junto a Mariano Llinás, de los creadores de la productora El Pampero que el año pasado se pasearon por el mundo exhibiendo las catorce horas de La Flor. La propuesta que han presentado en Cannes es más corta y más modesta pero, no por ello resulta muy eficiente como fábula sobre el estado del mundo y del arte. Moguillansky nos cuenta la historia de una troupe de teatro que quiere ganarse la vida exhibiendo sus obras en el territorio del ‘off’ de la cartelera bonaerense. Quieren vivir de su arte, pero saben que están condenados a mal vivir y por este motivo han titulado su obra Por el dinero. Consideran que es legítimo hacer teatro para ganar dinero y ennoblecer su trabajo. Durante una estancia en el festival de Teatro de Cali –Colombia– un viejo autor teatral les recordará que los actores y directores de teatro trabajan más que un obrero, curiosamente ganan menos dinero, pero pueden disfrutar más de su tiempo y de su trabajo. Esta paradoja tiene su punto de perversión: el modo según el cual determinadas formas de arte surgen de una vocación o de un deseo de disfrutar con su práctica, no hay problema para crear una cierta precariedad. Moguillansky parece trazar una especie de fábula brechtiana que va más allá del propio ámbito teatral para convertirse en una fábula sobre el estado del mundo. La precariedad no solo está presente únicamente en los que suben a los escenarios, sino en la propia economía argentina y en la ola de liberalismo que está presente en América Latina. Àngel Quintana
ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOD (Quentin Tarantino). Sección oficial

Explica uno de los personajes del film que al hacer una película de época lo importante no es la exactitud histórica, sino captar el zeitgeist del momento presente. Puede que ahí se encuentre la clave de la última película de Quentin Tarantino, que regresa a finales de los años sesenta para pasearse alrededor de la mayor leyenda negra de Hollywood: los crímenes de la Familia Manson. Por medio de dos ‘perdedores del cine’ (un actor y su doble de escenas de riesgo), Tarantino se ubica en los momentos inmediatamente anteriores a la matanza para indagar en el lado oscuro del star system de aquellos años y, quizá, proponer su reverso luminoso. Solo así se entienden muchos de los elementos del relato: el momento en que uno de los protagonistas rechaza las insinuaciones sexuales de una muchacha por ser menor de edad, mostrando una integridad que no cabía esperar del personaje; o la sucesión de figuras y momentos de la historia más turbia del lugar (desde la alusión velada a la muerte sin esclarecer de Natalie Wood hasta la aparición de un Bruce Lee igualmente rodeado por la mitología sobre su fallecimiento, pasando por el obligado Roman Polanski). Parece como si el cineasta, que no salió precisamente indemne de la avalancha de confesiones y descubrimientos acontecidos a partir del caso Harvey Weinstein, tratara por medio de sus imágenes de expresar un mea culpa y exorcizar tanto los demonios personales como los colectivos de una ‘Meca del cine’ tocada por el escándalo y la impureza. Por eso, al caligrafiar su cinta alrededor del presunto pecado original de Hollywood buscando al mismo tiempo captar el zeitgeist del presente, es posible que Tarantino haya creado la primera gran película de la era post-Weinstein. Juanma Ruiz
La inmersión de Tarantino en el Hollywood de finales de los años sesenta y su acercamiento a la figura trágica de Sharon Tate se esperaba con particular delectación dadas las acreditadas debilidades cinéfilas del autor de Pulp Fiction, Kill Bill o Malditos bastardos. Era seguro, y así lo confirma este nuevo trabajo, que el tema, el escenario y la época le permitirían desplegar a placer todos sus referentes más queridos, que aquí están básicamente relacionados con la decadencia del viejo Hollywood de los años cincuenta y la transformación de los grandes estudios, con el cine de acción de serie B, con las series de televisión de la época, con las coproducciones europeas y con el spaguetti western, incluyendo citas y tributos explícitos a Sergio Corbucci, Joaquín Romero Marchent y Antonio Margheriti (citado aquí por su verdadero nombre, y no por el seudónimo que utilizó para firmar algunos de sus westerns: Anthony M. Dawson). Lo que quizá no se podía prever es que su nueva historia (protagonizada en realidad por dos pobres diablos que se mueven en los márgenes del sistema: un actor en decadencia y su doble de acción; respectivamente Leonardo di Caprio y Brad Pitt) haya terminado siendo la menos inventiva y la más rutinaria de todas las suyas, la que está construida con menos tensión (la arquitectura narrativa del film parece tan desigual y tan descompensada que no sería en absoluto extraño que Tarantino decida modificar el montaje antes de su estreno comercial) y la que se refugia, con mayor indolencia, en dos o tres set pieces que aquí carecen de la brillantez en los diálogos y de la fuerza visual con que las ha filmado en títulos anteriores.
Una visita de Brad Pitt al campamento hippie de Charles Manson se salda sin nada verdaderamente relevante para la trama. Un interludio dedicado a contar el periplo europeo del personaje de Di Caprio solo vale para encadenar citas y homenajes particulares al spaguetti western. La función del personaje de Sharon Tate se reduce a poco más de una secuencia en la que esta entra en un cine para ver una película protagonizada por ella. La aparición sobrevenida del personaje de Bruce Lee solo da lugar a un caprichoso, pero largo paréntesis completamente desgajado de todo lo demás y a una burda caricatura de trazo bastante grueso. Con aislados destellos bien reconocibles, casi todo parece desmayado y rutinario, por mucho que bajo las imágenes se pueda reconocer el carácter lúdico de la celebración, así como el cariño del director por una época y por unos referentes que formaron parte de su formación cinéfila. Finalmente, y al igual que en Malditos bastardos, Tarantino vuelve a reescribir la Historia en la decisión más valiente y, para algunos, quizás también la más desconcertante de todo el film, en lo que sin duda constituye su particular acto de rebelión contra el fatalismo y su íntima reivindicación del Hollywood de sus mitos y del poder del cine, capaz de asumir en los términos propios de una ficción lúdica todo el horror del que la realidad no pudo escapar. Carlos F. Heredero
El título de la nueva película de Quentin Tarantino posee puntos suspensivos. Érase una vez… nos traslada a la idea de la fábula, entendida como relato sobre un mundo al que no exigimos que lo contado sea real sino simplemente verosímil. Tarantino empieza avisándonos de que aquello que veremos enlaza con los cuentos y que quizás los protagonistas de su cuento acaben viviendo felices y comiendo perdices. No obstante, el cuento se sitúa en un lugar muy concreto, Hollywood, y esto nos lleva a todo tipo de especulaciones. Hollywood fue la gran fábrica de sueños pero también existió (y existe). La fábrica se transformó y se modificó en los años sesenta. En ese Hollywood hubo estrellas reales llamadas Steve Mc Queen, Roman Polanski o Sharon Tate. Todos ellos transitan por la película de Tarantino del mismo modo que el cardenal Richelieu transitaba por Los tres mosqueteros, pero junto a los seres que existieron están unos personajes ficticios llamados Rick Dalton –un actor en crisis–, Cliff Booth –un especialista– o Marvin Schwarz –un productor–. Estamos en una época concreta 1969, incluso en la parte final nos desplazaremos a un día concreto: el 8 de agosto de 1969, en ese momento en el que todo cambiaba. En Hollywood, los jóvenes barbudos y melenudos habían empezado a tomar el poder y a experimentar con nuevas formas de hacer cine. Los hippies habían irrumpido en la pantalla con Easy Rider, las piscinas de Los Angeles se habían popularizado gracias a El Graduado, pero también estaban las historias de serie B, los exploits para un público más joven y esos spaghetti western que venían de Europa y que avanzaron determinadas formas de pastiche más allá del género. En este contexto, el gran escaparate audiovisual fue la televisión, los seriales del oeste o del FBI que crearon nuevos héroes y nuevas formas de justicia y de violencia. La ficción estaba omnipresente en un mundo en el que todo cambiaba porque la fábrica de sueños se había hecho adulta y empezaba a ser otra cosa.
Tarantino describe ese 1969 pero nos habla muy poco de Vietnam, y no nos dice nada de la misión espacial Apolo XI, ni de las elecciones que llevaron a Richard Nixon a la Casablanca. El mundo de Tarantino siempre ha sido un gran videoclub y él se ha convertido en un peculiar archivero, que lo recicla todo –incluso cita en la película los westerns de Joaquín Romero Marchent– porque su mundo no es más que un gran depósito. Frente al nuevo Hollywood, Tarantino juega y disfruta porque tiene la oportunidad de jugar –una vez más– con el más grande tren eléctrico que se ha construido. Por este motivo, en una parte esencial del metraje de Once Upon a Time… in Hollywood, vemos múltiples recreaciones de series de televisión, westerns decadentes… Media película es como un gran collage de imágenes y de tiempos muertos, hasta el punto de qué nunca sabemos en qué lado de la pantalla nos situamos. Lo único que nos queda claro, y es muy importante, es que nunca vamos a estar del lado de la Historia.
En ese Hollywood también había la violencia. La violencia estaba en la pantalla porque se había roto con los preceptos del código Hayes y las muertes podían filmarse a cámara lenta. Incluso las ficciones televisivas nos mostraban a múltiples héroes que siempre tenían su pistola a mano. La violencia inundaba las ficciones, pero Hollywood en 1969 también fue un ‘Hollywood Babilonia’. La violencia real también estaba tras las vallas de los lujosos chalets de las estrellas.
Más allá del cuento y del retrato de Hollywood, Once Upon a time… in Hollywood es una excelente película porque –como Malditos Bastardos– construye una utopía. ¿Qué pasaría si las ficciones fueran capaces de cambiar el destino de las cosas, de transformar el mundo sin que hiciera su irrupción la violencia real? ¿Es posible separar la crueldad de la pantalla de la crueldad del mundo? Quentin Tarantino reivindica esta utopía y nos recuerda que en la fábrica de sueños la sangre es pintura roja, que los cuerpos deformados no son más que simples muñecos de látex. Incluso nos recuerda que detrás de una estrella está siempre su sombra. Mientras seamos niños y seamos capaces de creer en los cuentos que empiezan recordándonos el ‘Eráse un avez…’, la ilusión de la ficción funcionará como una excelente catarsis para configurar la utopía. Àngel Quintana
A VIDA INVISÍVEL DE EURÍDICE GUSMÃO (Karim Aïnouz). Un certain regard

En los últimos años una de las grandes novelas río que han cautivado a miles de lectores se llama La amiga genial, de Elena Ferrante. Esta gran novela en cuatro partes cuenta la historia melodramática de dos amigas napolitanas cuyos destinos diferentes cruzan una parte de la historia del siglo XX. A vida invisível de Eurídice Gusmão cuenta también la historia rio del destino de dos mujeres, en este caso hermanas, que de jóvenes sueñan con triunfar, salir del Brasil, conquistar el mundo. No obstante, ambas se encuentran en un mundo dominado por los hombres que no les ofrece ninguna oportunidad para poder llegar a auto realizarse. Eurídice se casará, viajará a Viena querrá ser pianista pero acabará atrapada en las redes de su propio matrimonio sin conquistar la fama. Guida en cambio viajará a Grecia para casarse pero regresará embarazada sin su esposo. Será repudiada por su familia y vivirá una vida oscura hasta acabar enterrando su identidad. Eurídice y Guida no se encontraran. Cada una vivirá de la proyección del fantasma de la hermana ausente. Karim Aïnouz juega con las reglas del folletín de forma eficiente, con un buen ritmo y sin caer –excepto en la parte final– en subrayados innecesarios. Àngel Quintana
PARASITE (Bong Joon-ho). Sección oficial

En esa curiosa fábula política y terrorífica llamada Nosotros y dirigida por Jordan Peele vemos como los otros –los pobres– viven en un mundo subterráneo, mientras los ‘nuestros’ pueden permitirse el lujo de alquilar lujosos chalets junto a un lago para pasar sus vacaciones. Un día aparecen los ‘otros’ y estos también reclaman lo que les corresponde. Hace unos años, cuando el marxismo no estaba ‘pasado de moda’ podía hablarse con comodidad de lucha de clases, de plusvalía o de explotación económica. Actualmente, en el lenguaje común se habla de reparto de dividendos en el mundo empresarial, de clases medias y de los beneficios de la sociedad del bienestar. Sin embargo, los ‘otros’ existen. Y tal como nos indicó hace unos años Claude Chabrol, en el momento de rodar su mejor película La ceremonia, las luchas de clase persistirán.
Puede parecer extraño empezar reivindicando esta vieja terminología marxista ante una película del cineasta coreano Bong Joon-ho. Quizás sea incluso anacrónico. De hecho no sé incluso si puede resultar pretencioso decir que Parasite es una película marxista, pero es verdad que estamos ante una excelente película sobre los ‘otros’, en la que, como en la película de Jordan Peele, también viven en las alcantarillas de la sociedad mientras contemplan las meadas en medio de la calle de los desfavorecidos del sistema. Bong Joon-ho nos cuenta la historia de la familia Ki-Taek que vive en el paro, son unos parásitos que se aprovechan de las líneas wifi de sus vecinos y tienen su vivienda llena de insectos. Un día el hijo de la familia va a dar clases de inglés a una niña de una familia rica. A partir de este momento, los ‘otros’ trazarán un plan estratégico para penetrar en el mundo de los ricos, desestabilizarlo y aprovecharse de su bienestar. Ellos también se sienten legitimados para compartir la riqueza y poner en crisis a aquellos que viven de espalda a la miseria del mundo. Parasite no apuesta por el terror sino por la comedia y lo hace con elegancia. Hay en toda la película un dominio absoluto del registro cómico pero, sobre todo, un juego con el espacio arquitectónico. Bong Joon-ho articula la puesta en escena a partir de las peculiaridades de cada espacio con la intención de pervertirlo y transformarlo. La arquitectura es y ha sido siempre un reflejo de las estructuras de poder. Àngel Quintana
De regreso a los registros grotescos y metafóricos de títulos como The Host (2006) o Snowpiercer (2013), el coreano Bong Joon-ho vuelve a proponer aquí una poderosa –aunque ciertamente inclasificable– metáfora sobre la lucha de clases no demasiado lejana, en su fondo, de la que llevaba dentro aquella enloquecida travesía ferroviaria que era la última de las citadas. Tanto Snowpiercer como su siguiente realización (el amable entretenimiento que supuso Okja, 2017) habían ampliado el radio de acción de sus ficciones hacia territorios digamos internacionales, generando en ambos casos sendas metáforas de alcance universal, pero aquí regresa a escenarios coreanos para contar la historia de una familia de parados casi indigente, que vive en un humilde y abigarrado cuchitril-semisótano lleno de ratas, a partir del momento en el que empiezan a suplantar a todos los servidores de una familia rica que vive en los barrios altos de la ciudad, y a hacerse progresivamente con el control de la lujosa mansión. La desbocada inventiva de Bong Joon-ho encuentra así territorio propicio para desplegar toda la fantasía y la libertad creativa de las que hace gala en sus mejores obras. Por momentos, parece que la película puede seguir los pasos de El sirviente (Joseph Losey), pero luego gira para rememorar la orgía de Viridiana (Buñuel), bordea poco después las fronteras del cine de terror, se pasea más tarde por los límites de la ciencia-ficción (las magníficas secuencias de la tormenta que acaba por inundar todos los barrios bajos de la ciudad) y juega a continuación con el grand guignol al borde del gore. La fábula, en cualquier caso, no tiene nada de realista y nunca esconde sus cartas: su terreno de juego es el del cine fantástico de sustrato social y político, feroz y hasta considerablemente salvaje, divertido y revulsivo, capaz de transitar sin solución de continuidad de la comedia negra al cine metafórico y del retrato sociológico al esperpento criminal. Solo un creador tan libre y tan original como Bong Joon-ho puede salir bien parado de una aventura tan heterodoxa y tan estimulante, tan imprevisible y tan demoledora como Parasite. Carlos F. Heredero
Podría haber sido una historia de terror. Podría haber sido un thriller, un film de ciencia ficción o un drama social. El torrente imaginativo que es Bong Joon-ho firma una cinta tan llena de ideas provocadoras y estimulantes que cada uno de sus meandros podría ser una nueva película, abrirse a un nuevo género e incluso a un nuevo sustrato. Pero al final, esta peculiar vuelta de tuerca al género del ‘home invasion’ es, ante todo y sobre todo, una obra de Bong Joon-ho, y por tanto preocupada por exponer las grietas de la sociedad coreana. El cineasta vuelve a algunas imágenes previas de su filmografía (la montaña de cajas de pizza apiladas de Shaking Tokyo, por ejemplo) para componer una reflexión sobre la diferencia de clases, la (in)solidaridad en las clases bajas (los ‘necesitados’ que no se reconocen como tales representan una idea igual de percutiente aun aplicándola a la sociedad española) y la falta de movilidad social. Por eso, en su puesta en escena, si hay un concepto que funciona como espina dorsal es el de la verticalidad: Joon-ho estratifica a sus personajes de arriba abajo, como si fueran su propio montón de cajas de pizza vacías. El film comienza con una familia de clase baja, que habita un semisótano, alzando sus manos hacia el techo para conseguir en sus teléfonos el wi-fi de los pisos superiores, encaramados incluso al retrete de la casa. La posición social y los espacios, incluso los movimientos de cámara, todo sirve para dejar al descubierto un mundo donde no existe ascensor social, y donde convertirse en parásito quizá sea la única manera posible (¿y, por tanto, lícita?) de salir adelante. O hacia arriba. Juanma Ruiz
FRANKIE (Ira Sachs). Sección oficial

Filmada en Sintra (Portugal), con actores de varias nacionalidades en un casting de lujo (Isabelle Huppert, Brendan Gleeson, Marisa Tomei, Pascal Gregory, Jérémie Renier, Greg Kinnear…), la nueva realización de Ira Sachs confirma a este cineasta norteamericano como un excepcional analista de las relaciones humanas y de los subtextos emocionales que las alimentan. El pretexto del que parte en esta ocasión es la reunión familiar convocada, en un hotel de Sintra, por una actriz ya veterana (Huppert), a la que le quedan pocos meses de vida por el cáncer que padece. Su marido, su expareja (ahora homosexual), su hijo soltero, su hija y su marido (en trance de divorciarse), su nieta y una amiga de la profesión cinematográfica, acompañada de su novio, convergen en un encuentro que desata, en sordina, las tensiones subterráneas que cada uno de estos personajes experimentan en sus vidas respectivas. Contra lo que pudiera parecer, no se trata de la típica y consabida catarsis familiar provocada por la proximidad de un acontecimiento luctuoso. No hay aquí ningún ajuste de cuentas y apenas ningún secreto que desvelar. La estructura del relato, deudora de una teatralidad expresamente buscada en los diálogos y en la disposición de las secuencias por Sachs y por su guionista habitual (Mauricio Zacharias), no persigue desatar ningún nudo del pretérito, sino buscar las pequeñas epifanías que se merecen los personajes, a todos y cada uno de los cuales los autores –generosos y lúcidos— conceden una oportunidad de descubrimiento, de reajuste, de reconsideración o de aprendizaje, sin el menor atisbo de moralismo y sin afán redentorista alguno.
Radicalmente despojada de todo rictus funerario o quejumbroso, Frankie es una obra de celebración vital, de madurez y serenidad: un film que no teme abrirse a registros de comedia sin traicionar nunca la hondura de las emociones que circulan bajo cada uno de sus planos. Todo se juega aquí en la verdad de cada momento, todo sucede en el interior del plano y de la situación, lo que confiere a cada escena una tensión subliminal que Isabelle Huppert dice no haber experimentado antes desde que trabajó con Jean-Luc Godard en Sauve qui peut (la vie) y en Passion. No por azar, Ira Sachs confiesa haber estudiado, junto a su director de fotografía (Rui Poças, el operador habitual de Miguel Gomes, cuya empresa, O Som e a Fúria, coproduce el film), las películas veraniegas de Éric Rohmer (esencialmente, Le Genou de Claire y Pauline en playa) para no cortar nunca un plano hasta que los personajes han salido por completo de cuadro, lo que permite a los actores ‘vivir plenamente’ ante la cámara la intensidad que aflora en las largas tomas que protagonizan la mayor parte de los planos. Un desenlace memorable y un plano final para las antologías, que conjuga de manera armónica y emocionante a Rohmer y a Kiarostami, clausura una inmensa película que quizás le guste mucho a Kelly Reichardt. Carlos F. Heredero
En las últimas películas de Yasujiro Ozu como El gusto del Sake o El otoño de la familia Kohayagawa, los conflictos individuales sobre las diferentes etapas de la vida se convierten en conflictos colectivos. Hay como un devenir de diferentes personajes que van trazando círculos en torno a múltiples momentos vitales, como si fueran coreografías del fin. Frankie, de Ira Sachs, tiene mucho del último Ozu, pero también está toda una herencia txekhoviana que fluye a partir de una serie de historias sobre algo que nace y algo que muere. Estamos en Sintra –Portugal– una reconocida actriz madura –Isabelle Huppert– ha decidido tomarse unas largas vacaciones, algo se está acabando en su vida. Ha tenido reconocimientos, ha trabajado en Francia e Inglaterra, se ha separado de su primer marido, ha tenido un hijo que atraviesa un momento de tránsito, ha encontrado un amante y esconce algún secreto. En Sintra llegan otros personajes, como una especialista en vestuario que está acompañada de un presunto pretendiente que ha conocido trabajando en un nuevo capítulo de Star Wars o unos jóvenes que descubren su primer amor. Ira Sachs reúne a todos los personajes heterogéneos como si fueran cobayas de un juego sentimental y los hace deambular por el bello paisaje de Sintra como si todos fueran turistas accidentales que han convertido su vida en una auténtica pieza teatral. Ira Sachs dibuja toda su dramaturgia a partir de duetos entre personajes, conversaciones entrecortadas que revelan algo oculto. De forma progresiva surgen las ‘afinidades electivas’ y las rupturas emocionales. Cada encuentro esconde unos sentimientos. Todo fluye con una delicadeza absolutamente admirable. A medida que la película avanza vemos que el paisaje sentimental que dibuja Ira Sachs no es más que una radiografía de muchos hipotéticos paisajes. En el horizonte está el dolor de una muerte cercana, está el descubrimiento de la vida a partir del amor, asistimos a alguna ruptura sentimental que ha sido irreversible, encontramos a personajes que se han descubierto a sí mismos y han trazado nuevos caminos. En cambio, para otros todo aparece como si fuera un misterio sin posible solución. En algunos momentos Ira Sachs deja paso al mejor cine de Eric Rohmer como si Frankie no fuera más que un deslumbrante ‘cuento de verano’. Los duetos entre actores frente a los azulejos de Sintra también rinden un oculto homenaje a Manoel de Oliveira. Mientras, el impresionante plano final de la película, rodado en Penhinha –el lugar más septentrional de Europa continental– acaba adquiriendo toda la majestuosidad del mejor cine de Abbas Kiarostami. Todo este juego de referencias múltiples podría parecer como un simple juego postmoderno de homenajes a un modelo de cine hacia el que Ira Sachs evoca su sentimiento. La grandeza de Frankie reside en que no es ortopédica y no es una simple amalgama de citas. Ozu, Chékhov, Rohmer, Oliveira y Kiarostami están allí para recordarnos que los grandes dramas no son más que un simple acto de nobleza basado en la imitación de la vida. Una maravilla. Àngel Quintana
LE JEUNE AHMED (Luc y Jean-Pierre Dardenne). Sección oficial

Por octava vez en la competición de Cannes, los hermanos Dardenne (ganadores aquí de dos Palmas de Oro: Rosetta, 1999, y El niño, 2005) le siguen los pasos esta vez a un adolescente musulmán atrapado en las creencias del islamismo radical propugnado por el Imam de su mezquita. Un chico que, cegado por el fundamentalismo, reacciona incluso contra su entorno familiar y, de manera mucho grave aún, contra su profesora de árabe. Estamos en Sereign (Bélgica), pero valdría decir que también en cualquier otra ciudad de la Europa occidental contemporánea, en la que la compleja multiculturalidad se enfrenta hoy día a difíciles procesos de integración. Más todavía si estos afectan a las instituciones educativas en la etapa crucial de la adolescencia. Los cineastas no se desvían un milímetro de su credo cinematográfico: pegan la cámara a su protagonista (primero con enorme proximidad y vibración; luego de forma algo más distanciada y serena, pero siempre cerca) y dan cuenta del camino que conduce a Ahmed a un correccional, donde debe enfrentarse al desafío de la atracción física con una chica de su edad, y del que finalmente trata de escapar para reincidir en su yihad particular. 84 escuetos y lacónicos minutos les bastan a los Dardenne para filmar un recorrido que, en términos dramáticos y narrativos, es aquí demasiado pequeño, y, acaso, excesivamente simplificado en términos sociales, por mucho que a los cineastas les interese más hacer aflorar la inocencia que subyace a la maldad (un sustrato común a todos sus retratos de infancia y adolescencia) que trazar un diagnóstico sociológico. Sin embargo, y pese a todo, se abre paso la sensación de que la película no aporta ninguna novedad sustancial a su filmografía y que tampoco consigue levantar el vuelo ni en su dimensión emocional ni en su depurada formalización. Carlos F. Heredero
¿Puede existir la inocencia en el mundo contemporáneo ? En el cine de los Dardenne siempre hay una segunda pregunta que se esconde tras la obviedad que a veces da la clave de aquello que la película intenta revelar pero que no ha sido puesto en su superficie. El título Le jeune Ahmed nos da pistas. Ahmed es un chico musulmán de trece años que vive con su madre en Sereign –el lugar de todo el cine de los Dardenne– y que influenciado por el Imam de la mezquita se convierte en un practicante del islamismo y un potente Yihadista. El nombre de Ahmed nos desplaza hasta una película que en algunos aspectos puede parecer obvia en la que el joven marcado por sus convicciones decide atentar contra su maestra por lo que acabará castigado en un centro de menores. En una primera visión estamos ante una película que pretende hablarnos de los jóvenes que se transforman en futuros yihadistas en medio de esta Europa que se ha ido deshumanizando. Si nos quedamos con esta primera lectura diremos que la película cojea, que los Dardenne se han metido en un territorio resbaladizo y que todo resulta demasiado mecánico. De todos modos, la clave de la película está en el joven del título. Ahmed es joven y lo que nos intentan mostrar los Dardenne es de qué modo es posible poner en evidencia la existencia de una inocencia en un entorno en el que la vida adulta llega demasiado pronto. Las ideas se transmiten como un peligroso virus y los principios básicos de la laicidad están amenazados. Ahmed aparece en la película como un chico repelente, dogmático, que ha planificado peligrosamente su propio devenir. Este chico es puesto a prueba frente a una serie de gestos de amor/seducción por parte de una chica en una de las más bellas escenas de la película. El hipotético futuro terrorista se resquebraja ante los labios de una niña, pero no sabe cómo asimilar el amor porque su maduración política no tiene nada que ver con su maduración sentimental. ¿Es realmente Ahmed un monstruo o detrás del monstruo aún existe el niño? Para responder a esta pregunta, los Dardenne llevan a cabo un amplio rodeo en el que van surgiendo algunas películas y motivos claves de su cine. Ahmed está tan perdido como Rosetta y por este motivo la cámara no cesará de perseguirlo integrándose en su punto de vista. Ahmed también puede emparentarse con el joven de El hijo que había querido llevar a cabo un atentado y que trabajaba en la carpintería del padre de su víctima. Como en aquella película planea siempre la idea de si es posible el reencuentro entre víctima y verdugo, pero sobre todo la idea del perdón. Y como en todo el cine de los Dardenne, en sus momentos finales hay algo que se descompone. Es el momento en que se lleva a cabo la revelación y ésta siempre se hace evidente ante un gesto de redención laica. La preservación de la inocencia es un modo fundamental para garantizar la persistencia del humanismo. Àngel Quintana
DIEGO MARADONA (Asif Kapadia). Fuera de competición

Uno de los instantes más bochornosos del pasado Mundial fue la protagonizada por Diego Armando Maradona, con los brazos recogidos sobre su torso, la cabeza inclinada hacia atrás y los ojos como poseídos. El sonrojo no era tanto por él, sino por el tratamiento que se hizo de aquellas imágenes, convertidas en meme, viralizadas e incluidas en los diversos telediarios. No hay nada que proporcione más dolor y placer a la vez que contemplar al astro caído. De esta premisa, han surgido diversos documentales: uno de los últimos, sobre Whitney Houston. El director Asif Kapadia se ha especializado precisamente en ahondar en estos relatos de auge y caída, y ha retratado por turno las tribulaciones de Ayrton Senna, Amy Winehouse y, ahora, Maradona, de quien relata sus años en Nápoles. Kapadia se cuida de no caer en el sensacionalismo, y se sitúa eminentemente del lado del futbolista, que transita de las calles de tierra de Villa Fiorito a la cancha de Boca, a las polémicas que le acompañan en Barcelona y a la idolatría que despierta en Nápoles, cuando termina al fin canonizado. Es este el punto que más interesa a Kapadia: cómo se ensalza a la estrella, y cómo se la deja caer. Diego Maradona relata con claridad la vinculación del 10 con una ciudad dejada de la mano de dios (y sostenida precisamente por la de otra divinidad, el propio Maradona), en una Italia marcada por las diferencias sociales entre norte y sur. “Nápoles no es Italia”, decían algunos antes de la semifinal que jugaron Italia contra Argentina. El documental explica con efectividad la ruptura entre Italia y Maradona tras el 1 a 1 que eliminó a la selección anfitriona, precisamente en Nápoles. “Maradona es el diablo”, rezaba entonces la portada de Tuttosport. A partir de aquí, el documental intensifica su estudio en torno a la camorra y la droga. He aquí la trampa: Maradona siempre reconoció (y en el documental también se dice) que probó la cocaína en Barcelona, pero Kapadia, que plantea un relato cronológico, saca el tema después del Mundial del 90, pues le ayuda a enarbolar su discurso favorito, en torno a los mecanismos y contextos que rodean a la fama. Kapadia quiere descubrir quién empujan a las estrellas desde el borde del precipicio. En cambio, su documental sobre Maradona encuentra su razón de ser en el camino: en el material de archivo de aquella época en Nápoles, en la sonrisa tímida del chico cuando todavía no es una estrella, en la imagen de su padre haciendo un asado en la concentración de la selección y en el juego, en el regate, el pase y el remate. Violeta Kovacsics
CHAMBRE 212 (Christophe Honoré). Un certain regard

¿Quién se acuerda de Michel Deville? Empezó su carrera en 1966 y la terminó a principios del nuevo milenio. En su época más interesante se propuso llevar a cabo atrevidos experimentos dramáticos, poniendo en crisis el tiempo del drama, los espacios de la acción y estableciendo juegos constantes entre su concepción artificiosa del cine y el drama. Fue proscrito por Cahiers du cinéma y admirado por Positif. El recuerdo de Michel Deville y en especial de películas como Nuit d’été en ville parece estar presente en la última obra de Christophe Honoré, un cineasta que con los años ha ido resucitando cierto cine francés desde Jacques Demy a Philippe Garrel. En este caso el reto pasa por establecer una especie de juego dramático a partir de una pareja en crisis en la ficción –y quizás incluso en la vida real–. Los protagonistas son Chiara Mastroianni y Benjamin Biolay –cantante y compañero de la actriz en la ficción–. En la primera escena el marido descubre la presunta infidelidad de su mujer y tras veinte años de matrimonio parecen querer meditar su relación. A partir de este gesto situado en el presente, Honoré nos sitúa en un no-espacio en el que los tiempos se mezclan –la habitación 212 de un Hotel de Montparnasse–. En esta habitación ella tuvo sus primeros amores con el marido y desde ella observa o reflexiona de que modo él estableció también sus amores con su profesora de piano. El juego que propone la película puede tener cierta gracia si no fuera porque algo no funciona y muchas cosas resultan demasiado mecánicas. Honoré una vez más recicla, pero tiene el mérito de recordarnos que Michel Deville existe. Àngel Quintana
TOMASSO (Abel Ferrara). Sesiones especiales

Especie de autorretrato ficcional (o no tan ficcional) por persona interpuesta, Tomasso es un extraño paréntesis en la filmografía de Abel Ferrara, cineasta norteamericano desde hace unos años afincado en Roma, donde vive con su mujer actual (Cristina Chiriac) y su hija pequeña (Anna), filmado mientras trabaja en un proyecto titulado Siberia. Allí ha filmado, con modales más próximos a los de una homemovie que a los de un film industrial, la historia de un cineasta norteamericano que vive en Roma (interpretado por Willem Dafoe, indisimulado alter ego de Ferrara) junto a su mujer (interpretada por Cristina Chiriac), y su hija (interpretada por la pequeña Anna), mientras trabaja en el guion y en el storyboard de una película que guarda claras similitudes con el proyecto de Siberia. Un juego de espejos considerablemente íntimo, por tanto, que el director de Teniente corrupto, El rey de Nueva York o El funeral utiliza para proponer algunas reflexiones sobre la dialéctica entre la imaginación y la realidad, sobre la tensión entre los fantasmas del pasado y la voluntad de redención, en lo que constituye –con toda evidencia— un autoexorcismo a veces divertido, a ratos conmovedor, en ocasiones ingenuo y en otras un punto estrambótico, dentro de un registro de inesperada serenidad y autocontención, a pesar de algunas incursiones en el delirio onírico. Una rareza y un posible film de culto, a la vez. Carlos F. Heredero
Abel Ferrara vive en Roma. Está casado con una joven europea llamada Cristina Chirac y tienen una niña de tres años llamada Anna. Tommaso podría ser una especie de home movie sobre la vida de ese cineasta retirado de cierto modelo de cine que sobrevive en medio de Europa e intenta reconducir su vida en la familia. La diferencia es que Ferrara no se filma a sí mismo sino que utiliza –como Almodóvar en Dolor y Gloria– un alter ego encarnado en el actor Willem Dafoe– par construir una autoficción en la que están presentes los grandes temas del cine de Ferrara como son la redención y la pasión. La particularidad es que tanto Christina como Anna aparecen como actrices en la pantalla interpretando a sus alter ego de Nikki y Dee Dee. Ferrara nos muestra por un lado una cierta estabilidad en el entorno romano hasta que empiezan a surgir sus fantasmas personales en torno a la droga, el alcohol, la crisis creativa, etc… El autorretrato se va tornando cada vez más amargo y sórdido. El buen padre de familia entra en crisis consigo mismo, con el mundo y con su esposa. Tommaso surge como una especie de película marginal, realizada por un cineasta que parece estar de vuelta de muchas cosas, entre ellas, de los modelos industriales. Es como si el deseo de contar su propia crisis fuera fundamental y por este motivo fuera preciso rodar una película. Àngel Quintana
UNE FILLE FACILE (Rebecca Zlotowski). Quincena de los realizadores

La simplicidad de la premisa y, sobre todo, el esquematismo de su desarrollo argumental lastra este film de Rebecca Zlotowski sobre una joven de dieciséis años que, durante las vacaciones de verano (en Cannes, precisamente), se abandona junto a su prima a una deriva hedonista que marcará sus decisiones de futuro. Es ese mismo hedonismo el aspecto más interesante de la cinta, en la medida en que impregna toda la puesta en escena, con una cámara que recorre los lugares y los cuerpos con plácido deleite mientras la fotografía baña esos momentos en una sensual luz dorada. La mirada de Zlotowski observa sin juzgar, y esquiva sabiamente los lugares comunes de este tipo de filmes: no se trata de mostrar los peligros externos de ese viaje hacia el placer (qué fácil sería introducir las drogas o la ilegalidad de cualquier tipo en la ecuación), sino de permitir a la protagonista atravesar la experiencia para ofrecerle después una libre decisión sin aciertos ni condenas, tan solo el descubrimiento de que toda elección conlleva una renuncia y una cierta melancolía, pero también un aprendizaje vital. Bajo la exquisitez de la imagen, la luz y los encuadres, sin embargo, la propuesta se queda algo corta, y en la breve duración del film no hay tiempo (o quizá voluntad) de profundizar en los matices del viaje de la joven Naïma por esa vida de lujos y placeres, en la fascinación que su caprichosa prima ejerce sobre ella o en los presumibles recovecos de la personalidad de esta última, apuntados en un par de ocasiones. Juanma Ruiz
La sombra entera de La coleccionista (1967) sobrevuela, con plena autoconciencia, la nueva propuesta de Rebecca Zlotowski, firmante de un film cuyos planos iniciales citan expresamente las imágenes más emblemáticas de las primeras secuencias del film de Éric Rohmer: aquella deconstrucción ‘antropométrica’ (José Luis Guarner dixit) de la anatomía de Haydée Politoff mientras esta, indolente y solitaria, pasea por la orilla de la playa en unas imágenes bañadas por la luz del verano mediterráneo (allí St. Tropez; aquí, las playas de Cannes). A fin de cuentas, como en la obra de Rohmer, aquí se trata también de ‘entender’, más allá de todos los prejuicios que se puedan acumular, a una joven de comportamiento libre y desprejuiciado, de sexualidad franca y abierta, en frontal contraste con los cánones sociales y morales de su entorno. Solo que si allí las actitudes y la independencia de la chica desafiaban la mirada y la intelectualidad de dos hombres, aquí el comportamiento de Zahia Dehar (famosa en Francia como protagonista, en 2010, de un escándalo mediático al haber mantenido, cuando todavía era menor, relaciones sexuales con algunos futbolistas de la selección nacional gala) se ofrece como una incógnita –no menos cuestionadora— ante la mirada y la comprensión no solo de dos hombres (otra vez), sino también de su joven y adolescente prima de dieciséis años. Ahí reside, sin duda, el mayor interés de la cineasta dentro de una película confesamente rohmeriana, en la que la expresión culta, la independencia de criterio, la libertad moral y hasta la propia apariencia y actitud física de la protagonista (esa ‘fille facile’ de un título expresamente irónico) chocan y subvierten todas las expectativas que se hacen sobre ella cuantos la rodean. En paralelo, las imágenes nos cuentan también una historia de iniciación adolescente y nos hablan de la dificultad masculina para entender el deseo femenino y de cómo las diferencias de clase determinan las expectativas vitales de los protagonistas. Un nuevo y valioso paso, en definitiva, en una filmografía que sigue afianzándose. Carlos F. Heredero
ADAM (Maryam Touzani). Un certain regard

Ópera prima de la coguionista habitual del cineasta marroquí Nabil Ayouch (su marido, y aquí también productor y coguionista), Adam supone el salto al largometraje por parte de Maryam Touzani, que narra con ella una historia de doble protagonismo femenino: una pastelera viuda, madre de una niña de diez años, y una joven embarazada, a la que acoge en su casa, pero dispuesta a deshacerse de su bebé después de dar a luz. Una mujer encerrada en la frustración de su soledad y otra acorralada por unas expectativas que le resultan inasumibles. Dos mujeres que niegan su sufrimiento, que se vuelven hacia dentro y a las que les resulta imposible mirar hacia delante o, simplemente, imaginarse un futuro. Dos mujeres que encuentran refugio la una en la otra y que descubren, juntas, otras opciones vitales. Bajo la situación de ambas se abre paso, al mismo tiempo, la denuncia de algunos férreos candados morales que todavía aprisionan a las mujeres en la sociedad marroquí: la vergüenza y la marginación de tener un hijo fuera del matrimonio y la proscripción social que condena a mujer viuda a la soledad. Touzani sabe contar la historia con una fluidez y una capacidad de síntesis impropias de una debutante, su cámara se acerca con cariño a los rostros de sus protagonistas y su relato se cierra, por fortuna, con un final que deja abiertas todas las incógnitas sin ceder a la fácil complacencia de un edulcorado happy end que, por momentos, amenazaba su desenlace. Carlos F. Heredero
En Sofia de Meryem Benm’Barek vista el año pasado en Un certain regard una joven marroquí debía enfrentarse a su embarazo. Había sido abandonada por su amante y su familia no quería que la sociedad la condenase a la marginación. Sofia dibujaba un drama social haciéndose eco de como el entorno repercutía en la protagonista. Adam de Maryam Touzani también tiene como coprotagonista a una joven que queda embarazada y que debe enfrentarse a su condición de madre soltera en una sociedad que la margina. No obstante, el tono de la película de Touzani cambia de forma radical porque es más intimista y está más centrada en la lucha psicológica que Abla debe llevar a cabo con sí misma. En esta ocasión, Abla –la joven embarazada– no está sola y encontrará refugio en la Medina de Casablanca al lado de una joven pastelera que ha enviudado y que tampoco sabe cómo afrontar su destino. Adam acaba siendo la historia de dos mujeres solas que se sienten abandonadas en medio de un mundo de hombres, pero que llevarán a cabo un doloroso y complicado camino hacia su redención personal. Maryam Touzani filma una exigente ópera prima con algunos momentos verdaderamente conmovedores. Un niño recién nació llora y su madre no quiere verlo. El lloro del niño persiste. Casablanca 2019. Àngel Quintana
TO LIVE TO SING (Johnny Ma). Quincena de los realizadores

En la provincia china de Sichuan, una mujer dirige un precario grupo de teatro, que sobrevive en un edificio casi ruinoso realizando funciones para un grupo cada vez más reducido (y envejecido) de espectadores. To Live To Sing retrata una China en la que conviven lo viejo y lo nuevo, pero donde lo viejo tiende irremisiblemente a la desaparición. Johnny Ma combina en sus imágenes tradición y modernidad al mostrar a esta troupe de entregados actores que tratan de mantenerse a flote ante la orden de derribo inminente del lugar donde trabajan y viven. En sus primeros compases, el film se despliega con soltura de forma casi impresionista, presentando escenas y situaciones con más afán descriptivo que narrativo, y es ahí donde se suceden las ideas visuales más interesantes, que surgen de combinar la imaginería del teatro tradicional chino con el trasfondo de un presente destartalado, buscando constantemente romper la pureza de esa iconografía. El mundo real se filtra en el teatro (como muestra el actor que maneja unas mariposas de papel sin quitarse el cigarrillo de la boca), pero el teatro también se filtra en el mundo por medio de las reiteradas ensoñaciones de la protagonista: una idea que funciona mejor sobre el papel que en la práctica, porque Ma no es capaz de armonizar los dos planos, y solo a veces consigue sacar partido humorístico al contraste entre ambos. Una cinta llena de carencias, pero también de pequeñas búsquedas fascinantes. Juanma Ruiz
LILLIAN (Andreas Horvath). Quincena de los realizadores

Lillian Alling fue una inmigrante rusa en Estados Unidos que, en los años veinte del pasado siglo, trató de regresar a pie desde Nueva York a su Rusia natal. Partiendo de esa historia real, el austríaco Andreas Horvath construye una odisea contemporánea que imagina a su Lillian como una joven que, con su visado caducado e incapaz de encontrar trabajo siquiera como actriz porno, emprende el regreso al hogar, atravesando varios estados, sin rendirse ante los elementos, el hambre o las inclemencias de un paisaje tan cambiante como la propia sociedad que lo habita. De Lillian solo sabemos que no habla inglés, y por tanto no pronunciará una palabra en todo su viaje (lo cual obliga a la actriz Patryzja Planik a entregarse a una exigente labor interpretativa basada en el silencio y la contención expresiva). A lo largo de los kilómetros, se irá nutriendo de los desechos del sueño americano: la hiperabundancia de una sociedad que se muestra indiferente a la forastera. Y Horvath la filma así, sin alardes, retratando su cuerpo vestido o semidesnudo, bajo el calor o la lluvia, tan solo una figura contra el paisaje. Pariente lejana de Cuando todo está perdido, de J. C. Chandor (otra obra de protagonista único, silente e inasequible al desaliento), Lillian es una cinta poderosa cuando trabaja desde la sobriedad, y por el contrario pierde fuelle cuando el cineasta pretende engrandecerla: la música, algunos momentos grandilocuentes o excesivamente explícitos (la imagen de la protagonista meando en campo abierto con el Monte Rushmore al fondo es o bien una genialidad, o bien un brochazo demasiado grueso) y el final de tintes casi mitológicos conforman una serie de decisiones que caminan por una fina línea entre la solemnidad y la grandilocuencia. En todo caso, prevalecen la contundencia de su reflexión y el modo en que esta se plasma en imágenes cargadas de fuerza expresiva. Juanma Ruiz
QUE SEA LEY (Juan Solanas). Fuera de concurso

El 14 de junio de 2018, el congreso argentino aprobó la legalización de una Ley que autorizaba y regulaba el aborto. Dos meses después, el 9 de agosto, el Senado votó contra la Ley anulando la posibilidad de que las mujeres pudieran decidir. Juan Solanas parte de estos hechos políticos y de la lucha de las mujeres con su pañuelo verde para hablar de la situación que se genera por la práctica de abortos clandestinos en Argentina, y sus efectos en numerosos países de Latinoamérica. Juan Solanas entrevista a numerosas mujeres que explican su experiencia, estableciendo una especie de espectro de casos límite como el de una mujer embarazada de quince días, con cáncer, que acabó muriendo porque los médicos le negaron el derecho a abortar. Los testimonios se intercalan con declaraciones de las senadores provida, de ciertos sectores de la iglesia que persisten en su intento de negar que miles de mujeres han muerto en Argentina por las malas prácticas abortivas o de sectores laicos que reclaman que se normalice la situación a partir de la responsabilidad de los políticos. Àngel Quintana
A HIDDEN LIFE (Terrence Malick). Sección oficial

El retorno del siempre huraño y secretista Terrence Malick a la ficción narrativa (tras la trilogía más experimental que forman To the Wonder, Knight of Cups y Song to Song) toma como punto de partida la vida real de Franz Jägerstätter, un campesino austriaco que, imbuido de una acendrada fe católica, se negó a ser reclutado por las autoridades nazis cuando estas ocuparon su país y a prestar juramento de lealtad a Hitler. Objetor de conciencia no por convicción antifascista o antimilitarista, sino por la hondura de su credo religioso, que le impedía colaborar con el ‘mal’, acabaría siendo condenado a muerte y guillotinado en una prisión de Brandenburgo. Lo que la película no cuenta es que, antes de los hechos narrados en el film, Franz había tenido un hijo ilegítimo y que, en fechas mucho más recientes, terminó siendo beatificado por el papa Benedicto XVI (2007). A la sazón, a Malick le interesa su figura en tanto que mártir aferrado a una moral que se niega a colaborar con la maldad y que se sacrifica (incluso más allá de lo razonable, puesto que podría haberse librado de la muerte si hubiera aceptado firmar el juramento de lealtad al führer) para no mancharse con el pecado. El director de Días del cielo, La delgada línea roja o El árbol de la vida (Palma de Oro en Cannes, 2011) filma la vida cotidiana del protagonista y de su familia en el pueblo de Radegund con sus ya habituales travellings impetuosos en steadicam, cortes en movimiento, encuadres dinámicos y juegos constantes entre lo que se muestra y lo que se escucha, construyendo un armazón narrativo que se sustenta, mayoritariamente, sobre el intercambio epistolar entre Franz y su esposa hasta articular una especie de oratorio íntimo con fuertes raíces ancladas en su concepción panteísta de la naturaleza, que para Malick es un templo sagrado.
Sin embargo, las casi tres horas de A Hidden Life no consiguen esconder una cierta mecanicidad repetitiva en la aplicación de estas fórmulas visuales (planos y más planos de campiñas, valles, ríos, montañas y cosechas, atravesados por rayos de luz, empapados de trascendencia y entrecortados por fugaces encuadres inclinados que filman a los personajes en actitud extática), ni tampoco logran disipar la sensación de que los hechos narrados (un relato de escaso desarrollo dramático) podrían haberse contado, quizás de forma más eficaz, en casi la mitad de tiempo. Hay algo de fórmula o, si se quiere, de comodidad en el estilo, lo que nos deja la sensación de ver a Malick haciendo de Malick, una tentación –o una debilidad– a la que han cedido, incluso de manera inconsciente, muchos otros grandes creadores. Tampoco la presencia del trasfondo histórico, introducido en la primera media hora con dos bloques de imágenes documentales, consigue conjugarse de forma armónica ni da lugar a otras reflexiones de mayor alcance. Queda, pese a todo, la indiscutible marca estética del cineasta y, entre paréntesis, una cierta vocación de metáfora sobre las raíces del nazismo (el rechazo de la emigración y la intolerancia con los diferentes) que se proyecta muy deliberadamente sobre nuestro mundo contemporáneo. Carlos F. Heredero
A Hidden Life se despliega como una refutación de El triunfo de la voluntad de Leni Riefenstahl por la vía de la santidad. Malick busca la trascendencia en cada una de sus imágenes y encontrar a Dios en cada uno de sus sonidos, y esto, que resulta majestuoso e imponente durante la primera parte de su dilatado metraje, acaba volviéndose reiterativo y perdiendo, por tanto, buena parte de su indudable fuerza expresiva inicial. No ayuda que la articulación del relato se produzca, casi exclusivamente, a través de la relación epistolar entre el protagonista y su esposa: sus cartas explicitan una y otra vez la idea subyacente de resignación cristiana, abogando por una suerte de vía hacia la santidad por medio del sufrimiento. Y esta explicitud juega radicalmente en contra del conjunto catedralicio de Malick, que funciona mucho mejor cuando deja la idea de ‘la obra de Dios’ implícita en las imágenes (recurrentes en su filmografía) de la naturaleza, en esos planos de steadycam y cámara en mano que muestran a los niños jugando o el fluir del agua de un río. En última instancia, A Hidden Life transmite mejor su vocación de trascendencia cuando se acompaña de la bellísima partitura de James Newton Howard que cuando recurre a la música sacra. Y eso define en buena medida el resto de virtudes y defectos del film. Juanma Ruiz
En los años cincuenta, en el contexto de la guerra de Indochina, Boris Vian cantaba: “Acabo de recibir/mi citación militar/para ir a la Guerra/antes del miércoles por la noche./Señor Presidente/yo no quiero ir/no estoy en la tierra/para matar a pobres hombres”. Franz Jägerstätter el protagonista de A Hidden Life de Terence Mallick no es un desertor, sino un objetor de conciencia de origen austriaco. Cuando es movilizado no quiere formar parte del ejército del Tercer Reich, ni jurar su lealtad a Hitler. El caso real de Jägerstätter inspira a Malick una serie de reflexiones morales en torno a un personaje que encarna la bondad natural, que no quiere pactar con el mal y que para mantener su integridad está dispuesto a llevar a cabo un sacrificio, aunque dicho sacrificio individual pueda parecer un gesto inútil que no lo lleva a ninguna parte. Malick parte del caso real para realizar una película sobre la santidad. No le interesa ni la vertiente humana del personaje, ni el reflejo del contexto histórico. Quiere plantear una reflexión sobre la dificultad de conquistar la santidad en un mundo donde existe el silencio de Dios. En muchos aspectos, sobre todo en su última hora final, A Hidden Life representa un cierto retorno a una narratividad interiorizada después de la deriva que tuvo su cine a partir de El árbol de la vida. No obstante, en el universo de Malick, todo intento narrativo de construir una historia tiene siempre su contrapunto metafísico, su reflexión sobre el sentido de la existencia y sobre la función del mal en la tierra. Es en este punto donde Malick hace que su película resulte excesivamente grandilocuente y pretenciosa. Cada gesto de los personajes propone un camino hacia la transcendencia que resalta mediante una serie de imágenes características de su cine que no cesan de repetirse. Los prados de los campos austríacos en los que en los primeros momentos el protagonista vive feliz con su familia guardan un claro equivalente con los campos de Texas de El árbol de la vida. Hay una especie de retorno excesivo, y a veces tedioso, a una serie de figuras de estilo que hacen que la retórica expresiva domine por encima del relato y que esta apasionante historia santa se quede en un permanente limbo de los justos. Àngel Quintana
LES PLUS BELLES ANNÉES D’UNE VIE (Claude Lelouch). Fuera de competición

Relectura explícita de Un hombre y una mujer (Claude Lelouch, 1966) realizada por su propio director, esta evocación confesa de uno de los más grandes y célebres éxitos comerciales del cine francés (a contracorriente de la Nouvelle Vague que, para aquel entonces, llevaba ya siete años sacudiendo los cimientos del cine convencional) tiene la ventaja de recuperar a sus protagonistas (Jean-Louis Trintignant y Anouk Aimée), que vuelven a la pantalla para interpretar de nuevo a Jean-Louis Duroc y Anne Gauthier más de medio siglo después, y el inconveniente de que Lelouch sigue siendo, por desgracia, el mismo director acomodaticio que ya era entonces, por lo que una gran parte del metraje de este nuevo film suyo no hace otra cosa que rescatar secuencias enteras del film original, en lo que más parece una pulsión por homenajearse a sí mismo que por articular una obra sustancial. Y lo mismo sucede con las escenas que los dos protagonistas comparten en el presente de la historia para escenificar el reencuentro de los antiguos amantes, solo salvadas por dos grandes intérpretes cuyas miradas atraviesan más de medio siglo para mirarse el uno al otro con hondura y con sincera emoción. Es una lástima que Lelouch, fracasando de nuevo, se conforme con proponer un rescate nostálgico de una película que ya era vieja y cursi en su momento, y sea incapaz de poner delante de los espectadores lo que podría haber sido una sugerente operación-espejo entre lo que Trintignant y Aimée eran entonces como actores y lo que son ahora; una reflexión en profundidad sobre el paso del tiempo, en definitiva. ¡Qué pena de ocasión perdida! Carlos F. Heredero
THE WILD GOOSE LAKE (Diao Yinan). Sección Oficial

Un hombre huye de un grupo de gángsters, una prostituta está dispuesta a hacer lo que sea para poder recobrar su libertad, unos policías ponen una recompensa para capturar a la víctima. Los elementos con los que Diao Yinan juega son los propios del cine negro. A pesar de ser un producto de la China continental es evidente que podemos ver los clásicos juegos de amor/traición, perseguidor/perseguido, a partir de múltiples variantes. También pensamos en un determinado cine coreano o en la estela del cine de Hong Kong de los años ochenta. Algunos de estos elementos ya estaban presentes en Black Coal, la película con la que Diao Yinan ganó el Oso de Oro de Berlin. En esta ocasión parece como si su puesta en escena estuviera más equilibrada, como si hubiera una cierta solidez en los movimientos de los personajes –una persecución inicial en motos que es espectacular– como también lo es el retrato del ambiente turístico –el lago de los patos salvajes– por el que transcurre la acción. El espacio crea algunas situaciones extravagantes tal como ocurría en la película anterior de Diao Yinan. Estamos ante una obra bien construida, eficaz, en la que quizás lo que no brille es la novedad y la capacidad de sorpresa. Àngel Quintana
Tras la muy notable Black Coal (2014; Oso de Oro en Berlín), Diao Yinan vuelve a trazar una durísima radiografía de la China actual, convertida aquí en un endiablado laberinto urbano, lluvioso y nocturno, por el que transcurre un thriller vibrante protagonizado por un joven gángster perseguido por la policía. Itinerario de fuga y de paralela redención moral, el relato se abre paso a golpe de múltiples y continuadas secuencias de acción que apenas dejan hueco para el descanso o para el intimismo, aunque bajo sus fotogramas va calando como una fina lluvia, de forma intermitente y subterránea, pero nunca evidente, un pudoroso y nunca explícito sustrato romántico que tiene como andamio narrativo la relación entre el protagonista y una joven prostituta que buscar escapar del control policial. La fuerza visual de la puesta en escena y el gran calado fílmico de algunas de sus elipsis (como la que antecede al tiroteo final entre el gángster y la policía, sustentada sobre el fugaz movimiento de una cortina), emparenta a veces el estilo de Diao Yinan con los trazos más enérgicos y compulsivos de Sam Fuller. En definitiva, una magnífica película de género llena de ideas visuales y con mucho talento dentro. Carlos F. Heredero
THE LIGHTHOUSE (Robert Eggers). Quincena de los realizadores

El gran hype del festival, una película ambientada en la Nueva Inglaterra del XIX, en blanco y negro y un caprichoso formato 1,19:1, firmada por el director de The Witch. El artificio es la esencia de The Lighthouse, tanto en el aspecto formal como en el dramático. Formalmente, porque la película está teñida por sombras expresionistas, picados y contrapicados que parecen consustanciales al propio faro o una cualidad pictorialista que nos regala algún que otro plano de gran belleza. Dramáticamente, porque sus diálogos están tomados de Herman Melville y de testimonios de la época y responden tanto a un carácter profundamente literario como a un inglés antiguo cuya finalidad no es tanto el desarrollo dramático como el lucimiento de sus actores (Willem Dafoe y Robert Pattinson). Cimentada entonces sobre el exceso, sobre una música (Mark Korven) que ha de ser enfática para no naufragar ante el poder de las propias imágenes, The Lighthouse es una película claustrofóbica, pero no tanto por su tema o su escenario, como por su acumulación de sonidos, diálogos e imágenes que han de valerse por sí mismas, más allá de la vinculación de un plano con el siguiente. Nos puede recordar a Guy Maddin pero hay un trasfondo en la propia película que la vincula con Béla Tarr. Y solo cabe imaginarse la película de Eggers filmada por el autor de Sátántangó para entender cómo podría haber sido The Lighthouse con las composiciones visuales de Tarr, con sus planos secuencia, con los arabescos de su cámara. Y sin fuegos artificiales. Jaime Pena
El segundo largometraje de Robert Eggers es casi una pieza de cámara: dos únicos personajes, una localización, y una gran austeridad en sus decisiones formales (empezando por el formato, un severo 1,19:1 que aísla a los protagonistas y subraya la verticalidad del faro que domina la narración; y por el blanco y negro que anula toda posibilidad de florituras cromáticas). La cinta es la coherente prolongación de algunas de las inquietudes que movían a La bruja, tales como el peso de las creencias y supersticiones, la influencia (malévola) del folklore, o la difusa línea entre el terror y la locura. Pero aquí, Eggers lleva hasta el extremo los riesgos de aquella muy estimable primera película, y abandona todas las concesiones al convencionalismo que pudieran funcionar como red de seguridad: ni secundarios, ni apenas música (salvo el ominoso sonido intermitente del propio faro), un aislamiento radical de los personajes respecto del mundo exterior… y una ambigüedad mucho mayor en todos los aspectos que conforman el relato. La cinta, por tanto, se salda con un inevitable tour de force interpretativo de Robert Pattinson y Willem Dafoe, que sostienen el difícil descenso a la locura que impregna todo el metraje. Si La bruja permitía atisbar a un cineasta capaz de manejar con sutileza los códigos del horror mirando hacia el pasado para elaborar algo nuevo, The Lighthouse es la confirmación de esa personalísima mirada a la que habrá que seguir la pista con atención. Juanma Ruiz
PERDRIX (Erwan Le Duc). Quincena de los realizadores

El jefe de policía de un pequeño pueblo francés ve cómo su vida da un vuelco cuando irrumpe en ella una joven a la que han robado su coche. Con esta premisa aparentemente simple, Erwan Le Duc compone una comedia que resulta seductora en su primera mitad, donde compone el extravagante microcosmos del pueblo, donde se cruzan desde un grupo de activistas nudistas que se dedican a robar la ropa y otras pertenencias a los ciudadanos, hasta los tanques aparcados en la calle y destinados a la dramatización de batallas de la Segunda Guerra Mundial. El director muestra destreza con el gag visual, saca partido de las situaciones gracias a su puesta en escena y dominio de los tiempos. La lástima es que no va mucho más allá, y cuando en su segunda mitad se reviste de una cierta importancia para adentrarse en la comedia romántica acaba por dejar de lado sus principales activos y se desliza por terrenos mucho más convencionales. Con todo, el rocambolesco cuadro que pinta Le Duc mantiene siempre la dignidad y, sobre todo, el gusto por narrar con las imágenes en vez de (o a la vez que) con los diálogos, en lugar de limitarse a ilustrarlos. Juanma Ruiz
PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU (Céline Sciamma). Sección oficial

La presencia de la nueva película de la directora de Tomboy y Girlhood en la sección oficial y competitiva de Cannes supone el espaldarazo definitivo para una cineasta que había dado ya muestras de un singular talento en sus trabajos anteriores. Aquí cuenta la relación que se establece en una isla bretona, a finales del siglo XVIII, entre una joven que está a punto de casarse y la pintora que debe hacerle un retrato, si bien la modelo se niega inicialmente a posar y la artista debe limitarse a observarla por el día y pintarla por la noche, de memoria. La situación desemboca en una hermosa historia de amor lésbico que pone en juego múltiples sugerencias temáticas a cual más atractiva: la dialéctica entre lo que la noche debe al día, la transferencia entre la mirada de la pintora sobre su modelo y la mirada proyectada por la pintura, o la capacidad del arte para transfigurar el fantasma del ser amado en materia pictórica primero, y en presencia física después. Le sobra a la película, sin embargo, un ápice de contención académica y le falta dejarse contagiar en sus formas por la vibración pasional: la de la pintura y la del deseo. Truffaut consiguió filmar el torbellino de la pasión amorosa con formas serenas en La historia de Adele H., pero Céline Sciamma apenas araña aquí la superficie de la pasión que se abre paso entre sus dos protagonistas en medio de un mundo en el que la presencia de las mujeres (Marianne, Heloïse, su madre y la criada), parece haber desplazado definitivamente a los hombres. Un doble final, tan inventivo y emocionante el primero como potente el segundo, cierra una película que, a pesar de sus limitaciones, nos hace seguir esperando con muchas ganas los siguientes trabajos de su autora. Carlos F. Heredero
Las inquietudes de Céline Sciamma siguen intactas en su último largometraje, donde aborda la historia de una pintora que llega a un caserón en la Francia del siglo XVIII para pintar el retrato de una joven que se niega a posar porque sabe que la pintura sellará su matrimonio concertado con un caballero a quien no conoce. Sororidad, exploración del deseo femenino, las tendencias e identidades sexuales que se salen de la heteronormatividad… todo ello reaparece aquí en configuraciones distintas a las de sus anteriores filmes, y bajo un prisma clasicista que parece haberse impregnado de las ‘reglas’ que invoca la protagonista respecto al ejercicio pictórico. Sciamma hace pivotar todo el relato alrededor de dos posibilidades: el amor o el recuerdo, la “decisión de los amantes” frente a “la decisión de los poetas”, como sugiere la pintora al evocar el mito de Orfeo y Eurídice. Al final, para estas mujeres todo se reduce a la pugna entre volver la vista atrás o mantener la mirada fija en el horizonte. Y la cineasta las filma como verdaderas ‘mujeres en llamas’, otorgando a ese fuego del título una presencia constante en los momentos clave para la edificación del deseo: desde chimeneas como la que enmarca el cuerpo desnudo de Noémie Merlant al inicio del film, hasta hogueras como la que prende el vestido de Adèle Haenel ya bien avanzado el metraje. Como colofón, dos escenas finales de concepción antitética, sendas apoteosis de la emoción que se ha ido cocinando a fuego lento durante las dos horas previas. Juanma Ruiz
Marianne tiene que retratar a Heloïse, pero las facciones de ésta son un enigma. El primer pintor que lo intentó dejó un cuadro con un vestido verde y una cara emborronada. Puede que descubramos el rostro de Heloïse cuando vemos el vestido verde moverse por los pasillos de la casa junto al mar donde vive con su madre; pero no, se trata de la doncella, que lo está cargando para mostrárselo a Marianne. Tampoco lo vemos en el primer paseo de la misteriosa mujer con la pintora, que se hace pasar por su dama de compañía, porque Heloïse no quiere un retrato que debe servir para sellar un matrimonio que no desea. En uno de los planos más bellos de la película, la cámara sigue a esta mujer cargada de misterio, que avanza rauda, de espaldas a Marianne, con una capucha que cae de repente para revelar su cabellera rubia. Al fin, Heloïse se gira, y mira. El rostro se descubre, y las dos protagonistas se miran. En Portrait de la jeune fille en feu, Céline Sciamma se fija en los pequeños gestos, como el de Orestes cuando se gira para contemplar una última vez a Eurídice, como el de las manos cruzadas de Heloïse que Marianne captura, o como la mano de la pintora plasmándolo en el lienzo. A Marianne le duele el vientre por la regla; y Sophie, la doncella, se ha quedado embarazada de un bebé que no desea. Las tres, que han sabido convivir en una suerte de gineceo regido por la solidaridad, están presentes en el aborto. Luego, Marianne pinta ese momento. El gesto implica una mirada: quién si no una mujer iba a retratar algo oculto en un imaginario históricamente dominado por los hombres. En Portrait de la jeune fille en feu también hay una subversión de las historias tantas veces contadas: el plano-contraplano, la sensualidad de la mirada, el enamoramiento y el deseo pertenece a las mujeres. Violeta Kovacsics
En los relatos sobre pintores y modelos, quien pinta es el hombre y quien posa la modelo. Balzac diseñó perfectamente el dispositivo en La obra maestra desconocida –adaptada por Jacques Rivette en La Belle Noiseuse–, a partir de la relación que se establecía entre el pintor Freinhofer y la modelo Marianne. En Portrait de la jeune fille en feu, Céline Sciamna nos propone pervertir el juego. Marianne es una pintora que debe realizar el retrato de boda de Heloïse, pero ésta no quiere ser pintada porque algo de sí misma se escapa al retrato y porque el cuadro significa la afirmación del destino de mujer dócil. Heloïse tiene que pintar a Marianne de forma fortuita, memorizando su rostro para conseguir el retrato perfecto. Céline Sciamna plantea de entrada un tema fundamental que tiene que ver con el modo como el retrato puede reflejar la verdad de algo íntimo. Esta idea es llevada hacia el terreno amoroso. Heloïse se enamorará de Marianne y entre la pintora y la modelo surgirá un deseo de seducción en el que las imágenes tendrán un factor determinante. ¿Qué imagen podemos configurar de la persona que amamos? ¿De qué modo el recuerdo de una imagen puede reflejar toda la verdad de los sentimientos? ¿Puede la pintora volver como Orfeo la mirada hacia atrás para capturar un último reflejo de Eurídice cuando todo se ha acabado? El abanico de temas que plantea esta delicada película es impresionante, llegando incluso a crear puentes con aquel fabuloso momento de La reina Cristina de Suecia de Rouben Mamoulian en el que Greta Garbo memoriza los espacios del placer para no olvidar el amor cuando todo ha acabado. Este juego de capas y espejos está realizado con admirable sobriedad. La acción transcurre en el siglo XVIII en una mansión junto al mar, en la casa solo viven mujeres –la pintora, la modelo, la madre y la criada– pero la presencia de un hombre invisible que cambiará el destino de todas resulta inevitable. El juego de espejos acaba abarcando incluso la metaficción. Céline Sciamma decide realizar también su retrato de la mujer que ama Adèle Hanel, creando una reinversión del típico juego entre el cineasta y la modelo, para convertirse en un homenaje de la cineasta a su amante. Es como si el cine fuera también un espacio para capturar, desde una perspectiva documental, el retrato de un amor. Àngel Quintana
PORT AUTHORITY (Danielle Lessovitz). Un certain regard

Con Martin Scorsese como productor delegado, la ópera prima de la documentalista Danielle Lessovitz en el campo del largometraje de ficción consigue retratar con cercanía la difícil relación entre un joven en libertad condicional, que llega a Nueva York para encontrarse con su hermanastra, pero que –abandonado por esta— acaba integrándose en una banda de delincuentes, y una chica transexual que comparte su existencia cotidiana con un grupo LGTB cuyos integrantes ensayan para participar en concursos de performances y bailes urbanos. La importancia de la pertenencia a una comunidad (por heterodoxa o ilegal que esta pueda ser), el desamparo de dos outsiders perdidos en los márgenes de la gran ciudad, la dolorosa búsqueda de la autenticidad sin renunciar a la identidad propia, la difícil conquista de la sinceridad recíproca, y la catarsis emocional implícita en los bailes son algunos de los aspectos que las imágenes de Lessovitz consiguen capturar con mayor autenticidad a lo largo de un relato al que le falta algo de tensión, pero que afortunadamente se halla desprovisto de toda vertiente discursiva, moralizante o mensajística. Una cámara nerviosa, que sigue de cerca al protagonista masculino y que logra capturar con fisicidad y convicción el bloqueo emocional del personaje, es el mejor aliado de una realizadora que debuta con un trabajo más que prometedor. Carlos F. Heredero
Daniele Lessovitz cuenta que todo empezó un día que asistió como espectadora a un concierto de Antony and the Johnsons. Quedó sorprendida al ver en Antony el espíritu de una mujer dentro del cuerpo de un hombre. Este hecho marcó el punto de partida de Port Autorithy, producida por Martin Scorsese, que en su parte inicial nos cuenta las aventura de Paul –que como un moderno ‘Drugstore Cowboy’– llega a Nueva York, vive una vida extrema basada en la delincuencia y un día encuentra a Wye una chica negra con la que penetra en una nueva cultura y de la que descubre que es trans. El amor imposible entre un joven que articula la mentira para esconder su verdadera personalidad y una chica trans que se trabaja como bailarina de voguing y pertenece a la comunidad queer del Ballroom. La historia de amor imposible, llena de mentiras y pequeñas revelaciones, puede resultar a veces convencional. Estamos ante una curiosa mezcla entre The Criying Game de Neil Jordan y Drugstore Cowboy de John Schlesinger. No obstante, Danielle Lessovitz consigue que su película suba de tono cuando filma los bailes, cuando recrea atmosferas en torno a las complejas nuevas familias y comunidades que se tejen en el interior de una gran urbe caótica, para llevar a cabo un proceso de iniciación sin pasar por el lado más oscuro de la ciudad. Àngel Quintana
JEANNE (Bruno Dumont). Un certain regard

Pier Paolo Pasolini en un momento de La Ricotta nos recordaba que “todos somos hijos de un viejo y arcaico catolicismo”. Charles Péguy era socialista libertario, ateo, pero estaba tan fascinado por Juana de Arco, como Pasolini por Jesucristo. Por este motivo escribió Jeanne d’Arc en 1897, una curiosa mezcla de texto teatral y poema dividido en tres partes. En la primera parte relata la infancia de Jeanne –factor que inspiró a Dumont la película Jeanette– mientras que las dos otras partes –Las batallas y El Juicio– conforman Jeanne. Bruno Dumont parte del texto teatral de Péguy para ponerlo en escena con actores no profesionales. Dumont asume el reto de convertir a Jeanne en una niña de diez años para acentuar su virginidad, su inocencia, pero también la fuerza de sus convicciones religiosas y patrióticas. Toda la película transcurre en tres espacios. El primer espacio para las batallas son las Dunas en las que tienen lugar las discusiones previas a las batallas. El segundo espacio es la Catedral de Amiens filmada de forma formidable acentuando la belleza y majestuosidad del espacio gótico y transformándola en un escenario fundamental de las discusiones que acompañan el juicio. El tercer espacio son las cárceles. Dumont rueda en unas dunas donde sitúa a Jeanne frente a los soldados ingleses y borgoñeses que no saben si es una ingenua, una santa, una mujer débil o una heroína. Péguy no partió de las actas del proceso sino que se reinventó su propia Juana de Arco para hablar de dos temas que para él eran fundamentales: la esperanza y la duda. La esperanza marca todo el trayecto de las batallas y del fracaso de Jeanne. La duda acompaña a la santa pero también a los jueces inquisidores que no saben si su sentido de la justicia es sincero. A partir de estas premisa, Dumont acentúa la teatralidad, la fuerza de los diálogos pero también la poética de los versos, hasta el punto de transformar las confesiones en canciones interpretadas por el músico francés Christophe. Dumont rompe con toda herencia anterior sobre el mito de Juana de Arco, alejándose de Robert Bresson, Carl Th. Dreyer, Victor Fleming, Otto Preminger o Jacques Rivette. Su Jeanne estaría más cerca de la creada por Roberto Rossellini en Giovanna d’Arco al rogo, donde partía de un oratorio para convertir el trabajo en un sano ejercicio de puesta en escena. Àngel Quintana
Tras adaptar en su anterior Jeanette. La infancia de Juana de Arco (2017) la primera parte de la obra teatral de Charles Peguy (Domrémy), ahora Bruno Dumont recupera a la misma niña-actriz (Lise Leplat Prudhomme) para filmar –en un registro diferente— las otras dos partes de la obra original (Les Batailles y Rouen). El resultado, ferozmente extraño y en abierta ruptura con las formas de representación histórica tradicionales, viene a inscribirse en la mejor tradición francesa que ha generado el mito de la doncella de Orleans; es decir, la que comienza con Robert Bresson (El proceso de Juana de Arco, 1962) y se prolonga después, en su versión estrictamente laica, con Jacques Rivette (Jeanne, la pucelle, 1992). La propuesta de Bruno Dumont es muy diferente a las dos anteriores, pero no menos radical: se trata de despojar a la representación de toda servidumbre naturalista o psicologista, tanto en la dramaturgia como en la ambientación, reducida esta última a dos únicas opciones de las que las imágenes consiguen extraer una fuerza extraordinaria: los desnudos escenarios campestres del norte francés azotados por el viento (sin otra construcción que dos o tres viejos búnkeres de guerra, utilizados aquí para representar la cárcel en la que permanece recluida Jeanne), por los que pasean o en los que declaman los personajes con trajes de época, y la majestuosa verticalidad de la catedral gótica de Amiens en sus 42 metros de alto, utilizados a fondo en los soberbios encuadres con los que Bruno Dumont filma el juicio eclesiástico contra la protagonista. El radical despojamiento escenográfico convive aquí además, como viene siendo habitual en los últimos trabajos del cineasta, con una caracterización de los personajes en el límite del burlesco, aprovechando a fondo los rostros rugosos de actores no profesionales (de Jean Douchet a varios sacerdotes del convento dominico de Lille, pasando por profesores eruditos en materia teológica, filosófica y jurídica). El resultado es una hermosa obra a contracorriente, sobre la que será necesario volver con mucho más detenimiento cuando haya ocasión para ello. Carlos F. Heredero
LIBERTÉ (Albert Serra). Un certain regard

Francia, finales del siglo XVIII, bajo el reinado de Luis XVI. Noche cerrada en medio de un bosque. Un grupo de nobles libertinos se entrega desordenadamente a una sucesión de heterogéneas prácticas sexuales durante 132 minutos. No hay más. Absolutamente nada más. Tampoco ningún código que pueda relacionar unas prácticas con otras. Ninguna relación que pueda generar un discurso. Ningún encadenado que organice una evolución. Ningún tratamiento del tiempo fílmico. Mejor dicho, no existe el tiempo fílmico: asistimos a una procesión –meramente encadenada por el montaje— de múltiples actos sexuales que supuestamente son expresión de deseo o de perversión, pero que son escenificados con desgana por sus ejecutantes y de manera cansina, poco imaginativa y más bien torpe por el director. Ninguna lógica entre ellos. Los personajes aparecen y reaparecen porque sí. No se sabe quiénes son ni unos, ni otros. No hay relaciones ni vínculos dramáticos entre ellos. No hay dramaturgia. Todo esto se puede contemplar fascinado por el espectáculo o inmensamente aburrido por el sin sentido, depende quizás de cómo se mire o cómo se entre, o se deje de entrar, en la nueva propuesta fílmica de Albert Serra. A este cronista el resultado le parece inane, plano como una pared, caprichoso hasta lo irritante, inexpresivo y fútilmente provocador en su vacía explicitud. Y es una lástima, porque con ello volvemos al cineasta autocomplaciente y pagado de sí mismo que realiza títulos como El cant dels ocells (2008) o Historia de mi muerte (2013), y perdemos al creador original, inventivo y fresco de Honor de cavalleria (2006) y al cineasta riguroso, autoexigente y reflexivo, responsable de aquella gran película que fue La muerte de Luis XIV (2016). Con todo, lo más lamentable –ya se puede prever— es que Liberté dará que hablar más por su explicitud en la mostración del sexo que por sus méritos o deméritos. ¿O acaso eso a lo que juega su creador…? Carlos F. Heredero
Roland Barthes escribió en Sade, Fourier, Loyola un ensayo sobre tres sistemas de lenguaje –la mística, el socialismo y el sadismo–, haciéndose eco de cómo el Marques de Sade creaba un universo nocturno, basado en la ritualización y en la creación de un discurso basado en el lenguaje de los cuerpos. Barthes estaba fascinado por el modo cómo la literatura habría una puerta a la imaginación, proponiendo un camino hacia universos oníricos en los que todo era posible a partir de la invención de unas leyes que iban más allá de la verosimilitud y de los efectos de realidad propios de la novela. Una de las bases del relato libertino reside en que el erotismo surge como transgresión contra toda forma de virtud y éste apela continuamente a la imaginación hasta el punto que no sabemos si los relatos de Sade –y más tarde los de Apollinaire o Bataille–, pertenecen a un universo concreto o no son más que fabulaciones sobre los límites de esta propia imaginación. Albert Serra en Liberté parte de forma no oficiosa del Marqués de Sade. Conduce a un grupo de nobles libertinos, con sus criados y sus damiselas al interior de un bosque. Siempre es de noche. Albert Serra construye en Liberté un universo concreto en el que todo es posible porque ha desaparecido toda moral y la única ley que impera es la búsqueda del placer extremo a partir de dos aspectos concretos: la acción y el voyerismo. En el territorio de la acción los juegos eróticos transcurren entre sombras y funcionan a partir de un juego de repeticiones o variaciones barrocas. La sexualidad se convierte en algo mecánico en el que los seres copulan como fieras, se mean encima o buscan formas de dolor para acceder a otros territorios del placer mediante latigazos. En el territorio de la mirada todos los personajes se convierten en depredadores perdidos entre los matorrales del bosque. Buscan distintas formas de alimentar su propio placer a partir de la vista. Liberté es la crónica de una humanidad en crisis. La racionalidad que acompañó a la ilustración ha fracasado porque para existir necesita de un universo moral basado en la ley y el respeto. En el libertinaje todo está puesto entre paréntesis por unos seres mecánicos, que obedeciendo a los deseos más oscuros de la naturaleza humana, se autodestruyen mientras destruyen a los otros. El vicio es omnipresente y no hay virtud posible. Albert Serra construye una obra compleja y difícil. Todo transcurre entre susurros y gemidos, entre claroscuros que muestran gestos, acciones y miradas. No sabemos cuál es el motor del relato porque no existe relato. Toda la apuesta se basa en la construcción de unas atmósferas admirables que reinventan o reconsideran cómo es posible filmar el vicio en una pantalla. Todo un mundo va a la deriva porque el ser humano se ha convertido en una fiera depredadora perdida en el interior de una gran pesadilla. De todos modos, cuando el sueño se transforma en la peor de las pesadillas posibles las sombras desaparecen. La oscuridad deja paso a la luz. Amanece y con el nuevo día quizás todo pueda cambiar. Como los vampiros, la luz también destruye a los libertinos. Àngel Quintana
FAMILY ROMANC, LLC (Werner Herzog). Sesiones especiales

Insólita coproducción germano-japonesa en la que Werner Herzog (muy alejado aquí de los perfiles más reconocibles de su apasionante filmografía) nos habla de los vínculos artificiales facilitados bajo contrato por una empresa que ofrece servicios sustitutorios a las personas que necesitan la compañía que no tienen o el familiar del que carecen. Como si se tratara de una manifestación de telerrealidad en la vida real, la historia gira sobre todo en torno a la relación entre una niña de doce años y su padre ficticio, gerente de la compañía en cuestión e intérprete, a la vez, de algunos otros roles con personajes adicionales. Película de apariencia sencilla y transparente, pero capaz de generar un discurso de fondo sobre cómo los roles de la ficción pueden acabar por invadir o modificar nuestra vida afectiva real, Family Romance, LLC es una pequeña fábula que se abre, finalmente, a la posibilidad de que incluso las relaciones del protagonista con su familia puedan ser también, ¿o no…? una mera ficción comercial. Carlos F. Heredero
LA GOMERA (Corneliu Porumboiu). Sección oficial

Hace unos años, Corneliu Porumboiu se convirtió en el más iconoclasta de los nuevos cineastas rumanos ofreciéndonos en sus primeras películas una lección de historia y una reflexión sobre como el lenguaje afecta el universo de la ley y el orden. Gomera representa un cambio aparente en la carrera del cineasta. A priori estamos ante un thriller con todos los códigos del género puestos sobre la mesa: desde el policía corrupto, la banda de gàngsters blanqueadores de dinero e incluso la mujer fatal. No obstante, el género no es más que un juego para llevar su película hacia la historia y el lenguaje. La historia escondida tras la trama de corrupción en torno a una supuesta evasión de dinero de Rumania a la isla de la Gomera y de aquí a Venezuela, quiere ser un reflejo del desorden y la corrupción de su país. A diferencia de Cristian Munguiu o Cristi Puiu no estamos ante un cineasta de la pesadez argumental sino de la ligereza y esta ligereza estilística permite poner en evidencia que los juegos genéricos no son más que un reflejo de lo que es y ha sido Rumania después de Ceaucescu. El lenguaje es un código que permite sistemas de expresión, conducta, pero también permite esconder muchas cosas. Porumboiu parte del silbo de la Gomera para crear un lenguaje codificado que resuena con el juego de referencias cinéfilas –The Searchers de Ford o Psicosis de Hitchcock– o musicales –The Passenger de Iggy Pop– que pueblan la película. El thriller es un sistema de códigos, confuso, entremezclado y complejo pero sobre todo es un lenguaje narrativo que tras lo dicho siempre esconde lo no dicho. Àngel Quintana
Quizás la película más heterogénea, imprevisible y estrambótica vista hasta ahora en lo que va de festival, la nueva realización del autor de Policía, adjetivo (2008) y El tesoro (2015) mezcla con desparpajo y sin prejuicios de ningún tipo una trama criminal que apunta a la corrupción de la policía rumana, el lenguaje cifrado del silbo gomero (propio de la isla canaria en la que se desarrolla una parte de la intriga), las referencias cinematográficas más dispares (un cineasta que busca localizaciones en Canarias, Centauros del desierto, unos estudios de rodaje como escenario de un tiroteo ‘de película’), una banda sonora con fuerte presencia y más ecléctica todavía (de Iggy Pop a Casta Diva, pasando por el Danubio Azul, Carmina Burana o la Marcha Radezky) y una diversidad de personajes a cual más sombrío, oscuro y poco fiable. El andamiaje argumental no se diferencia mucho del de cualquier film de género de serie B, pero el sustrato articulador (los múltiples códigos de diversos lenguajes expresivos: del silbato citado a los propiamente cinematográficos y musicales), la libertad narrativa, el sentido del humor, los giros constantes y los cambios de registro convierten a La Gomera en la película más inclasificable de la sección oficial hasta el momento presente. Y también la más libre y desprejuiciada. Una propuesta muy estimulante. Carlos F. Heredero
El morfema es la unidad mínima de significado en cualquier lenguaje. Para Corneliu Porumboiu, esa es la base sobre la que construir La Gomera, un policíaco nada ortodoxo, fragmentario en narración y montaje, que constituye una reflexión sobre el lenguaje, sobre los lenguajes: desde el silbo gomero hasta el propio cine. Para ello, el director de El tesoro descompone la película en sus propios ‘morfemas’: capítulos, secuencias e incluso localizaciones individuales, todos y cada uno de los elementos del film son códigos con un significado propio que corresponde al espectador desentrañar. Los mensajes se acumulan en las palabras, en la música, en los golpes rítmicos sobre una puerta a modo de santo y seña. Y qué mejor para edificar una obra sobre los códigos que emplear el que quizá sea el género más codificado de todos: el noir. No falta nada: policías, corruptos, sombras, contraluces y femmes fatales, por la pantalla desfilan todos los elementos propios del cine negro, por más que la extravagante propuesta los revista de un peculiar exotismo, empezando por la propia premisa: un policía rumano que viaja a las Canarias para aprender el silbo gomero. El lenguaje como principio y fin para Porumboiu, y más concretamente el lenguaje del cine: no son casuales las constantes referencias cinéfilas, de Ford a Hitchcock, e incluso a aquel clímax semiótico de Encuentros en la tercera fase, donde los sonidos y las luces de colores se daban la mano en busca de un idioma universal. Si la función del crítico es descifrar el lenguaje del cine, Corneliu Porumboiu ha construido un film de misterio sobre la crítica cinematográfica. Juanma Ruiz
GIVE ME LIBERTY (Kirill Mikhanovsky). Quincena de los realizadores

Conviven varias películas en Give me Liberty, y una de ellas es especialmente problemática: la cinta de Kirill Mikhanovsky es, durante sus primeros (y larguísimos) cincuenta minutos de metraje, una especie de road movie destartalada en la que un joven conductor (inmigrante ruso en los Estados Unidos) trata de llevar a buen término su tarea diaria de transportar a varios discapacitados y llevando también, por azar, a un grupo de ancianos que van camino de un entierro. Todo este tramo, con ecos de la yugoslava Ko To Tamo Peva, de Slobodan Sijan (conocida en nuestro país como ‘¿Quién canta por ahí?’ y presente en Un certain regard en 1981), da como resultado una comedia de ese subgénero ya habitual en el que, bajo el pretexto de una supuesta ternura, los individuos con discapacidad sirven como vehículo para el gag (el concurso de talentos con imitadores de Elvis o Springsteen es quizá el ejemplo más sangrante), mientras el trazo esquemático de los protagonistas (lo que, lamentablemente, se está revelando como una constante de la sección hasta el momento) impide vehicular el relato mucho más allá. Sin embargo, transcurrida casi la mitad del film, Mikhanovsky abandona su premisa para seguir deambulando en una especie de dramedy sin rumbo aparente donde las situaciones domésticas se suceden de forma inconexa… a pesar de lo cual, es en esta parte donde la película consigue remontar un poco el vuelo, al profundizar ligeramente (tampoco demasiado) en el apartado emocional del protagonista y un par de secundarios. Una vez más (y van…), la Quincena se encuentra con una obra de grandes ambiciones e imperfectos resultados. Juanma Ruiz
ALICE ET LE MAIRE (Nicolas Pariser). Quincena de los realizadores

Alice (Anaïs Demoustier) se acaba de incorporar al staff del alcalde de Lyon, Paul Théranau (Fabrice Luchini), un político con aspiraciones de liderar el Partido Socialista a nivel nacional. Alice, que llega de estudiar filosofía en Oxford, ha sido contratada como asesora; el alcalde necesita que alguien le ayude a pensar y Alice será la encargada de proporcionarle ‘ideas’. Hay que reconocer que una premisa como esta solo es creíble en el cine francés, que tiene una larga tradición al respecto, es decir, que se trata de un cine que, históricamente, nunca ha tenido miedo a poner en pantalla a intelectuales discutiendo de literatura o filosofía, de Eric Rohmer a Olivier Assayas. Efectivamente, Alice et le maire tiene algo de los cuentos morales de Rohmer y la presencia de Luchini ayuda a esa asociación, si bien la fábula se centra en Alice que, de forma inesperada, se va ganando la confianza del alcalde y escalando posiciones en el gabinete, sin pretenderlo, pero ante la indisimulada animadversión de sus compañeros de staff. Alice triunfa en buena medida gracias a su primer memorándum, una suerte de elogio de la modestia. Nicolas Parasier tiene indudables dotes para la comedia, para el comentario sutil e irónico, incluso una gran capacidad para perfilar personajes en un par de secuencias (el impresor, el amigo de juventud de Alice), pero hay un momento, cuando Théranau da el salto a la política nacional, en el que la película abandona la modestia y se vuelve más pretenciosa, un tanto más convencional, un retrato ácido del narcisismo de tantos políticos, poniendo en primer plano lo que en la mayor parte del metraje no era sino un mero y sugerente trasfondo. A esa altura la filosofía importa menos y Rohmer nos queda algo más lejos. Jaime Pena
Una cierta elegancia a la hora de rodar ayuda a Alice et le maire a elevarse por encima de la comedia verborreica fácil que, en el fondo, parece destinada a ser. Fiando demasiado su efectividad a los gags dialogados y a la expresión entre perdida y embobada de Fabrice Luchini (un perpetuo gesto de desorientación que recuerda a su irritante papel en La alta sociedad de Bruno Dumont), la cinta de Nicolas Pariser ofrece la imagen extremadamente francesa, pero en el fondo homologable a buena parte de Europa, del desconcierto de una izquierda (representada por ese alcalde socialista y su equipo) que se ve en la encrucijada de tener que reformularse, pero que no encuentra propuestas viables entre la inacción, las tensiones internas y el peso de los departamentos de relaciones públicas. Una reflexión sin duda pertinente y necesaria en el delicado panorama político actual, pero que se pierde en chistes mucho más superficiales que el discurso que trata de poner en pie. La transparente puesta en escena de Pariser brilla más en las secuencias de carácter íntimo, mientras que (como le ocurría a Olivier Assayas en la reciente Dobles vidas) cae en una funcionalidad algo gris cuando se limita a ilustrar la verborrea ideológica de los personajes. Juanma Ruiz
PAPICHA (Mounia Meddour). Un certain regard

Estamos en Argelia a principios de los años ochenta, cuando una sórdida amenaza se teje en el interior de la sociedad. Mounia Meddour parte de un caso real centrado en la matanza de un grupo de mujeres que celebraban una demostración de moda. A lo largo de la película vemos la historia de una chica que sueña con vestirse como Madonna, quiere transformar su pequeño mundo pero ve como aparecen diferentes amenazas de integrismo. Mounia Meddour construye una relato conmovedor pero lo resuelve de forma excesivamente convencional. Parece como si las leyes del guion llegaran a interferir la evolución de algunos personajes, como si en determinados momentos se acentuara el drama político y en otros se fuera disolviendo sin acabar de tejer un relato del todo coherente. Papicha funciona pero a veces resulta demasiado débil. Àngel Quintana
THE ORPHANAGE (Shahrbanoo Sadat). Quincena de los realizadores

Hay un bonito juego metaficcional en The Orphanage, segundo largometraje de la afgana Shahrbanoo Sadat que, al igual que en el anterior Wolf and Sheep (presente en la Quincena en 2016), se basa en la autobiografía no publicada de Anwar Hashimi. Y es que el propio Hashimi aparece como actor dentro de la película que cuenta su vida, pero no para interpretarse a sí mismo: aquí asume el rol de cuidador del orfanato al que va a parar el joven Qodrat, trasunto suyo como Antoine Doinel lo fuera de François Truffaut. Así pues, uno de los aspectos de mayor fuerza narrativa del film es el modo en que Anwar Hashimi se convierte tan solo en “Anwar, el supervisor”, y por extensión en testigo de su propio relato. Y llevando este ejercicio hasta sus últimas consecuencias, la película enlaza los destinos de Qodrat y Anwar en una poderosa reflexión cinematográfica sobre la muerte de la infancia, que coincide aquí con la toma de Kabul por parte de los muyahidines y la consiguiente salida de la URSS del país. Este dispositivo constituye el mayor atractivo de la cinta, junto con el modo en que el relato de esa infancia dorada es puntuado por varios números musicales estilo Bollywood, que representan las distintas ensoñaciones del protagonista. Por desgracia, estos interludios también rompen el tono de la película de forma no siempre provechosa (aportan humor y evasión de la realidad, sí, pero también socavan la gravedad de la situación). Y en última instancia, la forma en que el guion concatena distintas situaciones y apunta subtramas sin ofrecer una verdadera evolución hasta sus minutos finales supone otra carencia importante en un film que, a pesar de todo, alberga ideas y mecanismos estimables. Juanma Ruiz
A WHITE, WHITE DAY (Hlynur Palmason). Semana de la crítica

La primera escena de A White, White Day es la de un coche que se sale de una carretera cubierta por la niebla. Este accidente, que tardaremos en identificar, nos lleva a un proceso de duelo que implica a un policía de una pequeña población islandesa, el viudo; un duelo de lo más extraño, a tono con muchas de las excentricidades que se permite Pálmason. Tras el accidente, por ejemplo, una serie de planos de una especie de almacén perdido en la nada, entre montañas, nos muestra el paso del tiempo, de las estaciones, en una sucesión de planos que culminan con la primera llegada de unos coches. Esa construcción va a ser transformada en vivienda por el policía, como si se tratara de un retiro. El policía sobrelleva el duelo pasando la mayor parte del tiempo con su nieta, hasta que descubre fortuitamente que su mujer bien pudiera haber estado manteniendo una relación extramatrimonial. La serenidad del policía se transforma entonces en desconcierto y este en ira. Pálmason mantiene cierta distancia con sus personajes, privilegiando la ironía sobre cualquier tipo de empatía, casi como una manifestación de unos paisajes agrestes y un clima cambiante. En un determinado momento, poco antes del final, filma a todos su personajes frontalmente, como si estuviesen saliendo a escena a saludar. Es una de esas excentricidades que demuestran que Pálmason es un cineasta poco ortodoxo. Jaime Pena
En Los descendientes, George Clooney encarnaba a un padre de familia que, justo cuando su mujer caía en coma, descubría que esta le había estado engañando. La premisa no era más que una excusa para indagar en las dificultades de la comunicación y para filmar un Hawái de cielos tan grises como el pelo y el estado de ánimo del personaje. La cuestión del espacio como espejo del alma no es nueva, y mucho menos en un cine como el nórdico. En A White, White Day, Hlynur Palmason apela a Sjöström a la hora de elaborar un relato de duelo a partir del bravo paisaje islandés. La introducción transcurre en una carretera teñida de blanco por la niebla. Ahí tiene lugar el accidente en el que Ingimundur pierde a su mujer, obligándole a elaborar un duelo para el que apenas encuentra consuelo en su nieta. A White, White Day puede ser vista como una historia de fantasmas: el de una mujer a la que Ingimundur intenta aferrarse observando viejas grabaciones y fotografías, o el del cuento de terror que el abuelo le cuenta a la pequeña. Rodada en 35mm, la película vuelve a lo analógico: a las guías en papel, a la fotografía revelada… y a las texturas de un celuloide que permite a Palmason filmar el paisaje en todo su esplendor. Quizá por eso, sus secuencias más sugerentes son aquellas en las que el protagonista intenta evadirse jugando a fútbol, mientras la cámara le sigue en un travelling lateral y de fondo se observa el río, la montaña y el cielo; inmutables ante las tribulaciones del ser humano. Violeta Kovacsics
THE CLIMB (Michael Angelo Covino). Un Certain Regard

En la primera secuencia de The Climb dos amigos suben en bicicleta por una carretera de la montaña francesa. Uno, Mike (el propio director), lo hace con cierta facilidad; el otro, Kyle (Kyle Marvin, coguionista), con mucha dificultad, más aún por un exceso de peso que quiere corregir antes de su inminente boda. Ocurre sin embargo que Mike aprovecha la ascensión para confesarle que años atrás se acostó con su prometida, antes de aprovechar su mayor destreza con la bicicleta para poner tierra de por medio con su amigo, que lo persigue a duras penas. Covino filma la ascensión y el descenso en un único plano secuencia, en el que el esfuerzo físico de los actores es patente en sus entrecortados diálogos. The Climb recorre en siete capítulos a lo largo de varios años la relación de amor-odio entre Mike y Kyle, en algunos casos mediante virtuosos planos secuencia en los que la comedia se funde con el musical. Quizás los últimos capítulos no están a la altura de los primeros, pero la película de Covini es un rara avis en el panorama actual del cine independiente americano, más deudora de Cassavetes que del prototipo Sundance por el que solía apostar Cannes en los años del reinado de Harvey Weinstein. Jaime Pena
LES HÉROS NE MEURENT JAMAIS (Aude Léa Rapin). Semana de la Crítica

Una cineasta, Alice (Adèle Haenel), filma a Joachim (Jonathan Couzinié) contándole una extraña historia. Por las calles de París un desconocido ha creído reconocerlo como un soldado muerto en Bosnia el 21 de agosto de 1983, justo el día de su nacimiento. Joachim se obsesiona con la idea de que el soldado pueda haberse reencarnado en él. Alice lo acompaña hasta Bosnia con la pretensión de encontrar los orígenes de aquel soldado o cuánto de real puede haber en esa extraña coincidencia. Su improbabilidad hace que Alice comience a fabricar pruebas de esa coincidencia y, a partir de ese momento, la película juega a conciencia con esa ambigüedad, qué es lo que sabe en realidad Joachim, nuevo Martin Guerre que se reencuentra con su ‘hijo’ y ‘mujer’. Hay ecos de La doble vida de Verónica, pero esta primera película de Aude Léa Rapin funciona mejor a nivel teórico que dramáticamente, como si la directora tampoco creyese en su historia o pensase que no merecía la pena intentar convencer al espectador de la posibilidad de esta reencarnación. Jaime Pena
DOLOR Y GLORIA (Pedro Almodóvar). Sección oficial

El cine realizado por Pedro Almodóvar en los últimos años, desde Hable con ella (2002) hasta Julieta (2016) es el más interesante de su filmografía y el más innovador. Probablemente sus primeras películas fueron más desconcertantes y las producciones de los años ochenta más provocativas, sin embargo resulta muy interesante ver como el joven contracultural de los años ochenta ha sabido envejecer sin repetir formas adocenadas y con un claro deseo de poner en tensión su propio cine. Algunas de sus obras menos reconocidas como Los abrazos rotos (2008), La piel que habito (2011) o Julieta (2016) son producto de una búsqueda, de una lucha intensa por no encasillarse. El mérito de estas películas reside en que no intentan sacar rendimiento de una marca sino que asumen su propia imperfección y su hipotética crisis creativa para probar caminos inciertos. Todas ellas tienen momentos que pueden caer fácilmente en el ridículo, junto a otros sublimes. Su desorden interior les otorga fuerza y convierten a Almodóvar en un gran director.
Dolor y gloria es también una película de crisis, claramente crepuscular, a través de la que Almodóvar penetra en ese territorio literario llamado autoficción pero en vez de asumirlo como proceso de terapia en torno a su propio cine tal como lo asumió Federico Fellini, lo asume desde una clara posición demostrativa. Parece como si en el personaje de Salvador Mallo existiera une exceso de posición demostrativa, como si quisiera dar forma a un personaje maldito, prisionero de si mismo, para limpiar cierta mala conciencia en torno a la propia posición que Almodóvar ocupa como director de culto posmoderno en el ámbito europeo. La autoficción en vez de ser una confesión acaba adquiriendo, en algunos momentos de Dolor y gloria, un cierto tono de pose personal, como si quisiera evidenciar que, a pesar de todo, una cierta aura de creador maldito persiste en la imagen que Almodóvar quiere dar de sí mismo al espectador.
Dolor y gloria se estructura narrativamente como la historia de una serie de reencuentros. La fórmula es inteligente y la construcción interna de la película es uno de sus principales hallazgos. Salvador Mallo empieza reencontrando a un viejo actor –Asier Etxandia– con el que había trabajado unos años antes pero con el que acabó estableciendo una ruptura. Hay en ese primer retorno una cierta idea que remite a La ley del deseo (1987) de donde surge el tema de la adicción a la heroína por parte del actor y el modo como Salvador Mallo va a inyectarse heroína para calmar su terrible dolor de espalda. Un segundo encuentro se establece a partir de unas posibles memorias sobre la juventud, sobre los años de la llamada ‘movida madrileña’, en la que debutaba como creador y en la que se quemaron diversas etapas. Al evocar esta etapa, mediante un monologo teatral que interpreta el actor con el que había trabajado anteriormente, surge un viejo amor –Leonardo Sbaraglia– que resucita otras heridas de otros tiempos. El tercer reencuentro va surgiendo intercalado en la historia y tiene que ver con la infancia de Salvador Mallo, con el momento en que su familia parte a la población de Paterna (Valencia) y donde descubre la sensualidad de ciertas formas de vida. En estos momentos es fundamental la figura materna –Penélope Cruz– que acaba reencontrando en su madurez –Julieta Serrano– y con la que llevará a cabo un proceso de catarsis personal que acabará sirviendo para evocar, una vez más, aquello que la vida ha dejado escapar y que nunca volverá. Salvador Mallo, como Almodóvar, se siente desprotegido por la ausencia de la madre. La vejez surge de múltiples perdidas.
Almodóvar utiliza los encuentros para dar forma a su autoficción asumiendo de forma excesivamente evidente los códigos propios del testamento fílmico. La opción no acaba de encajar porque tras el retrato existe un exceso de gravedad y de autodemostración. De forma constante parece como si Almodóvar quisiera demostrar al espectador que está realizando su obra más trascedente, su película más íntima. Este tono excesivamente grave no acaba de encajar con un relato que a veces utiliza opciones narrativas de guión basadas en juegos de casualidades difícilmente aceptables. En otras ocasiones la vocación de Almodóvar como cineasta decorador se impone y las cuevas donde vivían las familias pobres de Paterna se acaban convirtiendo en pequeños apartamientos turísticos de diseño.
La gravedad de tono impide que la película fluya. Dolor y gloria tiene momentos brillantes, Almodóvar rueda con elegancia y Antonio Banderas realiza una cuidada composición del alter ego de Almodóvar, pero hay en su interior un exceso de laconismo. Los instantes más brillantes de Dolor y gloria no tienen nada que ver con el laconismo sino con la búsqueda de un paraíso perdido que en la película está ejemplificado en el momento de la aparición del primer deseo. Dolor y gloria se convierte en una buena película cuando demuestra que es posible encontrar la revelación y que está puede acabar resucitando lo más recóndito de la infancia. Existe en Dolor y gloria una magdalena proustiana que se impone en los momentos finales. Salvador Mallo descubre algo concreto que va más allá de la crisis creativa. Descubre el momento en que se reveló su deseo homosexual, el instante en que sintió una fuerza interior que lo trasformó todo. Dolor y gloria funciona cuando la revelación del deseo actúa contra el exceso de autocomplacencia respecto a la gloria vivida por el personaje. No obstante, la película sobre el primer deseo surge como otra película posible, como un gesto que estalla con fuerza cuando Dolor y Gloria se ha acabado. Cuando quizás es preciso volver a empezar de nuevo. Àngel Quintana
(Más textos y críticas sobre Dolor y gloria en Caimán Cuadernos de Cine Nº 80 (marzo 2019)
LITTLE JOE (Jessica Hausner). Sección oficial

El travelling lateral es una herramienta que permite desplazar la cámara sin variar la distancia que la separa de los personajes. Jessica Hausner basa buena parte de su dispositivo visual en este recurso para crear así una película fría, aséptica, sobre los riesgos y las dudosas bondades de la pérdida de la emoción y la empatía. Por medio de la manipulación genética, un equipo de científicos crea una flor cuyo polen debería, teóricamente, inducir la felicidad de quien lo inhala. Pero huelga decir que los resultados no son los esperados por sus creadores. La cámara mantiene inmutable la distancia respecto a los seres humanos, en una perturbadora fábula de ciencia ficción claramente deudora de La invasión de los ladrones de cuerpos, de Don Siegel, pero sobre todo de su secuela dirigida por Phillip Kaufmann en los años setenta, con sus omnipresentes tonos verdosos. Con ecos también de cierta ciencia ficción británica de los cincuenta y sesenta (El experimento del doctor Quatermass de Val Guest es otra de las obras que vienen a la mente), la diferencia sustancial estriba en que aquí la amenaza biológica no proviene del espacio exterior, sino de manos de la ciencia. Y, sobre todo, en la riqueza de interpretaciones (algunas incluso contradictorias) que propician sus imágenes, absolutamente ambiguas y siempre llenas de posibilidades malévolas: ¿es esa psicóloga (que siempre viste estampados florales, trabaja en una consulta de color rojo y “le gusta que le hablen”) la verdadera metáfora de la planta alienante del film? ¿Es deseable la sustitución de los sentimientos genuinos por una mera imitación de los mismos en pro de un orden y una estabilidad, incluso de una aparente felicidad? Las preguntas de Little Joe siguen resonando mucho tiempo después de finalizar su metraje. Juanma Ruiz
En medio de la sociedad posmoderna, resucitan las viejas distopías de antaño. Es por este motivo que admitiendo la implementación del mundo feliz, quizás convenga preguntarse cómo funciona dicho mito en el corazón de nuestras sociedades. Así, en un festival de cine en el que se nos habla del malestar del mundo y se tejen muchas metáforas sobre la revuelta, resulta curioso encontrarse con una película como Little Joe donde la felicidad depende de unos experimentos transgénicos en unas flores rojas. La cineasta austríaca Jessica Hausner teje una especie de cuento terrorífico en el que el mal aparece descartado, donde no existe lo siniestro y en el que toda la angustia no es otra que la reactivación de la duda. Alice trabaja en una fábrica y regala una planta a su hijo adolescente. Durante una hora y media no sabemos si el olor de dicha planta tiene los efectos terapéuticos deseados, si los personajes cambian por los efectos transgénicos de la nueva botánica, si todo no es más que una fantasía o si los cambios de estado de humor no son más que alteraciones psicológicas supuestamente normales. Aparentemente lo ignoramos todo, solo sabemos que es posible una cierta felicidad basada en la propia aceptación de que ésta puede conquistarse artificialmente. La felicidad puede transmitirse mediante el efecto alérgico o vírico de unas plantas que convierten a los seres humanos en diferentes a sí mismos. Jessica Hausner construye un cuento misterioso, rodado con extrema frialdad y con el deseo de que reine la duda constante sobre si esa fantasía de ciencia ficción no es más que un retrato de un presente en el que la clonación se ha convertido en una arma para crear hipotéticas felicidades. La alianza de la botánica, la biología y la química puede producir curiosos monstruos. Àngel Quintana
La nueva película de la austriaca Jessia Hausner no es un film de zombis (como ya lo han sido, cada uno a su manera, el de Jim Jarmusch, el de Mati Diop y el de Bertrand Bonello; ¡vaya festival que llevamos…!), pero dentro de su alma hay una enigmática planta transgénica de hermosa y subyugante flor roja cuyo aroma anula la voluntad de cuantos lo aspiran para hacerlos más felices consigo mismos, pero también para despojarlos de su empatía con el resto del género humano, incluida la propia madre si se trata de un hijo o el mismísimo hijo si se trata de una madre. Estos nuevos zombis producto de la experimentación científica con el ADN de las plantas son seres cuya armonía personal (despojada de todo conflicto interno) corre pareja con su desprecio por el prójimo, así que ni siquiera cuando la ‘zombificación’ se desplaza al territorio de la distopía científica, o de la fantaciencia, puede librarse de las tentaciones metafóricas a las que ningún cineasta parece poder sustraerse cuando aborda la cuestión. En este caso, la fábula dirige sus dardos contra el egoísta deseo de felicidad individual y ensimismada –refractario a los conflictos propios de las relaciones afectivas y sociales— que el mundo contemporáneo ofrece como ilusorio paradigma existencial. El peligro que corre la propuesta, no obstante, es la posibilidad de ser interpretada también como un apólogo moralista que tendría como objeto advertirnos de que la ciencia produce monstruos. Fría como un bisturí afilado y cortante, hermosa en su límpido y clínico cromatismo, Little Joe (que así se llama la flor en cuestión), es una alegoría tan desconcertante como sugerente, si bien su dramaturgia, ¡ay…! acusa una notable rigidez, casi ortopédica, que no beneficia en nada a la naturaleza estrictamente fantástica de la propuesta. Carlos F. Heredero
LA CORDILLERA DE LOS SUEÑOS (Patricio Guzmán). Sesiones especiales

El cineasta juvenil, enérgico, combativo y comprometido de La batalla de Chile (1975-1979) dio paso, con el transcurso de los años, al cineasta veterano, melancólico, sabio y reflexivo de la Nostalgia de la luz (2010), y este, a su vez, ha dejado su lugar al cineasta cansado, repetitivo, autocomplaciente y ya casi sin energía de Las cordillera de los sueños, tercera entrega de un trilogía que se completa, entre medias, con El botón de nácar (2015). Patricio Guzmán regresa de nuevo a su Chile natal –de donde cinematográficamente nunca se fue— para construir aquí un débil y un tanto caprichosa metáfora sobre su país a costa de la cordillera de los Andes, y para rescatar las filmaciones y la figura de Pablo Salas, cameraman que ya formó parte del equipo de La batalla de Chile y que nunca ha dejado de filmar todos los acontecimientos y las luchas políticas de la nación andina. Poco más hay en esta endeble construcción que a ratos se quiere poema y a ratos cede la pereza documental más convencional para insertar declaraciones no particularmente destacadas de dos escultores (sobre las relaciones entre el país y la cordillera) y un escritor (sobre las devastadoras consecuencias la barbarie generada por la dictadura pinochetista). Entre medias se cuela, con las imágenes filmadas por Pablo Salas, la conciencia de que han sido las luchas de los chilenos, la movilización de varias generaciones de estudiantes, obreros y trabajadores del país, lo que realmente hizo posible la recuperación de la democracia, que en definitiva no fue un regalo de nadie, sino una reconquista del pueblo. Pero tampoco le queda muy claro a este cronista si esa conclusión coincide o no con lo que Patricio Guzmán nos quería contar con su película. Carlos F. Heredero
ZOMBIE CHILD (Bertrand Bonnello). Quincena de los realizadores

En un momento de Zombie Child, Fanny, estudiante de un internado francés, observa a sus compañeras jugar a balonmano. En off, escuchamos lo que seguramente le ha escrito a su novio. Hasta el momento, apenas sabemos de ella que tiene una nueva amiga, Mélissa, de origen haitiano; sin embargo, en esos momentos, se pone a mirar a otra de sus compañeras, que ni ha aparecido antes en la película ni lo volverá a hacer. La deriva, momentánea, resulta fascinante en un Festival que, de momento, parece preso de las exigencias del guión y de lo literal. Zombie Child resulta una película sugerente y opaca en sus discursos. De entrada, propone un tránsito constante, entre el Haití de los años sesenta, en el que un hombre es enterrado vivo y devuelto a la superficie como si fuese un zombi; y la Francia actual, la de Fanny y Mélissa, que estudian en una institución fundada por Napoleón y destinada a los hijos de todos aquellos que han sido condecorados por la Legión de Honor. De repente, lo que en Les Misérables se dibujaba con trazo grueso, en Zombie Child se define con un rasgo fino y profundo: he aquí el retrato de las élites, y de una Francia actual en la que retumban los fantasmas del pasado colonialista. Bonello plantea tránsitos constantes, entre tiempos diversos, pero también entre estados distintos: el trance del zombi no dista tanto del de aquellos personajes que bailaban en una rave en medio de la naturaleza en De la guerre o de los cuerpos sonámbulos de Tourneur, un cineasta felizmente de moda en este festival. Una de las escenas más bellas de Zombie Child es aquella en la que el zombi despierta momentáneamente. Bonello filma su rostro en un entorno de cielo y árboles de tonalidades grises, como si este viviese en un estado de atardecer y de clima nublado permanente. Se escucha el viento, las ramas, y de repente las tonalidades cambian, las hojas son verdes; el cielo, azul; y brilla el sol; y una mujer mira a cámara y sonríe. El zombi, de repente, recuerda. Porque el no-muerto, dice la película, no tiene memoria. Y Zombie Child trata precisamente del recuerdo: del legado de los antepasados y del legado universal. “En el siglo XIX se inventó la historia”, dice en un momento uno de los profesores del internado. Bonello pone en duda la concepción lineal de la historia, para proponer una aproximación más rizomática. Ya lo hizo en L’Apollonide, cuando en apenas un momento pasaba del burdel de principios del siglo XX a la prostitución callejera del XXI. La cuestión es siempre la del tránsito, entre épocas y paisajes; entre el Haití de bosques y casas de colores y el internado francés de aulas blancas y asépticas; entre el estado de conciencia y la duermevela; entre el cuerpo en un baile tribal y los gestos de una chica moviéndose al ritmo del rapero Damso. Precisamente los cuerpos de las chicas del internado, tumbadas sobre el césped, recuerdan a los de Picnic en Hanging Rock, otra película que se situaba en un lugar intermedio. Violeta Kovacsics
La respuesta zombi de la Quincena a la sección oficial del certamen principal, que se inauguraba con The Dead Don’t Die de Jim Jarmusch, podría definirse casi por oposición a aquella: lo que en Jarmusch era una lúdica y deliberada tosquedad aquí es exquisita sugerencia y ambigüedad hasta los últimos minutos de metraje; y lo que la cinta americana recogía de George A. Romero, esta lo toma de Jacques Tourneur. Bonnello regresa así a las raíces haitianas de la mitología zombi, antes de que La noche de los muertos vivientes transfigurase el género y sus subtextos. Zombie Child plantea dos líneas que discurren en paralelo: una ubicada en el Haití de los años sesenta y otra en la Francia actual, protagonizada por un grupo de niñas de un elitista internado parisino y verdadero punto focal del film. El juego de transferencias entre ambas tramas se produce de manera soterrada, incitando al espectador a buscar activamente los puntos de conexión; no argumentales, pues estos quedan claros muy pronto, sino temáticos y discursivos. De hecho, el principal problema de la película estriba en que, en sus últimos compases, el director se siente obligado a explicitar buena parte de lo que hasta entonces estaba implícito, y hace que sus personajes relaten en voz alta lo que el espectador ya sabe o supone. Un clímax demasiado prosaico en una película que funcionaba mejor mientras dejaba espacio para la sutileza. Quizá sea una concesión que parte de un supuesto: quizá, en definitiva, el cine actual ha olvidado por completo la antigua mitología zombi, sepultada desde los años sesenta por un halo de ciencia ficción (desde ondas electromagnéticas al fracking de Jarmusch) y un subtexto político que dejan atrás su originario componente folclórico, religioso y sociológico. Juanma Ruiz
Podría haber sido una obra de poderoso aliento fantástico y de incisiva mordiente metafórica, pero por desgracia la nueva realización de Bertrand Bonello se queda en un quiero y no puedo más fallido que otra cosa. La idea de partida llevaba dentro posibilidades más que estimulantes: un muerto resucitado y ‘zombificado’ en Haití como abuelo de una joven adolescente que estudia en una escuela de élite francesa reservada en exclusiva para hijos de padres que han recibido honores de estado. Podrían haber resonado bajo sus fotogramas los ecos de Jacques Tourneur (Yo anduve con un zombi) y de la propia Nocturama (en su retrato de la clasista sociedad francesa), y resultaba más que sugerente esa dialéctica entre el primitivismo atávico y la sofisticación cultural, entre los registros propios del fantástico y los códigos habituales de la radiografía social, pero resulta que la construcción del film (cuya arquitectura narrativa parece trabajada con ardua dificultad por el cineasta) no consigue encontrar nunca un cauce orgánico para dicho encuentro. Toda la primera hora del relato transcurre saltando de un territorio a otro (París y Haití), sin que ese vaivén consiga crear ningún diálogo provechoso entre dos películas que, durante ese largo tramo, parecen discurrir en paralelo, y a espaldas la una de la otra. Y cuando por fin, aunque demasiado tarde, se produce el choque, este procede no de las imágenes, sino de una larga charla explicativa de la protagonista a sus compañeras de instituto, como en las peores películas de intriga que necesitan explicarlo todo a posteriori, destruyendo así, con ese banal intento de introducir una lógica cartesiana dentro del relato, el fundamento fantástico al que aspira. Los materiales utilizados tenían papeletas para construir con ellos una obra de fuerte originalidad, pero su conjugación visual solo da cuenta de un digno fracaso. Carlos F. Heredero
Cuando Jean Rouch filmó Les Maîtres fous en 1956 creó un grave problema taxonómico porque desestabilizó todas las fronteras existentes entre ficción y documental. La película documentaba un ritual primitivo basado en el trance. El problema real no consistía en hablar de documental o ficción sino de creencia. En Zombie Child de Bertrand Bonello hay una profesora de literatura que cita el epígrafe de Père Goriot de Balzac donde indica que en el libro no hay ficción ni realidad sino que: ‘Its All True’. Zombie Child juega con una serie de piezas heterogéneas para penetrar en el interior de ese curioso territorio de la creencia. El punto de partida es una historia ‘verdadera’ de un hombre que fue zombificado por la dictadura haitiana y convertido en esclavo. La idea de que el zombi es un ser situado en una especie de territorio de reconciliación entre la vida y la muerte atraviesa toda la película. Sin embargo también está la construcción de la figura del zombi como herencia de la esclavitud antillana. En el otro lado del Atlántico, Bonello nos habla de Francia. De ese país que construyó la racionalidad con la ilustración, que se erigió en espacio de libertad y cambio, pero que tuvo un Napoleón que acabó con esa idea de libertad. Un país que practicó la esclavitud en sus políticas coloniales. Francia es encarnada por una serie de niñas que están en una escuela de élite para hijas de gente que ha sido condecorada con la Legión de Honor. En cierto modo pueden considerarse como las hermanas gemelas de esos jóvenes nihilistas de clase alta que se convertían en terroristas en la anterior película de Bonello, Nocturama. Entre estas niñas hay una joven haitiana hija de dos zombis que perecieron en el terremoto, que vive con su tía que se ha convertido en una mujer mambo del vudú. ¿Como es posible articular un discurso coherente ante la dispersión de estos materiales? Este es el gran secreto de Bertrand Bonello, un cineasta que sabe hacer maravillas de los contrastes, que puede penetrar en los mundos más extraños pero que siempre es capaz de desconcertar, de reinventarse a sí mismo y reinventar el cine. No hace falta decir que el resultado es brillantísimo y que no cesa de atraparnos y llevarnos en ese extraño territorio sin fronteras en el que lo único que nos queda es la posibilidad de creer. Ver Zombie Child es un acto de fe. Àngel Quintana
FIRST LOVE (Takashi Miike). Quincena de los realizadores

Los habituales excesos de Takashi Miike se convierten en esta ocasión en un perfecto vehículo para la comedia, lejos del ánimo provocador de Ichi the Killer o de la solemnidad de la notable 13 Assassins. First Love se toma su tiempo en colocar las piezas sobre el tablero (varios protagonistas y múltiples antagonistas) pero, una vez acabada la tarea, la cinta se convierte en un clímax continuo que, sin embargo, no resulta nunca agotador gracias a la ligereza de su tono; y que, por encima de todo, no pierde el rumbo a pesar de su engañosa apariencia de juguete caprichoso. La violencia convertida en slapstick ofrece momentos memorables (la bomba con temporizador de fabricación casera, por poner tan solo un ejemplo entre muchos) pero, por debajo del divertimento pirotécnico, y mientras yakuzas, tríadas chinas y policías se aniquilan entre sí, Miike construye también un arco dramático creíble y sólido para sus personajes. Todo un ejercicio de malabarismo constante entre el humor, la acción e incluso ese apunte de relato amoroso sugerido en el propio título. Con tantos elementos en el aire son inevitables algunos desequilibrios, pero quizá sea más justo valorar este hiperkinético film por sus muchas virtudes que por sus diversas (y en absoluto graves) imperfecciones. Juanma Ruiz
OLEG (Juris Kursietis). Quincena de los realizadores

La metáfora religiosa de Oleg, explícita ya desde sus primeras imágenes, hace que el film nazca herido de muerte. Es cierto que la historia de las múltiples desventuras de un joven inmigrante lituano en Bélgica está contada con cierta energía primaria, gracias a un estilo directo y una cámara al hombro nerviosa y vibrante. Pero la condición del protagonista de ‘cordero sacrificial’, y su consiguiente e irritante tendencia a poner la otra mejilla ante las desgracias y los abusos a los que se ve sometido, convierten a la película en un objeto tan pasivo como el personaje. La vocación alegórica del film no alcanza a permear unas imágenes mucho más rudimentarias y carentes de lirismo de lo que una empresa así requeriría: solo la intermitente puntuación del relato por medio de otras imágenes distintas (y descontextualizadas hasta el final) apunta a esa vocación poética, pero el resultado es más chocante que verdaderamente punzante: esas escenas, que muestran a Oleg sumergido en agua como si estuviera ahogándose en un lago sin nombre, parecen pertenecer a un film distinto, tal es la ruptura tonal con el conjunto. El resto de elementos, desde la música hasta unos secundarios esquemáticos (por no mencionar el cuestionable rol reservado al personaje femenino principal, usado únicamente como catalizador de la acción de dos hombres), no hacen más que agrandar la insalvable brecha entre las aspiraciones y los resultados de una propuesta innecesariamente ambiciosa. Quizá Oleg habría funcionado mejor como modesto relato individual que como pobre metáfora de vocación universal. Juanma Ruiz
THE STAGGERING GIRL (Luca Guadagnino). Quincena de los realizadores

Nacido como una colaboración entre Luca Guadagnino y el modisto Pierpaolo Piccioli, director artístico de Valentino, este cortometraje de 37 minutos alcanza un desenlace que deja un poso de arbitrariedad, pero también de una cierta servidumbre al componente publicitario que inevitablemente tiene la obra. Y, a pesar de todo, en su desarrollo previo se despliega un ejercicio peculiar y sugerente: la incorporación de distintos referentes, que van desde Woody Allen hasta David Lynch o Dario Argento, al imaginario de Guadagnino, con sus personajes cultos de villa italiana bañada por una luz casi tangible. Por más que las rupturas de la linealidad y las continuas dislocaciones no alcancen la densidad lynchiana (para ello habría sido necesario un libreto mucho más rico y, probablemente, más largo), el experimento no queda exento de interés por lo que tiene de búsqueda y de la habitual sensorialidad del realizador italiano. Juanma Ruiz
ÊTRE VIVANT ET LE SAVOIR (Alain Cavalier). Fuera de concurso

La escritora Emmanuèle Bernheim publicó su libro Tout s’est bien passé (Gallimard, 2014) donde narraba como su padre le pidió que la ayudara a acabar con su vida con motivo de un accidente cardiovascular. Alain Cavalier, amigo de la escritora y de su esposo, Serge Toubiana –antiguo director de la Cinémathèque–, le propuso una singular adaptación. Cavalier debería interpretar la figura de su padre mientras que ella recrearía su experiencia frente a la muerte. Cuando el proceso estaba en una primera fase de conversación, los médicos detectaron un cáncer a Emmanuèle Bernheim y Cavalier reformuló la película. El resultado, como su título indica, parte de la conciencia de vivir, pero también de la aceptación de una muerte próxima. La muerte de los otros, entre los que se encuentra Emmanuèle, provoca que Cavalier reflexione sobre lo que queda de la vida, sobre la puerta que crea la muerte, sobre la espiritualidad. Como en muchas de las películas que Cavalier ha realizado en los últimos años desde La Rencontre (1996), todo está rodado con una cámara digital que no cesa de filmar objetos. La voz en off propone reflexiones, lee fragmentos del libro de la escritora que son filmados íntegros, fija los muebles, las calabazas que adornan el estudio del cineasta… Las presencias humanas siempre están en off, pero llenan continuamente la pantalla. Solo vemos un pequeño momento de felicidad de Emmanuèle durante el tiempo de sus sesiones de quimioterapia, mientras que del cineasta solo tenemos su reflejo. Al final de la película Cavalier define lo que es para él un cineasta. La repuesta parece clara: un cineasta es un ser primitivo que crea al margen de todo, como si fuera un constructor de aquellas pequeñas iglesias románicas de la Edad Media. Al final de la película, el cineasta encola los restos de una vieja talla de Cristo mientras constata que Emmanuèle ha muerto antes que él. Àngel Quintana
La escritora y guionista Emmanuèl Bernheim había propuesto al cineasta Alain Cavalier, con el que la unían treinta años de amistad, hacer una película juntos sobre un libro autobiográfico suyo (Tout s’est bien passé), en la que el director iba a interpretar al padre de la novelista, que decidió acabar dignamente con su vida tras padecer un infarto cerebral. Sin embargo, poco antes de empezar a rodar, la escritora comunicó a su amigo que le habían diagnosticado un cáncer y, tras un breve intervalo, sería la propia Emmanuèle quien pusiera también fin a su existencia de manera tan lúcida como ordenada. Con estos materiales igualmente autobiográficos, Cavalier construye una sentida pieza autodocumental que da cuenta de ambos procesos, de su implicación en ellos, de su cercanía emocional con la escritora (pareja del crítico y hasta no hace mucho director de la Cinemathèque Française Serge Toubiana), de los sucesos narrados por ella en su libro y de su propia relación con la casa y con los objetos que rodeaban la existencia de su amiga. El resultado es una pequeña y emocionante película de breve duración (82 minutos), de formas libres y heterodoxas, filmada literalmente a solas por Cavalier, ajena a toda conmiseración, sin ninguna pose artística sobrepuesta y llena de verdad. No es poca conquista. Carlos F. Heredero
LITIGANTE (Franco Lolli). Semana de la crítica

Segundo largometraje del director de Gente de bien, Franco Lolli, Litigante es la inteligente crónica de unos meses en la vida de Silvia, una abogada colombiana, soltera y con un hijo. Su madre acaba de recaer de un cáncer y ha decidido no seguir ningún tratamiento. Este es el marco temporal de una película que desarrolla otros dos temas, uno, el de un presunto caso de corrupción por el que Silvia está siendo investigada, y, dos, una incipiente historia de amor con un periodista. Ninguno de todos ellos, salvo la muerte de la madre, Lolli entiende que deba llevarse hasta una conclusión. Su película trata en realidad sobre esos meses de confusión, adoptando una fórmula que parece tomar del cine rumano o de una cierta corriente del cine internacional, sobre todo de ese cine formateado para los festivales de cine dominado antes por una perfecta conjugación de guion e interpretaciones (la mayoría de ellos no profesionales) que por la puesta en escena. Jaime Pena
SORRY WE MISSED YOU (Ken Loach). Sección oficial

El filósofo Jonathan Crary profetizó en su libro 24/7 El capitalismo al asalto del sueño una sociedad en la que los individuos se transforman en esclavos del trabajo porque siempre están disponibles. La utopía de la jornada de cuarenta horas semanales pasa a la historia junto con la idea de un bienestar basado en la seguridad. Los nuevos asalariados debían trabajar por su cuenta, asumir todos los riesgos y poner en crisis toda su vida para rendir culto al trabajo ininterrumpido. Ken Loach en Sorry We Missed You explica la historia de un hombre que trabaja de siete y media de la mañana a nueve de la noche cada día en una empresa de reparto –Amazon en el horizonte–. Su mujer trabaja como cuidadora de personas con dependencia, mientras que su hijo pinta graffitis, está en crisis con el instituto y con su familia. Mientras, la niña pequeña llora. En la primera parte vemos a esta familia trabajar y asistimos a su proceso de desestructuración. A pesar de reproducir una realidad social, estamos en una película de Ken Loach guionizada por un diabólico Paul Laverty –el guionista más perverso del cine contemporáneo junto con Jean Claude Carrière–. La realidad aparece filtrada por el melodrama. El bien se muestra impotente frente a una maldad sin matices que funciona como caricatura del propio sistema. Como en todas las películas con guion de Laverty las casualidades se encadenan y todo parece ir desembocando hacia un final en el que la extorsión, la desgracia y la miseria humana estallan sin ningún pudor. Hay un proceso de aceleración dramática gratuita que destruye todos los posibles hallazgos. Loach pierde una vez más su credibilidad pero vende su marca. Habla de algo que nos atañe a todos, nos muestra un sistema que ha convertido el cinismo laboral en ley y retrata las víctimas desheredadas de este mundo en el que no hay futuro ni para los pobres. Loach quiere obtener su tercera Palma de Oro y para hacerlo se vende al mejor postor, sin ningún escrúpulo posible. Lloviendo piedras. Àngel Quintana
Película de tesis en el peor sentido del concepto (en tanto que una dramaturgia hiperdeterminada de antemano se aplica con mano de hierro a ilustrar al pie de la letra todo aquello que, en una de las primeras secuencias, ya se nos advierte que puede pasar), la nueva realización de Ken Loach (en su decimoquinta colaboración con el guionista Paul Laverty) reclama constantemente al espectador solidaridad con un personaje que, ya en la primera escena, toma una decisión profundamente irresponsable, y eso solo porque los autores han decidido ilustrarnos sobre su tesis –por lo demás, perfectamente compartible– de que el nuevo capitalismo digital y los procesos de desintegración laboral que ha puesto en marcha (la llamada ‘uberización’) “no se interesan por nuestra calidad de vida”, como si con ello vinieran a contarnos algo nuevo. El problema de fondo consiste en que la película acumula, por estricto designio del guion, una constante e incesante cadena de desgracias y de dificultades para demostrar hasta qué punto trabajar por cuenta propia para una empresa de reparto puede resultar devastador para la vida de una familia de clase humilde en los barrios obreros de Newcastle. Dicen sus autores que Sorry We Missed You es una obra conexa de Yo, Daniel Blake, pero lo cierto es que más bien parece su copia descolorida y desmayada, repetitiva y previsible. Amén de profundamente deshonesta en su punto de vista autocondescendiente. ‘No hay que hacer cine político’, decía Godard, ‘sino hacerlo políticamente’. Loach y Laverty todavía no lo han entendido. Carlos F. Heredero
BEANPOLE (Kantemir Balagov). Un certain regard

Tras el notable logro de Tesnota (2017; Premio de la FIPRESCI en Un Certain Regard), el ruso Kantemir Balagov –aplicado discípulo de Alexander Sokurov— regresa a Cannes con un intenso drama de cámara protagonizado casi en exclusiva por dos jóvenes enfermeras y excombatientes del ejército rojo tras la Segunda Guerra Mundial. Una radiografía de las penurias materiales, pero sobre todo de la devastación existencial que la barbarie de la guerra ha dejado tras de sí en el alma de dos figuras femeninas que luchan, con los escasos recursos culturales y sociales a su alcance, por recomponer su existencia. La historia alberga la memoria de la explotación sexual a la que fueron sometidas numerosas mujeres del ejército soviético por sus propios mandos durante la contienda, a la vez que su dramaturgia pone en juego también las heridas incurables, los destrozos físicos y la ruina moral que, con valor de metáfora sobre el conjunto de la Unión Soviética, Balagov concentra en el hospital en el que trabajan estas dos mujeres. Un intenso trabajo de ambientación y de fotografía, en rojo y verde fuertemente saturados, contribuye de manera decisiva a espesar más todavía la atmósfera, ya de por sí densa y asfixiante, que envuelve la totalidad de una película sólida y absorbente, en la que destacan con fuerza las interpretaciones de Viktoria Miroshnichenko y Vasilisa Perelugina, las dos primeras aspirantes de peso al premio de interpretación femenina. Carlos F. Heredero
Svetlana Alexiévich, Premio Nobel de Literatura, publicó una de sus novelas polifónicas con el título La guerra no tiene nombre de mujer. En ella contaba la historia de más de quinientas voces de mujeres que hablaban del modo en que la Gran Victoria Rusa de 1945 marcó sus vidas. No debe olvidarse que en la Unión Soviética cerca de un millón de mujeres participaron en la guerra y que se vivieron numerosas tragedias familiares y sociales. Beanpole, de Kantemir Balagov, se inspira en una de estas historias. Estamos en Leningrado acabada la guerra; Masha ha estado en el frente luchando en la retaguardia y ha sido objeto de diferentes abusos sexuales. Su marido murió en el frente, tuvo un niño y éste también falleció. La mujer quedó estéril y desea afrontar el nuevo futuro junto a su amiga Ilya. Ambas hacen un pacto diabólico, Ilya tendrá un hijo que cederá a Masha. A partir de esta trama Kantemir Balagov realiza una excelente película marcada por el sufrimiento, el dolor y esa historia silenciada que nunca tuvo nombre de mujer. Rodada con excelente pulcritud, Balagov –director de Tesnota– construye un drama psicológico, casi bergmaniano, en el que no solo habla del sufrimiento interior, sino también del vacío que se abría en la victoriosa Unión Soviética después de una guerra en la que se resquebrajaron todas las esperanzas de futuro. Leningrado resucita como una ciudad fantasma y el mundo de un sordido hospital alterado por las cicatrices de la guerra es un espléndido decorado. Una maravilla. Àngel Quintana
ATLANTIQUE (Mati Diop). Sección oficial

En este mismo sitio, escribía sobre la importancia del paisaje en A White, White Day. La cuestión del espacio atraviesa también Atlantique, el primer largo de Mati Diop, actriz, documentalista y elogiada realizadora de cortometrajes. Atlantique se abre, de hecho, en el paisaje desértico de un Dakar en el que se está edificando un gran rascacielos acristalado; en una de esas grandes contradicciones entre la naturaleza y el mundo de la construcción. De ahí se va Souleiman, un chico que se queda sin trabajo y que pronto decidirá cruzar el Atlántico para llegar a España. Sin embargo, Atlantique no sigue los pasos de Souleiman, sino los de Ada, la chica a la que deja en Dakar, como aquel joven japonés de Asako I&II que desaparecía de un día para otro. Cito la película de Ryūsuke Hamaguchi porque las dos proponen una vuelta de tuerca al relato de amor romántico, y porque ambas subliman el plano contraplano. En Atlantique, los dos jóvenes se miran, mientras un tren cruza las vías que les separan: la distancia desaparece y el amor emerge. El romance se trunca con la desaparición de Souleiman, con la boda de Ada con otro y con la investigación policial que pretende averiguar quién ha prendido fuego a la cama de los recién casados. Atlantique resulta menos interesante cuando es más narrativa, cuanto más ligada está a esa trama detectivesca que no es más que una excusa. El encanto se desprende de su lirismo, de su deriva hacia los dominios de los zombies de Jacques Tourneur, de su aproximación a los cuerpos y de su retrato del paisaje, ya sean los tejados de Dakar de noche o el mar cambiante, que brilla bajo el sol o que se funde con el cielo en un día nublado. Sin embargo, resulta curioso cómo los cuerpos no se inscriben en el espacio, sino que Diop los alterna: cuerpo o paisaje, cada uno a su turno, sin que terminen compartiendo plano. En un momento, me dio por pensar en Enoch Arden, aquel cortometraje de Griffith en el que el cineasta norteamericano filmaba la separación de un matrimonio: él se lanzaba al mar, y ella le esperaba. La mujer desesperada, y el mar agitado de fondo: de manera rudimentaria, la figura y el fondo se unían en un mismo plano. Violeta Kovacsics
Revelada como actriz por su interpretación en 35 rhums (Claire Denis, 2008), la joven senegalesa Mati Diop comenzó su carrera como cineasta con un cortometraje titulado Atlantiques que hablaba de las urgencias y peligros de la emigración ilegal. Su primer largo recupera aquel título y regresa al mismo tema, pero aquí de manera evocativa y colateral, al dejar que la ausencia de los personajes que han salido del país –y que han muerto en la travesía marítima— pese de manera fantasmal sobre los que se han quedado, termine por ocupar el cuerpo de los vivos y acabe por introducir la película (al comienzo, una historia de vocación realista sobre la explotación de los trabajadores de la construcción a los que no se les han pagado sus salarios) en el ámbito mucho más sugerente del cine fantástico. Esta dimensión otorga a la propuesta su verdadera personalidad, que vibra con más intensidad en sus registros líricos y en su narración intermitente y lánguida (ajena a las tradicionales retóricas de guion), pero que se pierde también a veces por los diferentes meandros a los que se abre. Queda en cualquier caso la agradable sensación de encontrarnos ante una cineasta con un mundo propio y con estilo incipiente al que será necesario seguir prestando atención. Carlos F. Heredero
“Cuando alguien decide marchar, es que ya está muerto”. Esta frase, pronunciada por una joven senegalesa en un momento de Atlantique, de Mati Diop, dice mucho sobre el concepto de muerte en cierta cultura africana en la que el mar constituye la tumba sagrada de los que nunca se vuelve. Mati Diop, una cineasta que empezó su carrera como actriz con Claire Denis y ha realizado algunos mediometrajes de culto, aborda en su primer largo una película sobre su adolescencia nunca vivida. Ella creció en Francia, pero siempre sintió algo de Dakar en si misma. El fantasma de lo que no ha sido irrumpe con fuerza en medio de una película poética que se convierte en un retrato sobre las que esperan –las ‘Penélopes’– y aquellos ‘Ulises’ sin épica destinados a la tragedia. Mati Diop parte de una historia teóricamente previsible: Ada, una adolescente senegalesa, conoce a Souleiman y vive una fogosa noche de amor. A la mañana siguiente el joven parte en una patera junto a otros obreros de la construcción. Ada debe casarse con alguien que no ama sabiendo que su amor está tras el horizonte que reflejan las aguas del Atlántico. Con esta premisa se podía dar forma a un relato social sobre la emigración africana o una potente crónica sobre las mujeres que esperan a los que han partido más allá del mar. La fuerza de Atlantique reside en que ese relato social se transforma en un relato de fantasmas y de revuelta. Los muertos en alta mar están presentes, son amados y su presencia puede provocar una especie de amor eterno. Un amor romántico como el que se prefiguró en Pandora de Albert Lewin (1951) en la que los sacrificios no consisten en conquistar la vida eterna sino en tener la ambición de atrapar la eternidad. Mati Diop construye la poética necesaria para que esto fluya, pero en su discurso el amor no lo es todo. Porque para amar es preciso creer en la revuelta. En una entrevista para Le Monde Mati Diop hablaba de que estuvo en Barcelona en mayo de 2011 y vivió la revuelta de ‘los indignados’. En aquel momento pensó que sin indignación lo único que queda es la muerte. Los fantasmas no solo pueden regresar para amar sin fronteras, sino también para atacar a los que los han reducido a esa condición. Sin indignación no hay paraíso. Àngel Quintana
ON VA TOUT PÉTER (Lech Kowalski). Quincena de los realizadores

La sombra de la monumental La fábrica de nada (presente hace dos años en esta misma sección) planea, de forma quizá injusta pero inevitable, sobre On va tout péter, el documental de Lech Kowalski sobre los esfuerzos de resistencia de un grupo de obreros ante el cierre inminente de la fábrica donde trabajan. El problema no es solo que Kowalski no consiga con su documental lo que Pedro Pinho lograba con su inclasificable mezcla de realidad y ficción: es que aquí todo está filmado y montado de manera rutinaria; funcional, sí, pero sin verdadero vuelo cinematográfico. Apenas un puñado de imágenes poseen verdadera fuerza expresiva, y tan solo los resquicios que el realizador abre astutamente para dejar entrar un humor agridulce en varios momentos apartan al film del mero trámite burocrático. El resto del tiempo no hay prácticamente ninguna progresión dramática ni vocación de estilo, más allá de ese naturalismo plano que se limita a registrar momentos, pero que deja toda la importancia narrativa a la palabra, ya sea de sus protagonistas o de la voz en off que se encarga de relatar del mismo modo monótono lo que sus imágenes no logran recoger. Buenas intenciones para un film, por segunda vez en este festival, más periodístico que cinematográfico. Juanma Ruiz
En un momento de On va tout péter, la voz en off de Lech Kowalski, afirma que el concepto de ciudadanía se ha ido dilapidando y sustituyendo por el concepto de consumidor. Los consumidores están sujetos al poder económico de las grandes marcas que generan beneficios, deslocalizan las empresas y lanzan a los obreros a la miseria. On va tout pèter es la historia de una revolución inacabada. Los protagonistas son los obreros de la empresa metalúrgica GM&S, dedicada a la fabricación de piezas para Peugeot y Renault. La gran industria automovilística francesa ha empezado a comprar estas piezas en el extranjero, las empresas se han deslocalizado y superada la crisis los beneficios de la industria del automóvil no han hecho más que ha aumentar. Los 250 obreros de GM&S lucharán por sus derechos y la regulación del empleo solo acabará contratando 120 de los obreros de la antigua plantilla. Ellos no luchan únicamente para conservar sus puestos, sino para mantener un sistema de vida en el que han estado atados durante más de treinta años. El capital ya no cree en la fidelización ni en la vida de los otros. Kowalski filma el día a día de su batalla. Vemos los enfrentamientos con los CRS, las negociaciones con la patronal, las manipulaciones de la prensa e incluso una visita del Presidente de la República. Ante los obreros, Emmanuel Macron solo tiene una respuesta posible : ‘no soy Papá Noel’. Es cierto, como indica el título de la película, que sin darnos cuenta todo va a saltar por los aires. Àngel Quintana
AND THEN WE DANCED (Levan Akin). Quincena de los realizadores

Merab, un joven de Tbilisi que estudia en una escuela de danza tradicional georgiana y aspira a entrar en la compañía nacional de danza, ve su posición amenazada por la llegada de un nuevo alumno, Irakli. Sin embargo, lo que comienza como una rivalidad pronto se convierte en el descubrimiento de su propia homosexualidad. El director sueco Levan Akin propone un ejercicio de contrastes entre el deseo del protagonista y la castración de la extremadamente conservadora sociedad georgiana. Y Akin representa dicho deseo a partir de dos pilares: la mirada y el baile. La primera se convierte en el eje de toda la puesta en escena: no solo la mirada deseante de Merab, sino la respuesta de Irakli y la observación y reacción de otros personajes. El cineasta encuadra siempre en función de ese juego de relaciones que se establece en el acto de mirar, ser mirado o incluso el propio hecho de no serlo. El baile, por su parte, se convierte en símbolo de una imposibilidad: como explican distintos personajes a lo largo de la cinta, la danza georgiana simboliza el espíritu nacional y la masculinidad, pero los cuerpos filmados por Akin representan también al mismo tiempo la pulsión erótica entre ambos hombres, convirtiendo cada coreografía por tanto en una ecuación irresoluble. Aunque cae en algún lugar común por el camino, el relato acaba desembocando en un alarde estilístico de enorme fuerza dramática: dos planos secuencia consecutivos que representan, respectivamente, cómo Merab se adentra en el núcleo de su desesperada situación primero, y como la deja atrás después, con una celebración matrimonial como telón de fondo: de nuevo, la tradición imponiéndose al deseo. Ante esa ineludible realidad, como reza el título de este notable film, solo queda bailar. Juanma Ruiz
CANCIÓN SIN NOMBRE (Melina León). Quincena de los realizadores

Hace unos años en el documental, Los niños perdidos del franquismo, una mujer que había sido encarcelada en las cárceles del régimen y había perdido a su hijo, respondía a un periodista que era la primera vez que contaba lo sucedido porque hasta entonces nadie había preguntado. La desmemoria se hacía evidente. Canción sin nombre transcurre en los años ochenta durante la dictadura peruana y también tiene como tema central el robo de bebés. Georgina, una mujer indígena, acude a una clínica para parir a su bebé. En el posparto le dicen que descanse, que su hijo está bien pero que ha sido llevado a otra clínica para unas pruebas sin importancia. Georgina no volverá a ver a su hijo. A partir de aquí la película teje un núcleo dramático en torno a la investigación que un periodista lleva a cabo sobre el tráfico de bebés ante la indiferencia de la dictadura. Rodada en un potente blanco y negro, nos recuerda que la sombra de Roma de Alfonso Cuarón puede ser alargada. Aunque resulta evidente que en la mirada de Melisa León hay mucha más honestidad y un deseo de establecer su lucha, como mujer, contra la desmemoria de su país. Àngel Quintana
En su primer largometraje, la peruana Melina León intenta hacer demasiadas cosas, y quizá por ello acaba por dilapidar la fuerza de su premisa. Retrato del Perú de la segunda mitad del siglo XX, con una población puesta en jaque entre un gobierno dictatorial e inmisericorde y el terrorismo de Sendero Luminoso; historia intimista de una madre que ha perdido a su bebé recién nacido a manos de una trama turbia de robo de niños; trama de investigación a través de los ojos del periodista encargado del caso; e incluso apunte sobre la vida personal de este último en medio de una sociedad represora… Los elementos no acaban de encajar entre sí, y la alternancia de puntos de vista entre la madre y el periodista, a priori un mecanismo atractivo para la trama, tampoco funciona como debiera, por culpa de unos personajes pobremente perfilados (la madre se limita exclusivamente a llorar y lamentarse durante todo el metraje, y el periodista a lanzar preguntas sin mucha convicción). Demasiados lastres para una película tras la que, sin embargo, se adivina una cineasta capaz de extraer fuerza de sus imágenes por medio del encuadre y la composición del plano, por más que una plana fotografía en blanco y negro (quizá por cuestiones más presupuestarias que estéticas) no la permita tampoco brillar excesivamente en el apartado visual. Juanma Ruiz
LES HIRONDELLES DE KABOUL (Zabou Breitman, Eléa Gobbé-Mevellec). Un certain regard

La novela Les Hirondelles de Kaboul forma parte de una trilogía, completada por L’Attentat y Les Sirènes de Bagdg, centrada en la lucha de la mujer en el mundo islámico. Fue escrita por Yasmina Khadra y apareció en una versión ilustrada por Emmanuel Michel. A partir del material original, dos otras mujeres Zabou Breitman y Eléa Gobbé Mévellec han articulado un cuento animado, pensado como un relato sobre la conciencia de la culpa, la redención y la lucha por la libertad. El espacio de la acción es Kaboul en plena dictadura de los talibanes. En una plaza una mujer es dilapidada y un joven tira una piedra. Este hecho desencadena una serie de oscilaciones en torno a cuatro personajes –dos hombres y dos mujeres– que llevarán a cabo un camino de transformación en medio de una sociedad marcada por la represión, la injusticia, la intolerancia y la represión contra la mujer. El film muestra el lado más sórdido del integrismo islámico pero lo hace a partir de una poética singular. No puede evitar un cierto maniqueismo y cierto simplismo en su ejecución dramática. Sin embargo, los fondos de la animación realizados con acuarela y los trazos simples convierten el cuento en una reflexión sobre el camino que puede llevar a los seres humanos a ser otros, a romper con unos prejuicios heredados injustamente y a abrazar una lucha secular por la libertad. Àngel Quintana
Lo primero que llama la atención de Les Hirondelles de Kaboul es su bellísimo apartado visual; el aspecto de acuarela y la cálida textura de sus imágenes, así como el diestro manejo de la luz en el dibujo animado. Cabe preguntarse, sin embargo, si esta opción estética era la más adecuada para armar un relato sobre el Afganistán controlado por los talibanes que, entre otras atrocidades, pone su énfasis en varias ejecuciones públicas. La historia de dos matrimonios afganos en Kabul adolece, además, de un esquematismo en su evolución y diálogos que acaba por convertir al film de Breitman y Gobbé-Mevellec en una suerte de ‘el régimen talibán explicado para los niños’ o, en sus peores momentos, en un discurso que parece salido de la pluma de algún escritor de autoayuda de la escuela Paulo Coelho. Una serie de lastres que, en definitiva, quizá supongan un buen augurio ante un jurado presidido por la directora de aquella pieza de miserabilismo infame que era Cafarnaúm. Juanma Ruiz
Adaptación de un cómic de Yasmina Khadra, del que se han vendido ya 600.000 ejemplares desde 2002, esta historia que se desarrolla en el Afganistán de 1998, bajo la barbarie de los talibanes, se despliega en la pantalla dentro de un film de animación construido sobre un tapiz de acuarelas que confiere a sus imágenes una pátina estética especialmente tamizada y que interactúa de manera eficaz con la extrema sencillez de los escasos rasgos animados. El relato nos habla de la tiranía cultural y política del régimen fundamentalista, de la esclavitud que sufren las mujeres y, más en concreto, de la toma de conciencia de un soldado talibán frente a la injusticia flagrante de las autoridades y frente a la hipocresía insoportable de sus servidores. La dramaturgia de la propuesta y el sustrato dramático puesto en juego son ciertamente muy elementales, y también algo maniqueos, por mucho que sus buenas intenciones se hagan explícitas desde el primer momento. El balance final es una obra pequeña, pero estimable, más sensible y más matizada en sus formas y en las pinceladas de su animación que en sus contenidos, demasiado evidentes. Carlos F. Heredero
BACURAU (Kléber Mendonça Filho y Juliano Dornelles). Sección oficial

La mezcla genérica y tonal que propone Bacurau parece, sobre el papel, difícil de mantener a flote. A caballo entre el relato de ciencia ficción distópico y el film costumbrista, entre el realismo mágico y el thriller, entre el retrato netamente brasileño y el dardo envenenado a los Estados Unidos, la cinta de Kleber Mendonça Filho y Juliano Dornelles es ciertamente un experimento arriesgado pero en última instancia lúcido y contundente. Bien es cierto que la metáfora sobre el Brasil de Bolsonaro está a flor de piel en todo momento (es, por decirlo de otra forma, más texto que subtexto), pero es precisamente el tipo de reflexión a bocajarro que mejor sabe nutrirse de géneros como la ciencia ficción o el terror (no tan lejos, en ese sentido, de las propuestas de alegoría igualmente explícita de cineastas como Jordan Peele). Bacurau comienza situando al espectador en el futuro próximo y lanzándole la primera de las muchas imágenes contundentes que pueblan el metraje: una carretera desierta y salpicada por ataúdes. Los directores manejan con soltura el equilibrio entre el retrato rural y los apuntes futuristas, desde la tecnología (con las omnipresentes pantallas) a la propia concepción de la política-espectáculo. Al descubierto quedan, en todo esto, unos gobernantes mezquinos, crueles e ineptos, pero también unos Estados Unidos corresponsables en su intervencionismo salvaje, convertido aquí en una cacería humana como actividad de ocio. Quizá no sea redonda, y desde luego no es ortodoxa, pero Bacurau es un auténtico torrente de ideas visuales y discursivas que cristalizan en una obra poderosa. Juanma Ruiz
El espacio geográfico brasileño conocido como el ‘sertão’ evoca, en términos cinematográficos, la figura de Glauber Rocha. Hay algo que remite a un mundo arcaico con sus santeros, sus bandidos, sus peregrinaciones y sus viejas leyendas épicas. Kléber Mendonça y Juliano Dornelles sitúan Bacurau en medio del ‘sertão’. El título de la película remite a una especie de Brigadoon brasileño apartado de su tiempo en el que aún persisten unas formas de vida míticas. Es como si ese pueblo del ‘sertão’ fuera la resurrección de esos espacios por los que hace años circulaba Antonio Das Mortes y otros personajes de Glauber Rocha. No obstante, hay en la resurrección de ese mundo algo imposible que no sabe como configurarse. Bacurau abandona lo mejor de Doña Clara –la anterior película de Kléber Mendonça– que era la descripción psicológica y la configuración de los personajes, pero en cambio subraya aquello que peor funcionaba en aquella película: la obviedad política. En Doña Clara las termitas remitían al proceso de destrucción de un mundo por la especulación. No había matices y todo funcionaba de una sola pieza. En Bucarau este defecto se acentúa. Toda la historia parece ser una metáfora del Brasil de Bolsonaro. Hay un político que juega al populismo para convencer a un pueblo que cierra sus puertas tras su presencia, pero también nos cruzamos con unos mercenarios que hablan inglés y que remiten a una versión simple de las fuerzas imperialistas contrarrevolucionarias. Los mercenarios y los políticos quieren acabar con el ‘sertão’. Bolsonaro quiere acabar con la cultura y Kléber Mendonça lucha contra ello. Quizás lo mejor de la película es su apego a una tradición, a un cine brasileño configurado como arma política. Sin embargo, los tiempos han cambiado. Àngel Quintana
El regreso de Kleber Mendonça Filho, esta vez en colaboración con Juliano Dornelles, ha pillado con el pie cambiado a medio festival. La pereza de la crítica tradicional esperaba del autor de Doña Clara (Aquarius) una obra tan sencilla en sus formas y tan ortodoxa en sus modos de representación como aquel magnífico retrato del personaje interpretado allí por Sonia Braga, pero se ha encontrado esta vez con una propuesta mucho más heterodoxa y, desde luego, particularmente audaz. El atrevimiento se halla implícito en una invocación explícita: la memoria de Glauber Rocha y de Antonio das Mortes como inevitables fuentes referenciales de esta incursión por el ‘sertão’ del nordeste brasileño, retratado aquí como un espacio en el que confluyen y se amalgaman ritos tradicionales, relatos orales, solidaridad comunal, bandidos populares en rebelión (los nuevos cangaçeiros), miseria ancestral, tecnología digital, drones espía, explotación capitalista de las riquezas naturales y criminal xenofobia racista. Todo ello entreverado con las formas de un western igualmente heterodoxo, en el límite del gore, y con el sustrato alegórico que convierte a Bacurau en una percutiente metáfora del Brasil contemporáneo. Que todo ello pueda convivir de manera fructífera con brotes intermitentes de realismo mágico (en una de las pocas veces que el cine ha conseguido integrar de manera armónica esta dimensión) y con el eco resonante de la mejor tradición combativa del ya lejano Novo Cinema Brasileiro de los años sesenta (esta es la primera película realmente importante que surge ‘contra’ el Brasil de Bolsonaro), es mérito bien ganado de una obra tan difícil de catalogar como estimulante y original, refractaria a todo tipo de interpretación simplista y, por tanto, más apta para el debate y para la reflexión que para la diatriba unidireccional. Carlos F. Heredero
LA FEMME DE MON FRÈRE (Monia Chokri).Un certain regard

Si la inauguración de la Quincena ha sido un lamentable ejercicio del peor y más autocomplaciente chauvinismo, la inauguración de Un Certain Regard peca de lo mismo, por mucho que en ella la culpable haya sido una comedia procedente del Canadá francófono. Y es que las influencias mal asimiladas acostumbran a ser letales: a medio camino entre el Xavier Dolan más irritante y el Pedro Almodóvar más petardo, la colorista ópera prima de la joven directora Monia Chokri trocea hasta la extenuación –en un montaje sincopado que no genera ningún otro efecto distinto al de un molesto tic nervioso— todos y cada uno de los planos y de las secuencias de una historia centrada en radiografiar las disfunciones que crea entre dos hermanos (chico y chica) la irrupción de la mujer del primero. El resultado es una banalidad chillona, histérica en sus diálogos y en su compulsivo montaje, espasmódica en su narrativa y poco más que ingenuamente tópica en su conflicto dramático. Un film para olvidar piadosamente. Carlos F. Heredero
BULL (Annie Silverstein). Un certain regard

Primer largometraje de la estadounidense Annie Silverstein, la historia de la soterrada, pero creciente amistad entre Kris, una adolescente de catorce años (condicionada por la desestructuración familiar y por un entorno social sin horizontes) y Abe, un veterano de los rodeos (un hombre negro enfermo y ya casi arrinconado, incapaz de concebir otra forma de vida), consigue retratar con autenticidad la miseria de ciertos entornos rurales tejanos y los ambientes de los rodeos para construir, a partir de esas raíces sociológicas, la difícil relación entre dos figuras marginadas que se reconocen mutuamente como outsiders. Nada hay de conmiseración ni de romanticismo épico en el retrato de dos personajes que no saben expresar sus emociones, pero que luchan –casi siempre con torpeza y a trompicones— por abrirse paso hacia una existencia más soportable. La cámara de la cineasta se pega a los personajes y consigue transmitir con inmediatez y fisicidad la vibración emocional que, no siempre en sentido positivo, sacude a los protagonistas. No hay diálogos explicativos, giros tramposos de guion, voluntad redentora impuesta desde fuera ni horizonte salvador alguno para estos, y de ahí la honestidad de la propuesta. Abe y Kris solo se tienen el uno a la otra, y viceversa (nos sugiere con ejemplar sequedad y laconismo el último plano del film), pero ese es el único consuelo al alcance de ambos. Y Annie Silverstein lo muestra con humilde sensibilidad. Carlos F. Heredero
En Moby Dick (Melville, 1851) la ballena blanca es la encarnación de la fuerza bárbara de la naturaleza y el capitán Ahab no es más que una víctima que no sabe reconocer que la fuerza de la bestia es superior al poder de su voluntad. Annie Silverstein, en su ópera prima, también nos habla de la fuerza de la bestia. Ésta está encarnada en los toros bravos que es preciso domesticar en las sesiones de rodeo texanas. Los toros son las bestias, pero para la joven adolescente Kris –Amber Havard– la bestia está en su entorno. Su madre está encarcelada, su entorno la desplaza hacia la marginación y no sabe cómo cuidar a su hermana pequeña. El camino hacia una recuperación personal pasa por calmar a la bestia, como en las sesiones de rodeo, y en llevar a cabo un camino iniciático hacia la redención. El personaje que le sirve de mentor durante el proceso es un joven afroamericano especialista en calmar a los toros pero que, de forma progresiva, ha acabado marginado. Silverstein se mueve entre el trascendentalismo americano, el cuento moral y los juegos de guion que acaban puliendo la historia. No hay nada nuevo en la película. Lo más interesante es ver a los hombres luchando y fracasando en su intento de amansar a la bestia. Àngel Quintana
LE DAIM (Quentin Dupieux). Quincena de los realizadores – película de inauguración
Existe un maravilloso cuento de Nikolai Gogol titulado El abrigo en el que un funcionario gris tiene frío y su obsesión es conseguir un abrigo. Cuando lo tiene sigue sintiendo frío porque la frialdad no está en el ambiente sino en su corazón. Le Daim de Quentin Dupieux no parte de Gogol y se sitúa en otro universo, pero hay algo que acaba relacionándolo. La película también es un cuento y el protagonista también es un ser gris y oscuro, sin oficio, ni beneficio. Su obsesión es comprarse una cazadora de ante y cuando la posee la convierte en su fetiche, en el objeto de su existencia. Con una cámara de video rueda un autorretrato sobre su cazadora, pero para filmarlo debe enfrentarse a los otros, a aquellos que llevan abrigos y no consumen piel de venado. El cuento desemboca en una historia criminal, en un juego de espejos entre el cine de género y la metáfora. Quentin Dupieux siempre ha sido un cineasta curioso, quizás es el único cineasta del cine actual capaz de hacer una película como Rubber (2010) en la que la protagonista es una rueda de coche asesina. En Le Daim el protagonismo es la cazadora, como el abrigo de Gogol. No obstante, no existe reflexión sobre la mediocridad que acompaña a la magnífica obsesión del protagonista. La frialdad no puede estar en su corazón porque no tiene corazón. Àngel Quintana
Comienza la primera Quincena de los realizadores con Paolo Moretti a la batuta, y si hemos de juzgar a partir del film elegido para inaugurar su ‘mandato’, el italiano parece decidido a heredar alguno de los peores lastres de la era de Édouard Waintrop, como es la querencia por cierto cine francés autocomplaciente, torpe, inane y de presencia difícilmente justificable en un festival de esta categoría. Pues, un año más, se ‘cuela’ en la selección una cinta de tal carácter, en este caso una comedia burda con personajes construidos a golpe de gag simplón, con una trama tan esquemática como inverosímil (un hombre compra una chaqueta de piel, comienza a dialogar con ella por arte de ventriloquía y ‘ambos’ deciden acabar con todas las chaquetas del mundo… mientras él se hace pasar por cineasta). La realización es absolutamente plana y sin atisbo de intencionalidad en la puesta en escena; por su parte, Jean Dujardin y Adèle Haenel hacen lo posible por vender al espectador unos personajes, en el fondo, invendibles, caricaturas vacías que solo están ahí para ser objeto de la mirada humillante de un director que juega con el humor basado en la vergüenza ajena sin saber manejar sus límites ni sus difíciles equilibrios. Un comienzo más que cuestionable para la Quincena, del que solo cabe esperar que no sea un anticipo de lo que está por venir en el resto de la selección. Juanma Ruiz
El inveterado chauvinismo francés tiene estas cosas: inaugurar la prestigiosa Quincena de los Realizadores con una banalidad tan boba y tan chapucera como Le Daim, nuevo largometraje del realizador de Rubber (2010). La broma tiene algo de compasivo (el film dura solo 87 minutos, aunque en realidad le sobran más de la mitad), de manera que su corta duración alivia un poco el tormento de asistir a un encadenado de secuencias rodadas sin criterio fílmico ninguno (la cámara parece haber caído donde se coloca por mero azar o capricho en todas las secuencias) para narrar lo que, supuestamente, es un cuento inofensivo –atravesado por un humor deliberadamente absurdo— sobre el diálogo intermitente entre una chaqueta de piel (la que da título a la película) y un pobre diablo que se cree importante por llevarla, que se hace pasar por improvisado cineasta malgré lui y que termina convertido en serial killer. Todo es feo, gratuito, plano, caprichoso, vacío y ramplón dentro de este olvidable chafarrinón de brocha gorda. Carlos F. Heredero
LES MISÉRABLES (Ladj Ly). Sección oficial

Les Misérables es un retrato del extrarradio parisino en la Francia multicultural contemporánea, donde por momentos se atisban ecos de la vocación de cronista social del David Simon de The Wire: de la policía a los delincuentes, y de estos a un grupo de niños de barrio, la cinta parece querer retratar al mismo tiempo todos los estratos de su peculiar microcosmos. Tarea demasiado grande, quizá, sobre todo a la vista de dos problemas importantes que acaban por lastrar la ópera prima de Ladj Ly en su último tercio: en primer lugar, la forma de cerrar en falso su narración en varias ocasiones, tan solo para seguir avanzando con la sensación de no saber muy bien adónde quiere ir a parar: el film parece alcanzar su conclusión una y otra vez, bien con una imagen que podría funcionar como coda, bien con un diálogo que parece recapitular el mensaje de la obra. Pero tras estos pseudofinales aparece el segundo punto débil del film, más grave aún, cuando se revela que Ly sí tiene claro su objetivo, y sencillamente no encuentra una manera orgánica de llegar hasta él. Y es que, quizá por el influjo irresistible de la obra que le sirve de inspiración y título, Les Misérables se empeña en orquestar su particular ‘Toma de la Bastilla’ en una escalada de tensión final que llega antes de que el guion se lo haya ganado. Un crescendo innecesario que rompe la organicidad del relato, y que ensombrece el nervio y la honestidad con la que Ly pone en juego algunos de sus recursos, desde la cámara al hombro hasta las imágenes de drones, rara vez bien empleadas en el cine contemporáneo y que aquí cobran una dimensión interesante no solo por su inclusión como elementos de la diégesis, sino también por la mirada distante y de conjunto que propician, en las antípodas de ese efecto de romantización de la pobreza de otras obras recientes. Juanma Ruiz
Solo la cita final que cierra el relato –extraída de la obra homónima– permite relacionar la vibrante realización del debutante Ladj Ly con la famosa novela de Victor Hugo. Todo lo demás es un retorno a los registros de L627 (Bertrand Tavernier) y a los ambientes de El odio (Matthieu Kassovitz) para trazar un pesimista retrato de la Francia marginal y periférica de la multicultural banlieu parisina, por la que los abusos policiales, las pequeñas mafias locales y el fundamentalismo islámico se cruzan en una constante espiral de violencia que puede hacer estallar a las barriadas en cualquier momento. Filmada con notable ímpetu narrativo, veraz, ágil y visualmente poderosa en su descripción del trabajo cotidiano de los agentes y de la vida rutinaria de los habitantes y de los grupos organizados que gobiernan aquellos barrios, la película se deja llevar por un tremendismo de dudosa ética (la secuencia del niño en la jaula del león), por un crescendo que cede sin control a una cierta espectacularización del enfrentamiento final y por una molesta ambición admonitoria que probablemente no desagradará, por su enfático subrayado, al señor presidente del jurado (Alejandro G. Iñárritu). La narración camina con fuerza, autenticidad y convicción durante toda su primera mitad, pero Ladj Ly parece perder las riendas de su relato a medida que este camina hacia un desenlace al que el cineasta no parecer saber del todo cómo y cuándo llegar. Carlos F. Heredero
De entrada es preciso dejarlo claro, en esta película titulada Les Misérables no aparecen ni Jean Valjean, ni Javert. No está Victor Hugo, aunque aparece referenciado en un momento del título, ni las revueltas del siglo XIX. A pesar de todo, persisten los seres miserables. La película de Ladj Ly empieza con el triunfo de la selección francesa en el mundial de futbol. Les bleus crean una especie de conciencia y comunidad nacional. En la plaza del Trocadero todo el mundo celebra con jubilo la victoria y cantan ‘La Marsellesa’. Más allá del deporte, la vida continua. Ladj Ly nos sitúa en cualquier zona de la banlieu parisina, donde la ciudad cambia de nombre. Allí la unidad no existe. La sociedad está microfragmentada mediante clases sociales y grupos étnicos. Por la película transitan los policías que intentan imponer el imperio de la ley, los hermanos musulmanes que quieren adoctrinar a los suyos, los jóvenes que viven inmersos en el tedio e incluso, los propietarios de un circo, que probablemente voten a Marine Le Pen. En este contexto surgen conflictos. Un policía corrupto grita que él es la ley mientras un niño captura con un dron cómo este mismo policía ha disparado contra un joven adolescente desfigurándole la cara. Les Misérables funciona cuando se mueve con el deseo de radiografiar una cierta Francia. En cambio fracasa cuando surge el odio. Como si fuera una revisión de El odio de Matthieu Kassovitz –rodada en 1995– algo tiene que estallar para calmar la violencia. La revuelta está allí, pero el pequeño Gravroche que muere en las barricadas ha cambiado de aspecto. Hay unos cuantos jóvenes como él que están por la revolución. Àngel Quintana
FOR SAMA (Waad Al Kateab, Edwards Watts). Sesiones especiales

La crónica del asedio de Alepo vista desde dentro, por parte de la periodista siria Waad Al Kateab, es, qué duda cabe, un documento de enorme valor periodístico, un grito que busca necesariamente remover conciencias a través de la filmación de las masacres y los bombardeos, y del impacto de todo esto sobre los inocentes, en especial los niños. Un horror mostrado sin paliativos, en toda su crudeza, y poco menos que en directo: por más que la articulación temporal del film salte hacia atrás y hacia delante, en todo momento queda claro que For Sama no es un retrato del pasado reciente, sino del presente sangrante de nuestro mundo. Cabe lamentar, en todo caso, que el film no posea un valor artístico equivalente, por cuanto los recursos de construcción del relato se muestran superficiales, en ocasiones pobremente efectistas. Sirva como ejemplo el corte a negro que se produce casi al final, que convierte en elipsis el último control fronterizo de los refugiados y propicia artificialmente la tensión… como si el metraje estuviera escaso de ella, o quizá (más probablemente) queriendo forzar un clímax al estilo de un guion de ficción al uso. Otro tanto ocurre con la voz en off de Al Kateab, que convierte el testimonio íntegro en una misiva a su hija (la Sama del título) cayendo en no pocos lugares comunes a lo largo del texto, cuando las imágenes resultan en todo momento más elocuentes que sus palabras. Quedan para la reflexión, una vez más, las cuestiones morales y artísticas sobre la filmación del horror, en una película donde los cadáveres infantiles se suceden sin preaviso dentro del encuadre. Quizá la urgencia del grito de Al Kateab, la ineludible denuncia sobre el gran epicentro de la ignominia del mundo actual, justifique que se impongan los criterios periodísticos sobre los puramente cinematográficos. Juanma Ruiz
En La naranja mecánica (Kubrick, 1971) se aplicaba un método conductista conocido como ‘Método Ludovico’ mediante el cual la imagen servía como terapia para crear una cierta revulsión sobre la violencia. Ante una película como For Sama, sobre el asedio de Alepo en 2016, la primera idea que puede tener cualquier espectador civilizado es la de pensar que la película debería proyectarse como eficiente ‘Método Ludovico’ a todos los militantes y simpatizantes de la ultraderecha europea. Sobre todo porque es una película que duele, agita las conciencias, testifica y nos demuestra lo miserables que pueden ser los seres humanos cuando rechazan la alteridad. Waad Al Kateab es una periodista siria que conoció a un joven médico en Alepo. Ambos tuvieron una hija llamada Sama en medio del asedio de la ciudad. Nació en el único hospital que estaba operativo y pasó sus primeros seis meses escuchando las bombas mientras su madre la escondía y su padre cuidaba a los enfermos. Waad Al Kateab filma un diario íntimo en el que parte de la idea Rosselliniana del cine de la crueldad: crear el documento, mostrar la crueldad del mundo, para no olvidar. Desde esta perspectiva, For Sama aparece como una película brutal por su necesidad. Ante sus imágenes lo único que podemos hacer es cuestionarnos nuestro mundo, nuestra hipocresía y nuestra mala conciencia. A partir de aquí hablar de estética o de recursos cinematográficos resulta una banalidad. Hay películas necesarias, ante las que las políticas del gusto no tienen sentido. Lo único que podemos hacer es gritar, pensar y actuar. Àngel Quintana
THE DEAD DON’T DIE (Jim Jarmusch). Sección oficial – Película de inauguración

El experimento zombi de Jim Jarmusch se abre con un plano de un cementerio rural estadounidense, muy similar al que acogía los primeros compases de la fundacional La noche de los muertos vivientes, de George A. Romero. La declaración de principios es clara (y múltiple). En primer lugar, estamos ante una cinta de una (hiper)referencialidad netamente posmoderna, donde la cacería de citas se convierte en parte indisoluble del placer del visionado. En segundo, dentro de esa ensalada de referentes la piedra angular es el cine de George A. Romero, con su carácter tan tosco como franco, y su metáfora sociopolítica a flor de piel. Así pues, por más que Jarmusch se sitúe en el terreno del humor absurdo, la vocación de The Dead Don’t Die queda lejos de comedias como Zombies Party (Edgar Wright) o Bienvenidos a Zombieland (Ruben Fleischer) para alinearse con las dos primeras cintas de la serie de Romero: en su discurso de salvaje crítica a la sociedad capitalista y de consumo, sí, pero también en la deliberada tosquedad tanto de sus formas como de su narrativa, que huye por cualquier medio de toda sofisticación y sutileza, y abraza la arbitrariedad como única y verdadera lógica interna. Ese mismo impulso aleatorio alcanza a la mencionada colección de citas y referentes, que van desde el autohomenaje hasta la cultura popular más mainstream, pasando por Scott Fitzgerald o Herman Melville. El conjunto funciona como juguete desigual, desequilibrado -quizá inevitablemente, debido a su misma naturaleza-, pero incluso en el terreno del divertimento intrascendente Jarmusch se saca de la manga algunas soluciones visuales modestas, a veces casi imperceptibles, pero propias de un cineasta incapaz de renunciar a la contundencia de la puesta en escena. Juanma Ruiz
Unas tumbas en medio de un cementerio. Un cartel que anuncia el nombre del villorrio (Centerville), calificado como “A real nice place” y, a continuación, el letrero de la funeraria. Así comienza el divertido juguete con el que Jim Jarmusch (lejos aquí del severo intelectualismo dandy de Solo los amantes sobreviven y de la ligera lírica cotidiana de Paterson) se adentra en su personalísima relectura del género zombi, llena a rebosar de referencias tan explícitas como autoconscientes: de George A. Romero (en obligado tributo) a Sam Fuller o Herman Melville, de Kill Bill a Twin Peaks y de Nosferatu a Star Wars, por heterogénea que pueda parecer semejante acumulación de citas. Y es que en las entretelas de este lúdico entretenimiento con explícita voluntad metafórica (demasiado explícita en su coda final) cabe de todo: la América de Donald Trump (Steve Buscemi con una gorra que dice: “Make America White Again”), el cambio climático, la violencia de la América profunda y, last but not least, la autoparodia bromista y metaficcional que convierte literalmente a los dos policías protagonistas (Adam Driver y Bill Murray) en personajes de ‘una película de Jarmusch’ que dicen haber leído el guion y saber cómo termina. Añádase una nave espacial y un huraño hombre los bosques (gentileza de Tom Waits) a modo de deus ex machina, y uno apenas habrá empezado a hacerse una idea de lo insólito de semejante cóctel, con el que no resulta posible disfrutar si no se asume, de antemano, el humor personalísimo de su autor. Evidentemente, se trata de una obra menor en su filmografía, pero rezuma inteligencia y sana diversión por todos sus ciertamente irregulares fotogramas. Carlos F. Heredero
En Dead Man (Jarmusch, 1995) un hombre solo avanzaba hasta la muerte. Caronte esperaba y su destino era inapelable. En The Dead Don’t Die son muchas las mujeres y los hombres que avanzan hacia la muerte porque detrás del paisaje de una cierta América profunda no existe nada más que el Apocalipsis. La sociedad de consumo ha transformado a las personas en muertos vivientes, en seres sin espíritu que vagan por una cierta eternidad sin rumbo fijo. Jarmusch utiliza a los zombis para hablar de América, de un presente en el que la única salida es el Apocalipsis, la destrucción masiva de un mundo. En cierto modo, Jarmusch recupera la mejor tradición del cine de zombis, aquella que se inauguró al margen del género en 1919 con J’acusse de Abel Gance, cuando los muertos de la Primera Guerra Mundial salían de las tumbas para reclamar a las autoridades por ser víctimas de una guerra injusta. Los zombis de la América del siglo XXI son seres que no saben hacia dónde ir, se han quedado estancados en un deseo incumplido, pero todos ellos son el reflejo de algo que está en vías de extinción. Por otra parte, The Dead Don’t Die funciona, al igual que otras películas de Jarmusch, como un proceso de autorreflexión sobre un género que aparece despojado de su esencia, reducido a una serie de guiños cinéfilos y a unos cuantos chistes sobre la propia condición de la ficción. Y en este punto Jarmusch establece una segunda metáfora. No se trata únicamente de hablar del Apocalipsis de América sino quizás también de hablar del Apocalipsis de su propio cine. Los zombis son los actores de la troupe de Jarmusch –Adam Sandler, Bill Murray, Tilda Swinton, Iggy Pop, Tom Waits…– y todos ellos están allí para asistir en directo al Apocalipsis de una cierta forma de hacer cine, para certificar el fin de un modelo de cine independiente minimalista que se encuentra perdido frente a la era neobarroca. Las imágenes de Jarmusch han dejado de tener la potencia visual de antaño, pero conservan ese ritmo interno en el que todo se desarrolla al margen de la imagen movimiento. Ese cine aparece abocado al Apocalipsis, es como si la introspección de Jarmusch en el mundo de los zombis no fuera más que la constatación de que algo se ha acabado y nunca volverá. Ya no es un hombre que camina hacia la muerte, sino también un cine que avanza hacia su propio Apocalipsis. Àngel Quintana
Te puede interesar
Este mes![]()


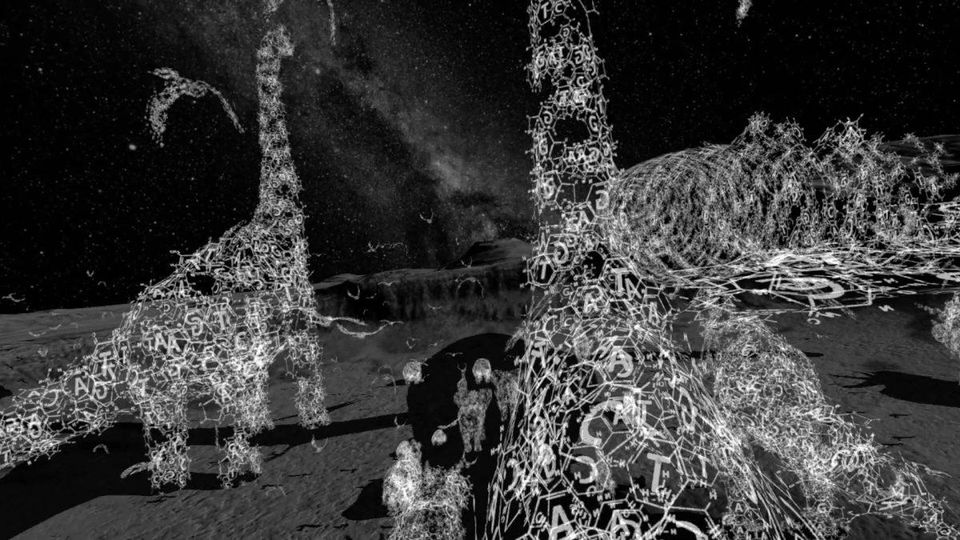





![Entrevistamos a los cineastas argentinos Malena Solarz y Nicolás Zukerfeld, que han presentado varias de sus películas en Madrid, A Coruña y Santiago de Compostela. | 🖋️ Jara Yáñez y Jaime Pena.
[Link en stories]
#caimancdc #febrero #cine #entrevista](https://www.caimanediciones.es/wp-content/plugins/instagram-feed/img/placeholder.png)









